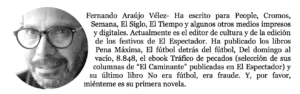En su primera novela “Y, por favor, miénteme” (Editorial Sílaba), el escritor Fernando Araújo Vélez se valió de sus propios recuerdos para fundirlos con varias mentiras -o varias verdades, ¿qué más da?- y contar la vida de tres generaciones con ese estilo que ha construido durante años en su columna El Caminante del diario El Espectador. En esta edición, la Revista Temporales publica su primer capítulo.
1.
El día de su boda, cuando las solemnes palabras de monseñor Brioschi se le transformaron en un eco opaco que la perseguía y la persiguió durante la ceremonia, y luego en el trayecto a su casa y en su casa, y la depositó paulatinamente en su mundo de túneles y sombras, ella, Helena Vila, inventó cualquier excusa para encerrarse en su habitación y ya no quiso salir más de allí. Durmió un largo rato. No hubo colores ni un mundo nuevo en su sueño. Los golpes en la puerta, débiles al comienzo, luego fuertes y más tarde compasivos, y las voces de sus padres, de su marido y sus amigas, fueron para ella garrotazos, y un coro de negros andrajosos que en lenguas la perseguían y acusaban desde el infierno alargándole sus manos, sus llagas y callos hasta tocarle y manchar su vestido de novia. Era casi de noche ya cuando despertó. Mientras tomaba conciencia sobre lo que podía haber ocurrido, suponía que abajo aún habría gente. Sus padres, el señor Veliz, tal vez un médico, y monseñor. Hablarían, discutirían, tomarían decisiones trascendentales sobre su vida. ¿Y los perros? ¿Y Alegría? De repente se levantó, pesada. Se miró ante el espejo y con las manos recorrió las sombras que reflejaba. Alisó su vestido de novia, el mismo de su madre y de su abuela Margarita Daníes, y allí acabaría la sucesión pues ella no iba a tener hijos, pensó. Luego fue a la ventana y vio la noche. Imaginó al viejo Lisandro trepado a su balcón, espiándola, para luego bajar a rendir su informe ante la plana mayor. Sí, don Fernando, yo vi que respiraba, todo en orden. No, no se ha quitado el vestido. ¿Rastros de violencia? Como le informé, todo está en su sitio. Sí, la puerta se puede abrir con un golpazo, pero si me permiten, yo estoy de acuerdo con misiá Helena, con la fuerza bruta la niña podría asustarse y ahí quién sabe. Que yo sepa, no monseñor, yo sí la había visto que se encerraba con los perros pero era cosa de una hora, hora y media nada más, luego salía y usted la conoce con sus bromas y sus juegos que ni a uno con sus años lo deja en paz; una vez llenó un balde de huevos, y no sé cómo, lo puso arriba en la puerta de su cuarto y me llamó, ni rabia me dio de verla tan feliz; disculpe patrón, pero es que a uno también le duele todo esto.
No se equivocaba Helena al imaginar las respuestas del viejo Lisandro. Llevaban toda una vida juntos. El viejo era el comodín de aquella familia, el hombre de la fuerza, de los mandados, las misiones delicadas, el jardín y las goteras y los caballos, lo que se ofreciera. Las culpas de Helena comenzaron con él. Siguieron con Alegría, quizá por una lógica relación de espacio, y de Alegría pasaron a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos Carlos y Catalina, a monseñor Brioschi y a señores y señoras que ni siquiera valían la pena pero se le atravesaban en el recuento. Sus amigas la perdonarían y sus primas eran más o menos de la misma edad, ellas sabrían comprender. Y Dionisio, su primo Dionisio Vila la escucharía y pondría el acento allí donde se necesitara, preciso, sin dejarle pasar una, pero sin juzgarla. Helena, por qué no detuviste todo a tiempo, por qué esperaste tanto si en lo más profundo tú sabías que el señor Veliz no era el amor que siempre soñaste. Porque creí que dándole una oportunidad… ¿Qué?, ¿iba a aparecer un rayo luminoso y te ibas a enamorar? Algo así, algo por el estilo, no sé, o que el vestido y la fiesta y Dios. Disfraces, Helena, tú sabías que te engañabas. Pero tú siempre dices que en el camino se acomodan los melones. Los melones, no el amor.
A eso de las nueve, su madre, misiá Helena, golpeó de nuevo a su puerta. Ella se acurrucó contra una esquina y comenzó a temblar, ligera, y en medio de aquellos temblores intentó retener la respiración. Su madre habría sido el blanco de ciertas burlas y ciertas compasiones que detestaba y el enojo se le notaba en la voz, aunque hiciera hasta lo imposible por disimularlo, en la voz y en ese Helena María que siempre fue la señal de los regaños y castigos que más tarde llegaban. Helena María, ábreme la puerta que esto es muy serio, no es un juego. Y el silencio. ¿Estás enferma?, ¿te pasa algo?, preguntaba minutos después, cariñosa y nerviosa a la vez. Dime algo, lo que sea, mija, pero dime algo. Helena quería responder, abrazarse con su madre en un abrazo sin fin, pero ceder en aquel instante era aceptar ante el mundo que su encierro había sido un capricho de niña consentida, y nadie comprendería la gravedad de la situación, la gravedad de su situación. Si aguantaba más, el capricho ya no sería capricho, sería locura, embrujo, un acto del demonio, algo profundo e importante que sólo podría ser tratado por monseñor o por un médico. Quizás habría que llevarla a Estados Unidos o a Europa. Helena María, tu comportamiento es inadmisible, ¿no te da vergüenza con la gente, con el señor Veliz, con tu madre que se está muriendo de los nervios? Ahora quien la regañaba era su padre que empezaba a soltarse en un rosario de sermones sin orden ni lógica ni aparente fin. Helena continuaba en su rincón. Por momentos temblaba, por momentos lloraba o sonreía. De cuando en cuando se sacaba su sortija y observaba a través de ella la luna y se imaginaba una sortija tan brillante como la luna, así de blanca, con sus sombras y relieves. Después cerraba los ojos y volvía a su diálogo inconcluso con Dionisio. Y entonces qué es el amor, a ver, dímelo tú que todo lo sabes. Yo puedo saber qué no es el amor, y definitivamente, no es lo que sientes por el señor Veliz. Podría serlo si vemos la situación a primera vista, es un tipo buen mozo, fino, de apellidos, sano, el hombre de los sueños para cualquier mujer. Pero no para ti, y tú lo sabes, lo supiste desde el primer día que lo viste. Está bien, está bien, me equivoqué, ¿y ahora qué?
La respuesta nunca llegó. Helena reconoció a Alfredo Veliz que le decía te amo, Helena, mi amor, ábreme, por lo que más quieras, mira, aquí te traigo a Neptuno que está muy triste. Y explotó. Lanzó floreros, jarras, muñecos y vasos contra la puerta. Gritó que la dejaran en paz, que ella quería estar sola, que no se metieran en su vida. Misiá Helena propuso que se fueran a dormir, mañana será otro día. Don Fernando acató la orden velada, atragantado con mil reproches hacia su hija. El señor Veliz entendió que hasta ahí había llegado su matrimonio, que por más amor que sintiera por aquella mujer, no iba a soportar, o a esperar, o a temer sus crisis todos los días de una vida. Sentía miedo, y angustia, y dolor, y lástima, y rabia. A veces se creía culpable, a veces, ultrajado. Sin embargo, por momentos, una nube de esperanza lo cobijaba. Él podría sacar a Helena de allí, llevarla de la mano con paciencia y amor hacia la otra vereda, quitarle los miedos. Era feliz cuando imaginaba aquella posibilidad: una vida juntos, una familia, ella riendo y gastando bromas, él pendiente de que nada hiciera falta, los perros por ahí, unos echados, otros jugueteando con los niños. Entonces se impulsaba para regresar a la puerta maldita, pero la fuerza de lo pasado y el rencor y el miedo lo paralizaban.
A las doce en punto se marchó. Les dijo a sus suegros y a monseñor que al día siguiente volvería muy temprano, que seguro todo iría a cambiar. No obstante, de allí salió hacia el sector de San Toribio para emborracharse hasta más no poder. Relató su historia hasta la saciedad, lo escucharan o no, cuidándose siempre de salvaguardar el honor de su amada, aunque en determinados pasajes hubiera querido verla muerta, y así anduvo tres días con sus noches y sus rones, hasta que se embarcó hacia La Habana.
Siete meses después de la boda de Helena, Dionisio Vila recibió otra carta en su pensión de Massachusetts. Era de su padre, Carlos Vila Daníes. Lacónico, le informaba que su madre se encontraba muy grave. Trata de venirte cuanto antes. Sería una gran dicha para tu madre verte a su lado. A los 12 días Dionisio desembarcaba en Cartagena: había llegado tarde.