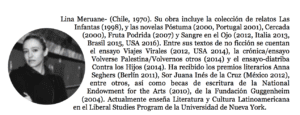una verdad revolucionaria
La ciudad de Londres no es más que un túnel entre terminales. No me quedo ni un minuto más del debido: no me asomo a sus palacios, no me pierdo bajo sus nubes bajas, no me tiendo en sus parques: arrastro con impaciencia mi maleta hasta Heathrow. Después de darme un par de vueltas descubro la zona apartada que se le reserva en cada aeropuerto del mundo a la línea aérea El Al. Pronto detecto a los agentes de la seguridad israelí: son idénticos a los tiras de la dictadura chilena. Los mismos anteojos oscuros de marco metálico, el mismo corte de pelo militar, el mismo modo tirante. El rostro seco. Ante todo, pienso, mientras me acerco: no perder nunca la calma y decir siempre la verdad. Porque la verdad es revolucionaria, decía Lenin, aunque yo oigo esta proclama en la voz empecinada de Diamela Eltit: otra escritora chilena descendiente de Beit Jala. Desacelerando el paso recuerdo que ella lanza esta frase cuando aparece alguna verdad difícil pero necesaria. Se inician las preguntas y la verdad empieza a causarle estremecimientos al agente. Es un tira de pelo muy negro que nunca aprendió a sonreír, que seguro desentona en la carcajada, y al que alguien le enseñó que si una mujer no viaja acompañada es porque algo se trae entre manos. Ese es su primer disparo: por qué viajo sola. (Hay una respuesta larga y otra muy corta, pero no me decido por ninguna a tiempo y resumo levantando levemente los hombros.) A qué voy a Tel Aviv. (Turismo, digo, pero esta obviedad no lo convence.) De dónde vengo. (Entorna los ojos sobre la patética fotografía de mi pasaporte y murmura Chile, pensando, lo leo en las arrugas de su frente, ese país de palestinos.) Cuánto tiempo he tenido mi trabajo en la universidad. (Un año, redondeo.) Menos de un año, corrige después de mí, muy lentamente, como si contara por dentro cada uno de los meses. Pero usted ha vivido cuánto tiempo en los Estados Unidos.Y es cierto, ya son muchos años, pero también es verdad que recién conseguí permiso para trabajar y que aunque no viva en Chile nunca he pensado nacionalizarme. Esa verdad se vuelve aún más rugosa cuando aparece entre mis documentos un visado alemán. Aquí se trastorna el blanco de su piel y adquiere un tono ligeramente ocre. Aparece una mueca en su rostro. Mi revolución, pienso, va de mal en peor: estuve ocho meses en una ciudad alemana desbordada de turcos que él seguro imagina fundamentalistas, turcos regidos por la Sharia. La verdad podría complicarse aún más y se complica cuando pronuncio el nombre del barrio donde voy a alojarme. Empezando a saberme culpable digo que me quedaré en Jaffa, o, si él prefiere, en Yafo, la manera hebrea de nombrar esa vieja ciudad musulmana al sur de Tel Aviv. Yafo, corrige el israelí levantando su frágil ceja de tira. ¿Y quién vive ahí, si se puede saber? La verdad, pienso. La verdad. Un amigo- escritor, contesto, aunque lo de amigo sea una pequeña exageración, un modo chileno de decir que compartí con él tres días de una gira en Alemania y una decena de mensajes recientes. Pero como si no me hubiera oído o no me hubiera entendido me pregunta en qué trabaja ese amigo mío. Un escritor, sospecho, lo que hace es escribir novelas, escribir crónicas de viaje, escribir columnas y cuentos, dar talleres, con suerte ganarse un premio y sobrevivir algunos meses. No sé si mi amigo tiene un trabajo asalariado. Escritor que escribe, carraspea ásperamente esa sombra de hombre arrugando la frente, escritor, y arrastra la erre antes de llamar a su jefe.
máquinas sospechosas
El supervisor repite todas las preguntas de su subordinado y yo reitero con exactitud todo lo que ya dije hasta que llegamos a mi amigo-el-escritor-en-Jaffa. De dónde nos conocemos. (De toda la vida, digo, vagamente, recordando el párrafo donde mi futuro-amigo, al que llamaré Ankar, me decía: «Sobre tus aprensiones: cuando entres es posible que te hagan preguntas antipáticas y te revisen dos veces las maletas pero de ahí no pasa el ritual».) Menos mal mi inminente-amigo tiene un apellido judío. Pero dónde vive, en qué calle, insiste el jefe de los agentes, pasándose una mano por el billar de su cabeza. Le entrego la dirección que llevo en un papel, olvidándome de que junto al nombre completo de mi amigo aparecen el de su mujer y el de sus hijos: todos indudablemente árabes. Sobre el papel veo deslizarse la falange, luego la medialuna de una uña muy pulida hasta que en la punta surgen todos ellos, por escrito. El supervisor modula estos nombres como si pudiera, al pronunciarlos, desactivar su palestinidad. A continuación extiende su brazo con el mismo dedo manchado de árabes y me indica que pase a la pieza chica del fondo. La pieza oscura, temida, de toda infancia pero también de toda migración.Veo un sillón lleno de bolsas y de papeles, sin contar algún cordón de zapato asomando por debajo. Basura que los tiras se esfuerzan en apartar para que tome asiento. Póngase cómoda, dice una voz en un inglés cargado de Medio Oriente. Junto a la puerta hay un bidón con agua que no hacen más que ofrecerme. Una y otra vez. ¿Fría o natural?, me pregunta la agente de pelo largo que hace el papel de amable. Me desconcierta su parecido con la enfermera de mi ginecólogo judío-neoyorquino, la joven enfermera que me habla de la diabetes rampante de ese marido suyo que acaba de regalarle la estrella de David que lleva colgada al cuello, la inofensiva estrella en la que yo me fijo mientras me clava la aguja y me extrae sangre. ¿Fría?, repite la tira o la enfermera, pero la temperatura no me importa. Fría mejor, decide ella, y yo no me opongo porque de pronto noto la boca muy seca y muy amarga y una fiebre acusatoria en las mejillas. Sé que podría reventar si abro la boca pero no hay más preguntas, por ahora. Ni una sola pregunta de los cinco tiras que se turnan en acompañarme y en ofrecerme ese líquido que decido no aceptar. Lo peor sería querer ir al baño y no obtener permiso mientras ellos piden disculpas. You understand we do this for security, afirman, o preguntan entrecortadamente, uno tras otro, como miembros de una secta. Yes, yes, digo yo, porque esperan que diga algo, cualquier cosa que no sea entender la security de quién. Me pregunto por qué no se han interesado en el origen de mi apellido ni si tengo planificado visitar los territorios. Me contesto que no les hace falta preguntar lo que ya saben. Entonces entra el supervisor agachándose un poco para no golpearse la frente e inquiere por la maleta y el bolso que él mismo acaba de quitarme. Si son míos, pregunta. Si llevo dentro algo que pudiera hacerle daño a alguien. La única respuesta verdadera, pienso, es esta. Uno. La tinta de mis bolígrafos es tóxica. Dos. Puesta la fuerza necesaria, mi lápiz es capaz de atravesar un cuerpo.Tres. El cable del portátil alrededor de un cuello. Cuatro. El computador arrojado violentamente contra una cabeza que al golpe cruje, se parte. Pierdo la cuenta. Abro mentalmente mi maleta y me encuentro con los libros que me encargó mi inminente-amigo-el-escritor para su próximo proyecto: On Killing se llama uno de Dave Grossman, otro es la biografía de un agente de la CIA encargado de la guerra- contra-el-terrorismo. Se me dispara un sudor frío. El supervisor vuelve a su pregunta. Algo. Daño. Alguien. Y yo revuelvo un instante mis ojos por las esquinas de esa pieza penumbrosa para mí, aunque llena de luz para ellos, y bajando un poco la voz, murmurando confieso. Llevo repuestos para mi máquina de insulina. Entre esos repuestos hay agujas, agujitas. Pero el supervisor se queda en la frase anterior o no conoce la palabra needles. ¿Qué máquina?, dice. Oigo la adrenalina subiendo como un pito por su laringe. Me meto la mano entre las tetas y extraigo el aparato que me mantiene viva. Tiro del cable que la conecta a mi cuerpo para que comprenda que más allá de su vista hay una aguja que se inserta debajo de mi ombligo. Al supervisor se le cae la cara de seguridad y no queda sobre su cuello más que el asombro y la sombra de unos vellos eléctricos. ¿Y eso?, me dice, mientras yo intento una explicación en inglés. ¿Eso?, repite, sin escucharme ni entenderme, eso, ¡qué cosa es!
la cicatriz
La mujer-escritora-musulmana de mi amigo-el-escritor- descendiente-judío se alegrará al oírme relatar la peripecia aeroportuaria cuando por fin llegue a Jaffa, o Yafo. Muy bien, felicitaciones, te reconocieron; ya eres una verdadera palestina. Lo dice mientras elige verduras para la cena en el almacén de un viejo de kipá que come helado de manera compulsiva, la lengua entra y sale de su boca con una habilidad asombrosa. Pisamos la calle, cargadas de bolsas. Zima me explica que el viejo es un hombre muy amable, uno que nunca distingue entre su clientela. No tiene la boca llena de categorías, dice. Judíos y musulmanes para él somos iguales. Y esta frase suya me lleva de vuelta al aeropuerto y a las evidentes distinciones entre pasajeros. Tengo la certeza de que en las horas que pasé con los tiras fui más palestina que en mis últimos cuarenta años de existencia. La palestinidad que solo defendía como diferencia cuando me llamaban turca, alguna vez, en Chile, había adquirido densidad en Heathrow. Era una gruesa cicatriz de la que ahora quería hacer alarde. Desnudarla, amenazar con ella a las tiras que me hicieron bajarme los pantalones, desabrocharme la camisa, darme la vuelta, desconectar mi máquina. Entregarles la cicatriz en vez de ese aparato que tomaron con manos enguantadas prometiendo devolverlo de inmediato. Poner la cicatriz junto a las pastillas de azúcar que también llevaba conmigo, para emergencias. Por qué no prueba una, le dije a la experta en explosivos, sabe a naranja. Pero pensé a continuación que esa marca no era solo mía: en esa sala a la que acababan de trasladarme había otros jóvenes morenos como yo, el pelo crespo. Gruesas cejas despeinadas sobre ojos de carbón húmedo. Pronto se nos unieron dos rusas platinadas de vestidos escotados y negros, muy cortos sobre sus piernas transparentes. A ellas, que no portaban nuestra cicatriz, les hicieron, como a mí, como a todos nosotros, quitarse los zapatos que en ellas eran botas de tacón-aguja. Había que descartar bombas en los pies de esas mujeres mandadas a llamar por enamorados rusos, o clientes. Son cada vez más los rusos que han entrado a Israel, haciéndose pasar por judíos. Ese es otro problema de la seguridad israelí. Pero fue la palestinidad lo que acabó por separarme de ellas. El supervisor vino a buscarme y las rusas, reconociendo mi superioridad en el peligro, acusaron el trato preferencial que me otorgaban. Lucky you!, dijo una. Special treatment!, dijo la otra. Indeed, dije yo, sin volver la cara, alejándome con el supervisor que aprovechó nuestra cercanía para advertirme que no podría subir más que con el pasaporte. Me quitó lo poco que me quedaba y me dejó en la puerta del avión diciendo, con sarcasmo o con alivio, good trip, miss, be well. Y ya subida en el avión, ya abrochado el cinturón, sentí el cosquilleo de la herida porque volvía a entrar una última agente. La misma que me había recomendado una vueltecita por el duty free a modo de calmante. No me preguntó por el duty free, sabía que yo de ese aeropuerto inglés no vi más que la sala de los posibles terroristas. Me pidió que le entregara el pasaporte con mi sospechosa identidad entre las páginas. La vi desaparecer por el pasillo. Los motores rugían por partir y ya la línea aérea empezaba a promocionarse en pantallas individuales. Una voz susurraba, dulcemente, su propaganda. «El Al. No es solo una aerolínea. Es Israel.»
* Extracto del libro Volverse Palestina, de Lina Meruane (Penguin Random House, Chile, 2014)