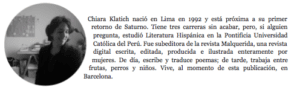Por Chiara Klatich

Pero cuando diariamente regreso a la calle de mi casa, me digo que el tiempo de partir definitivamente ya debe acercarse. Estas tristes veredas me son insuficientes y aún no he acabado de romper todos los cántaros del mundo.
Javier Heraud
1
Es verano y estoy intentando caminar con dos maletas a la vez, subiendo y bajando escaleras en un transporte público, escuchando el sonido de las ruedas de plástico sobre el pavimento texturizado de esta nueva ciudad que no me espera, que yo tampoco esperaba, pero que nos ha juntado casi por casualidad. Barcelona.
32°C, sensación térmica de 38°C. Nunca en mi vida he sentido tanto calor. No puedo quejarme, en otras parte del país el termómetro marca 44°C. Hay alerta roja: los niños y los ancianos pueden morir. Nunca en mi vida los niños y ancianos han podido morir de calor. Las frutas se pudren a las pocas horas de ser recolectadas, las moscas y los mosquitos azoran el sueño de las personas que fuerzan el sueño para pasar las horas, con persianas cerradas y aire acondicionado encendido. Empujando dos maletas y una mochila, mi cuerpo limeño se ha entregado al calor y se ha convertido en una fuente de agua que no distingue el exterior de lo interior.
Cuando por fin llego a la casa que me va a recibir por un mes, me doy cuenta de que no tiene ascensor.
2
Esto fue en el 2012. De los 5 millones 736 mil 258 inmigrantes que había en España en ese año, 102 mil 851 eran peruanos. Yo estaba ahí, en algún lugar de esa cifra que me sorprende por su escasez. Al parecer, otras nacionalidades habían preferido España más que los peruanos: 788 mil 563 marroquíes, tal vez por su cercanía geográfica; 897 mil 137 rumanos, tal vez por su cercanía cultural; y 397 mil 892 ingleses, sin duda por el calor, la misma razón por la que odié mudarme aquí. Siete años después, espero con resignación, aunque también con algo de expectativa, el momento en que mi cuerpo pueda volver a entregarse a ese sudor, a esa calentura, al mar Mediterráneo.
3
Cuando el cansancio y el golpe de calor dejan de acaparar toda mi atención, puedo percatarme de esta nueva ciudad. En los restaurantes, por ejemplo, se exponen, en una vitrina o en una mesa, los platos del día. De apariencia reseca, que hace a una dudar si realmente son de verdad, causan más repulsión que atractivo. Afuera de los bares, también, hay grandes carteles que exhiben el menú: fotos tomadas en los años ochenta de sándwiches que contienen nada más que un trozo de carne entre dos panes blancos. Pienso en Perú con nostalgia, en su cultura culinaria: esto sería inaceptable. Pienso en el verano de Lima (que nunca llega a estas temperaturas), los días que sale el sol (aunque no podemos verlos en entre la nube gris que cubre la ciudad), el calor adentro del micro y el miedo a que te caiga un globo lleno de agua (o algo peor) durante el carnaval de febrero. Pienso en el mar Pacífico, cien veces más hostil y bravo que el mar Mediterráneo; pienso en las olas del Pacífico, que en mi memoria miden cuatro o cinco metros. Un tsunami de “muimuys” -esos crustáceos babosos y diminutos que se esconden en la ropa de baño- y medusas. Es sorprendente lo que una puede llegar a extrañar.
4
Según los datos de la INEI, en el período 1990 – 2017, emigraron del país 3 millones 89 mil 123 peruanos, 30,9% de los cuales prefirieron Estados Unidos a España, prefirieron Nueva York (4.6%) a Barcelona (3,6%); y por supuesto, todos ellos prefirieron el hemisferio norte que Sao Paulo (0,8%). De la cantidad total de migrantes peruanos, 51,0% son mujeres y 49,0% hombres. En relación al estado civil, se puede observar que el 65,2% de ellos eran solteros. En 27 años (mi edad), sólo 8 mil 50 mujeres peruanas divorciadas decidieron emprender ese viaje en busca de un mejor futuro. En 2019, ahora soy una de ellas, aunque no sé si mi futuro es mejor o si el viaje que emprendo es sólo de ida
5
Serán ya tres las veces que he arrastrado mi exceso de equipaje por las calles de una ciudad completamente nueva.
Septiembre del 2011, de la primavera limeña al otoño alemán, primer viaje sin retorno.
Julio del 2012, del verano alemán al verano español segundo viaje sin retorno.
Febrero del 2020: del invierno español al verano brasileño, tercer viaje.
Hay cosas que no cambian, sin embargo: las tres ciudades tienen en común con Lima la presencia de un cuerpo de agua lo suficientemente grande como para sentarse a observarlo con melancolía. Me sigo moviendo como si rodeara las costas del mundo. Pero, a pesar de los años, de la rabia, de mi falta de patriotismo, nada supera a mirar el océano Pacífico desde lejos. Nada supera los lugares, los amores y los sabores de la infancia: “Aquí en la costa tengo raíces / manos imperfectas, / un lecho ardiente en donde lloro a solas”, decía Varela.
Una pensaría que la importante decisión de mudarse con todas sus pertenencias a un nuevo país para empezar de cero sería premeditada, pero no es este el caso. Barcelona fue elegida por descarte entre otras opciones, ante todo, por su cercanía al mar y la facilidad con el idioma. Bonn nunca fue elegida, sino aceptada como la única y anhelada posibilidad de salir finalmente de la casa materna a través de una beca universitaria. Porto Alegre fue elegida por algo que creo que es amor. En esta nueva ciudad, de acuerdo a un censo realizado en el 2013, yo me convertiría en la peruana número 462 en intentar hacer un hogar en el Río Grande del Sur.
6
En las mudanzas se pierden muchas cosas: la wafflera / sandwichera / parrilla eléctrica que me compré por ebay; mis sábanas favoritas de algodón egipcio que canjeé con puntos bonus; el pantalón que mejor me queda; pares de calcetines; fotos. Se pierden amigas, amantes, lugares favoritos, costumbres culinarias, rutinas que dan seguridad. La maleta, con los años, se hace pesada y cada vez hay algo más que se debe abandonar. En esta última mudanza, tengo que dejar dos cajas de libros, la máquina para hacer pasta, mi matrimonio, la freidora sin aceite y mi casa.
Se llama desarraigo. Del latín dis-, ad, radix, significa literalmente la acción de arrancar raíces.
La letra “D” en el alfabeto hebreo recibe el nombre de “Dalet”, que significa “puerta”. Simbólicamente, representa la elección de abrirnos a la esperanza de nuestros sueños o permanecer cerrados y alienados.
Creo que prefiero decirlo en inglés: uprooting, la acción de levantar raíces. Creo que prefiero levantarlas, que arrancarlas. Creo que prefiero tener la esperanza de que esas raíces puedan ser colocadas, en algún momento y con mucho cuidado, en una nueva tierra.