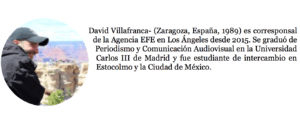Mi tío Miguel, con la originalidad de quien estudió Biología para acabar dirigiendo un hotel, suele decir que nuestro pueblo tiene nombre y apellido. Se llama Uncastillo pero se apellida “todo junto”, ya que cuando alguien nos pregunta de dónde somos nos toca aclarar siempre que no vivimos en “un castillo”. Es una maldición inofensiva pero incómoda: acabas de conocer a alguien y ya tienes que demostrar que no eres un mitómano ni un duque con palacios. Todos los uncastilleros soportan de manera habitual esos diez segundos de miradas extrañas y sonrisas en fuera de juego, también los más jóvenes. Mi hermana tenía unos cinco o seis años cuando, en un viaje en tren con mi padre, se quedó jugando en el vagón guardería. Cuando mi padre fue a recogerla, la cuidadora estaba maravillada: “¡Qué imaginación tiene su hija! ¡Dice que vive en un castillo!”.
Uncastillo, “todo junto”, es un pequeño pueblo del norte de España que tristemente tiene más historia que habitantes. Ahora mismo no viven más de 700 personas en esas tierras de cereales, acueductos romanos, leyendas medievales, iglesias románicas y calles empedradas que se retuercen hasta rozar el castillo que corona el pueblo. Es difícil saber si el ser humano modela la arquitectura o viceversa, pero en la forma de ser de los uncastilleros hay mucho de los templos románicos de su pueblo. La piedra imprime carácter. Muros gruesos y desnudos que los hacen toscos pero nobles; pequeñas ventanas que muestran desconfianza o recelo; un pórtico que da pie a un silencio pesado y profundo; las palpitantes luces de los cirios en el interior, como guiños que iluminan la oscuridad, para convencer al visitante de que finalmente está a salvo, en casa y junto a un amigo.
En Uncastillo no es raro toparse con cementerios judíos, rebaños de ovejas, pasadizos imposibles para obesos, pozos de hielo o abuelos que te llaman por el nombre de tu padre o de tu tío. Pero nadie del pueblo esperaba descubrir que, entre la piedra caliza y el viento frío y seco llamado cierzo, había nacido una diminuta estrella del cine: nuestra Marilyn románica.
A Inocencia Alcubierre (1904-1927) pronto la llamamos Ino, como si fuera una precursora de Scarlett, Angelina o Charlize. Tenía ojos oscuros, la mirada franca y el pelo enmarañado. Tampoco hay que exagerar el retrato: antes pasaría por campesina que por actriz. Todavía era una niña cuando su familia se mudó de Uncastillo a Barcelona. En aquella época ir a la ciudad era una razón suficiente como para que tus parientes rezaran un rosario, pusieran varias velas y le pidieran a la virgen por las almas de los que se iban casi al fin del mundo. Una señora muy anciana contó que, cuando pasados los años Ino regresó de Barcelona a Uncastillo, volvió fumando. Una mujer con cigarrillos. Glamour en el pueblo. Debió ser un cotilleo memorable en los mentideros.
Ino entró en el cine de rebote, como sólo hacen los grandes. Es la seducción clásica de Hollywood: si tienes talento, alguien te encontrará y triunfarás. Ino no era carpintera como Harrison Ford antes de iniciar su carrera, pero también contó con la fortuna de su lado: cuando la protagonista de Don Juan Tenorio (1921) murió de manera repentina, el director Ricardo de Baños le ofreció el papel a Ino, que sólo tenía 17 años. Nuestra Marilyn actuó en cuatro películas más: Lilian (1921), El niño de oro (1925), La malcasada (1926) y Nobleza baturra (1925), un éxito en la época. El currículum prometía, pero en 1927 Ino falleció en Madrid en circunstancias desconocidas. Sólo tenía 23 años. Una joven artista de carrera ascendente, con una hija fuera de matrimonio y una muerte misteriosa. Si hubiera sido una estrella de verdad, habríamos tenido en Uncastillo el mito de Ino envuelto para regalo.
Todo esto lo averiguamos porque José Luis Navarro, un vecino del pueblo, descubrió su historia y comenzó a tirar del hilo hasta localizar a sus descendientes en Barcelona. Aparecieron fotografías y documentación de Ino, así que en el año 2000 se publicó un libro sobre su vida y se organizó un homenaje en el pueblo: Ino, una actriz de Uncastillo. El acto central era la proyección de dos de sus películas, pero existía un enorme problema: era cine mudo y necesitábamos música en directo.
Los pianistas
Mariano, mi padre, llegó a Uncastillo en los años setenta como maestro de escuela, pero después de enamorarse de la hija del panadero se convirtió en pianista para todo. Hay un trío de pasodobles: llama a Mariano. Las mujeres del pueblo preparan una obra de teatro: dile a Mariano que colabore con la música. Se ha muerto José el de la Pepa: avisa a Mariano de que el funeral es mañana. Los chicos están montando una banda de rock rural: seguro que Mariano puede echar una mano. Para su desgracia y beneficio del resto, mi padre es un trotamúsico versátil y cándido que no sabe decir no. Su siguiente autoengaño fue cuando le convencieron de que pusiera música a las películas mudas de Ino, pero para esa temeridad decidió que no iba a naufragar solo: yo tenía 11 años y también tocaba el piano.
Los Villafranca, mano a mano y con todas las partituras que encontramos por casa, nos íbamos a enfrentar a Don Juan Tenorio y La malcasada. Al menos la primera era un clásico de la literatura española, por lo que seguir la narración no resultaría complicado, pero la segunda era una película interminable y extrañísima. Aprovechando de refilón un drama romántico, La malcasada incluía cameos de todos los personajes famosos de la España de los años veinte. Todos, no faltaba ni uno, como si fuera un museo de cera. Aparecían el escritor Ramón María del Valle-Inclán, el pintor Julio Romero de Torres, el tenor Miguel Fleta e incluso el dictador Miguel Primo de Rivera. La película era la fantasía de un historiador y una pesadilla para el resto de la humanidad. Hay una escena en la que varios personajes comparten una comida. El más sonriente y hablador es un militar llamado Francisco Franco. Junto a él destaca José Millán Astray, que una década más tarde y como parte del bando golpista pasó a la historia por su grito al escritor Miguel de Unamuno: “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!”.
Pero lo que más nos preocupaba a mi padre y a mí no eran las tramas de las películas, ni entenderlas, ni disfrutarlas. El problema era que no teníamos ni idea de cine mudo ni de cómo crear una banda sonora que, además, tendríamos que interpretar en directo.
Los inicios del cine están íntimamente ligados a la ingenuidad. Cuando los espectadores gritaron aterrorizados al ver el cortometraje de los hermanos Lumière La llegada de un tren a la estación de La Ciotat (1895) temían de manera racional que esa locomotora fuera a atropellarlos. Hoy nos parece un sinsentido, pero en aquel momento era una reacción comprensible. Poco a poco, el público fue entendiendo el cine y descifrando sus mecanismos. Es probable que los primeros espectadores fueran como los tartamudos que apenas empiezan a hablar, pero con el tiempo iban a convertirse en los niños que se olvidan de las ruedas auxiliares y vuelan con sus bicicletas.
Mi padre y yo también estábamos ante algo desconocido que, en vez de mirar al futuro, volvía al pasado. Teníamos que desandar un camino hasta los comienzos del cine, pero nos faltaban las migajas de pan en el camino. Pasábamos las horas frente a la televisión con cara de quien ve fantasmas. Nos desesperaban las sobreactuaciones de Don Juan Tenorio (“No puede ser que lleve dos minutos muriéndose”) y los intertítulos con textos infinitos. En el lentísimo mundo del cine mudo una tortuga nos parecía supersónica. En una mañana de ensayos apareció José Luis Navarro mientras veíamos fragmentos de La malcasada entre bostezos. Como si quisiera animarnos, José Luis nos habló de la importancia histórica de esta cinta en la que salía “la flor y nata” de la sociedad española. Yo no había escuchado en mi vida la expresión “la flor y nata”, pero me sonaba carruajes, extravagancia y reverencias. Estábamos jodidos: no sólo no avanzábamos sino que encima a nuestro alrededor la gente empezaba a hablar como en las películas mudas.
Con un cronómetro y mucha paciencia comenzamos a dividir las películas por escenas. Play. Don Juan le suelta unos piropos a Doña Inés. Stop. Buscamos una pieza romántica. El lago de Como servirá. Rebobinar. Stop. Acuérdate de tocar sólo hasta que aparezcan los espadachines. Play. Stop. De acuerdo, ha quedado bien, dos minutos menos de película. Siguiente escena. Play. Como no sabíamos improvisar durante dos horas, sólo nos quedaba idear un guion enorme de fragmentos milimetrados de partituras según la escena. Era un disparate gigantesco, pero al menos había cierto método.
El 13 de agosto de 2000, una sensual noche de verano muy próxima a una lluvia de estrellas, los uncastilleros que se acercaron a las piscinas municipales vieron por primera vez en acción a Inocencia Alcubierre, Ino, en Don Juan Tenorio. Como no había pantalla para la proyección, se colocó una sábana sobre el césped; como no encontramos un piano, utilizamos un pequeño teclado electrónico Yamaha. Y fue en aquella noche bajo las estrellas y con el agua de fondo, con el bar sirviendo cervezas y con el público comentando en voz baja cada detalle del filme, cuando descubrimos una extraña paradoja: la música, que junto a los diálogos sonoros había matado al cine mudo, ahora se iba a encargar de resucitarlo.
Música para el silencio
En su libro Historia del Cine, Mark Cousins relata la esquizofrenia que vivió Hollywood tras la aparición hace 90 años de El cantor de jazz (1927), el primer largometraje sonoro. Como niños que ven un juguete en el colegio y vuelven a casa implorando a sus padres, los estudios se lanzaron al cine sonoro con un entusiasmo temerario. Una fotografía de un rodaje de Warner Bros. ejemplifica el desbarajuste. Dos personajes dialogan en el banco de un parque. Como los micrófonos no eran direccionales ni precisos, las cámaras tenían que rodearse de sábanas y cajas para ocultar sus ruidos. Además, el técnico a cargo de la percha jugaba su propio partido de tenis: tenía que bascular el micrófono de lado a lado según el personaje que hablara en cada momento. Como mezclar diferentes pistas de sonido era una tarea casi imposible, un diálogo se rodaba con tres cámaras fijas para un plano general y dos primeros planos. Pero lo mejor era la banda sonora: si se quería música para la escena, la orquesta la tenía que tocar junto al rodaje, en directo y a escasos metros de los actores para que lo registraran los micrófonos. El sonido había convertido los rodajes en un circo sin acróbatas pero con payasos en cada esquina.
Los primeros años del cine sonoro aniquilaron la delicada expresividad que habían conseguido las películas mudas. Rodar en exteriores era complicado por los ruidos, se acabaron los travellings que parecían bailar con la cámara, y la fotografía e iluminación volvieron a jugar sólo con lo más elemental. La calidad técnica y artística de las películas se desplomó. La tecnología, una vez más, marcaba el ritmo del cine y forzaba a sus creadores a innovar o desaparecer.
En Uncastillo también tuvimos que aprender de cine, del lenguaje propio de las películas mudas, porque tras aquella proyección en las piscinas en homenaje a Ino se instauraron las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo. Un pueblo medieval convertido cada verano y desde entonces en un refugio de los filmes mudos. No había nada igual en España, aunque luego descubrimos que existían otros locos similares en Pordenone (Italia) y Anères (Francia). Cada edición de las Jornadas cuenta con un tema central: la guerra, la crisis, las mujeres, la revolución. Empezó a acudir cada vez más gente del pueblo, pero sobre todo comenzaron a venir muchos visitantes de fuera. Se proyectaron películas en el frontón municipal, en el polideportivo y en el ayuntamiento, pero en Uncastillo la historia es testaruda: la iglesia románica de San Miguel acabó siendo la sede de las Jornadas.
Mientras la gente disfrutaba de la tragedia de Lirios rotos (1919), del encanto descorazonador de Buster Keaton o de las alucinaciones terroríficas de “El gabinete del doctor Caligari” (1920), mi padre y yo seguíamos siendo amateurs irredimibles. Una de nuestras pesadillas era llegar a la sala de proyección y comprobar que la copia de la película no coincidía con la de nuestros ensayos. Que apareciera una escena que no figuraba en nuestro guion era un problema básico de tener todo cronometrado al detalle. “Improvisa, improvisa” era la manera que teníamos mi padre y yo de decirnos “estamos bien jodidos”.
En una ocasión, nos invitaron de la Filmoteca de Zaragoza, la ciudad más importante de la región, para un ciclo especial de cine mudo. Tenían un piano de cola y, una vez empezada la película, no podía entrar ningún espectador más. Puertas cerradas sin piedad. Aquello era para nosotros como jugar de repente en el Santiago Bernabéu cuando lo que se nos daba de maravilla era corretear por la banda de los campos de barro de la Tercera División.
Como éramos conscientes de nuestras limitaciones como pianistas, metíamos la música que nos pareciera, sin importar que fuera un puñetazo al buen gusto. Tirábamos mucho de Beethoven o Schubert, pero en un momento dado nos pareció que los acordes de Let It Be de los Beatles eran ideales para una escena íntima de una cinta ambientada en el siglo XIX. Éramos unos insolentes. Sin embargo, Josu Azcona, que junto a Carmen Giménez ha sido el gran cerebro de las Jornadas todos estos años, se nos acercó al terminar la película con una sonrisa: “Muy bien lo de los Beatles, pero a ver si la próxima metéis alguna de los Rolling Stones, que me gustan más”.
Fue una revelación inesperada. A la gente le encantaba captar en las películas melodías que ya conocía, aunque fueran de Queen (Crazy Little Thing Called Love) o Nina Simone (My Baby Just Cares For Me). En cualquier círculo respetado nos habrían arrojado a los leones, pero en Uncastillo lo que nos pedían al final era el listado de canciones que habíamos tocado. Me gustaría decir que éramos unos transgresores volcados en la heterodoxia, que buscábamos conexiones inciertas entre Radiohead y el cine expresionista alemán, pero la realidad era menos grandilocuente: no conocíamos más canciones. No pintábamos un círculo rojo sobre fondo blanco para triunfar en el MoMA, sino porque no sabíamos dibujar otra cosa. Aun así, de todo aquello aprendimos una regla de oro: muchos venían al principio por las películas mudas, pero la mayoría que regresaba lo hacía por la música en directo.
Afortunadamente para todos, poco a poco empezaron a llegar a Uncastillo pianistas brillantes y profesionales. En muchos casos ni requerían partituras porque les sobraba con su instinto y su clase. Los Villafranca estuvimos encantados de ceder nuestro piano. Hasta ahora han desfilado por las Jornadas saxofones, acordeones, clarinetes, violines, guitarras eléctricas, arpas y hasta algún ukelele. Hubo un año que un colectivo de DJ’s puso la banda sonora de “20.000 Leguas de viaje submarino” (1916). El cine mudo sigue vivo en Uncastillo porque la música se encargó de rescatarlo.
Magia en el cine
Una maravilla de las Jornadas es que nunca han perdido su inocencia, su encanto de ser algo muy pequeño pero entrañable. Los niños que asisten a las sesiones infantiles se caen de la risa con los trompazos de Chaplin, sobre todo si el pianista atina con el golpe preciso. Hace unos años, una señora pidió silencio, algo verdaderamente notable en una película muda, porque a su lado alguien estaba cuchicheando. “Callad que no veo”, dijo molesta. Las Jornadas no son un acontecimiento de masas, pero este año reunieron a casi 200 personas en una cena acompañada con proyecciones de cine mudo. No sé si en Uncastillo haya expertos en el valor histórico de Nanook, el esquimal (1922) o la excelencia artística de “El acorazado Potemkin” (1925), pero algo singular sobrevuela este pueblo si cada año se cita románticamente y durante un fin de semana con las películas mudas.
Desde hace casi dos años soy corresponsal en Los Ángeles, una ciudad que se acuesta y se despierta con un ojo puesto en Hollywood. Los rodajes cortan calles un día tras otro y las alfombras rojas son algo cotidiano. Hay autobuses turísticos que no te enseñan las playas de Santa Mónica y Venice, las esquinas latinas de East L.A. o los rincones de Koreatown, sino que te llevan de la mano a ver las mansiones de tus actores preferidos. En Hollywood Boulevard se siguen desvelando estrellas y los Óscar son un acontecimiento planetario, especialmente si se equivocan al anunciar el ganador. Aquí lo complicado es conocer a plomeros o carniceros, ya que en cualquier barra de bar se amontonan los (aspirantes a) actores, cantantes, guionistas o directores.
Aunque no hayas estado en Beverly Hills, sabes sin duda que es el barrio de lujo. Me ha tocado cubrir los Óscar y los Globos de Oro, donde el uniforme de trabajo es un esmoquin. He charlado con Morgan Freeman o Robert Redford, pero también he visto los caprichos y las tonterías de actores con el ego en otra galaxia. Ahora tienes una entrevista telefónica con un periodista que está en Italia, pero en un cuarto de hora salimos hacia el late-show. Tienes diez minutos para cenar en el coche. Cuidado con el maquillaje. Vestido de gala, zapatos de tacón: estás impecable, sonríe una vez más para la cámara. Hagamos una secuela o una precuela, pero hagamos algo.
Los Ángeles debería ser el paraíso para los amantes de las películas. Un sueño de glamour y una utopía de fotogramas a los pies de las letras de Hollywood. Yo, sin embargo, sospecho que la magia del cine, si es que de verdad existe, debe ser algo más parecido a disfrutar de una película muda de Ino sobre una sábana, con un pianista tocando en directo y bajo una luna de verano en Uncastillo, “todo junto”.