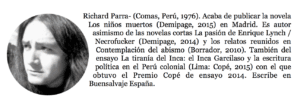Despegarse de la academia, escribir. Escribir un libro de cuentos, evitar ser embaucado por editoriales que te piden les pagues por la edición. Autoeditarte. ¿Cómo se explica esta travesía? ¿Cambia la relación del autor con su propio texto a la hora de la edición, esa acometida fatal? Es más, ¿de dónde viene el texto? ¿Cuál es su función, qué busca, para qué escribir? El escritor y crítico peruano Richard Parra analiza su propia historia.
Este texto se basa en la ponencia que presentó en el encuentro “La comunidad de la escritura: del manuscrito a la edición”, organizado el 24 de septiembre de 2015 por la Maestría de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York (NYU).
“La lucha de clases incluida en la subjetividad del hombre como núcleo de su existencia más individual”.
León Rozitchner
He preparado un breve testimonio-cuento-contramemoria sobre mi experiencia en el programa de escritura creativa en español de NYU y sobre las peripecias que rodearon la edición y publicación de mi primer libro de cuentos Contemplación del abismo (Lima: Borrador, 2010), cuyo manuscrito trabajé en los talleres de narrativa que la novelista chilena Diamela Eltit dirigió en los otoños de 2008 y 2009.
Empecé a escribir prosa narrativa de una forma cotidiana -aunque siempre artesanal- en enero del 2008, cuando ya casi había desertado a mi antiguo proyecto de escribir cuentos y novelas. En ese tiempo, estaba totalmente dedicado al trabajo académico y docente. En lo personal, aquel era un momento sombrío, porque muchos de mis amigos y amigas con los que comencé en la literatura (en la cristiana, elitista y conservadora Pontificia Universidad Católica del Perú) habían ido desertando a la narrativa y la poesía para dedicarse a la enseñanza de gramática, la academia posmoderna o a ser maquiavélicos empresarios.
Yo había redactado algunos relatos años antes, en una máquina de escribir Remington mecánica que compré en la cachina del Parque Universitario. Creo que escribía cuentos desde 1996, época en que estudiaba ingeniería (era uno de los peores estudiantes) y trabajaba con mi padre en su taller de mecánica en La Victoria. Aquellas primeras historias noventeras, que compuse intuitivamente, a modo de guiones de películas y tal como lo contaban los narradores orales de mi familia y de la calle (mis principales fuentes hasta hoy), trataban sobre mi vida en las barriadas de Comas y El Montón y en el barrio obrero de La Victoria; sobre metaleros satanistas adictos a la pasta básica; sobre los abusos de los sacerdotes agustinos de la escuela fascista donde terminé la secundaria (el colegio San Agustín de San Isidro); sobre las muertes de algunos amigos del barrio o bien por la violencia lumpen o por efecto de la guerra interna; sobre los reclusorios psiquiátricos de Lima; y sobre vándalos barristas del Universitario de Deportes. Todas esas eran historias que conocía directamente de mi niñez y adolescencia, historia de la comunidad en que viví, y escritas con el lenguaje coloquial que yo hablaba y escuchaba, mi lengua social.
En 2008, más de diez años después, me encontraba becado en Nueva York siguiendo un doctorado en literatura latinoamericana en NYU. Me venía especializando en crónicas de conquista. Aquellos estudios eran absorbentes y, para ese momento, yo ya estaba un poco aburrido del canon colonial, del culto subalterno a Sarmiento y Borges y bien harto de Bosteels y Laclau y todo el oscurantismo del posmarxismo (ex-marxismo). Y tal vez un poco por rechazo a eso busco un momento libre durante un receso de invierno y escribo un puñado de borradores de cuentos de un tirón en mi departamento en Queens. Recuerdo que tenía muchas historias en la cabeza acumuladas que quería escribir en paralelo, con formas literarias e imaginarios diversos. De los borradores que redacto, escojo el que más me sonaba, y lo envío junto a mi postulación a la maestría de escritura creativa de NYU. Estaba un poco dudoso de si sería aceptado puesto que la historia que presenté era muy prosaica -sobre un joven estudiante de ingeniería al que su familia, con ayuda de la policía, lo interna en un centro de rehabilitación evangelista en donde sufre torturas-; y porque no había adjuntado cartas de recomendación con la postulación, cuestión requerida por la maestría. Sucedía que nadie había leído ningún cuento mío.
Bueno, no sé cómo, pero me aceptaron en la maestría y el verano anterior al inicio de clases, hablo de mayo del 2008, me pongo a escribir exclusivamente relatos. Trabajo ocho horas diarias en la sala de referencia de la Bobst Library de NYU en Manhattan. ¿Qué loser, no? Alienante, tal vez, pero me sirvió bastante. Agarré un ritmo de trabajo narrativo que por suerte he logrado mantener. Y cómo no: escribía con sus lagunas mentales, rupturas neuronales y andanzas licenciosas por el Village y Queens, si no de dónde saca uno las ideas narrativas. ¿Dónde uno se desfoga del enajenamiento de la literatura?
Recuerdo que descarté los primeros bocetos, que todavía los sentía muy anecdóticos y periodísticos, y empecé todo de cero, con fichas y esquemas. Escribía secuencias narrativas en flashcards y los iba barajando, montándolos uno sobre otros. Así fui vislumbrando ciertas estructuras que emergían de los propios materiales. También recuerdo que pasé tiempo seleccionado los mejores narradores para cada fábula, viendo sus potencias y debilidades, para lo cual escribí varias pruebas sobre una misma escena, pero con diferentes enunciadores. Pensaba asimismo los personajes en grupos, en comunidad, y los posicionaba en la topografía narrativa buscando una tensión extrema, como la que por ejemplo aparece en una partida de ajedrez.
Luego, con un puñado de historias más o menos avanzadas, entro al taller de Diamela Eltit del otoño del 2008. Y para mí el taller fue recontra útil. De pronto, de no tener ningún lector, ahora contaba con una docena de lectores atentos y formados en distintas disciplinas y tradiciones literarias. Era un ambiente muy diferente al del doctorado que por esos años todavía temblaba tras un conflicto laboral entre los estudiantes organizados en el GSOC y la administración de NYU. En la maestría encontré compañeros con ambición artística. Gente más guapa y alegre además, con los pies sobre la tierra literaria, cuyas lecturas me hicieron percibir algunas implicancias para mí no tan evidentes de lo que yo venía escribiendo.
Otra cuestión crucial de aquel taller fueron las complejas lecturas de Diamela Eltit que comprometían no solo un comentario formal o estructural o compositivo o funcional, sino un análisis crítico materialista que venía a cuestionar la ideología de la escritura desde la lucha de clases y el feminismo -por mencionar solo dos de sus líneas de lectura. En ese contexto, poco a poco, fui afinando mi formación como lector de lo que uno escribe con la carne, el seso y la sangre (cuestión distinta de la lectura académica, profesional y escolástica), e incluso, puedo decir que los talleres me sirvieron mucho más, porque me llevaron a replantearme la materia de estudio de mi tesis doctoral. Ya no estudiaría las “ideas políticas” del Inca Garcilaso, sino la constitución, ideología y praxis de su escritura dialéctica. Así que lo que recomiendo a los estudiantes de doctorado hoy presentes es que se inscriban en el programa de creativas. No sé qué están esperando. Pero no sé si le diría a un estudiante de escritura creativa que se postule al doctorado.
En enero del 2009 me traslado a Perú por ocho meses a continuar con la escritura de mis cuentos. Allá retomé el contacto directo con la realidad en que se basaban mis historias, con las voces, la lengua, la emotividad y las condiciones sociales peruanas. Recuerdo algunos viajes al interior, fotografías y entrevistas y que, en un momento, prácticamente integraba al libro lo que acontecía y oía en las calles y plazas. Trabajé un poco con el azar, con la contingencia, sin prever un punto de llegada. Luego le contaba mis historias a mis amigos y amigas en fondas y bares y recibía comentarios, críticas y todo ello lo iba integrando al manuscrito prácticamente en tiempo real. En septiembre de 2009, vuelvo a Manhattan y asisto a un segundo taller con Diamela Eltit donde me concentro en darle forma final al borrador.
Ahora bien, me es necesario señalar que, en paralelo a la escritura de aquel primer libro, aparecieron algunos intereses críticos y teóricos que fueron parte esencial de ese proceso. Primero, una ruptura con ciertas tesis posmodernas imperantes en la academia. Con toda esa retórica del textualismo, de los poderes anónimos, de las identidades aisladas compulsivamente de las luchas sociales. Segundo, buscando comprender mejor los materiales que tenía en mi mesa de trabajo, me intereso por el documental como forma artística, por el neorrealismo italiano, por las películas de Gleyzer, La batalla de Argelia de Pontecorvo, el teatro de Artaud, las crónicas de Reed y Walsh, El arte y la revolución de Vallejo. Regreso a Rulfo, a Revueltas. A José María Arguedas, de quien escribí un ensayo sobre la crítica del colonialismo en su novela Los ríos profundos. Lo que quiero decir que para mí la escritura narrativa desde entonces se desarrolla en paralelo a una reflexión crítico política del fenómeno literario.
Pasó el tiempo y, pues, a inicios del 2010, creía ya tener listo el manuscrito de El abismo. Había hecho variantes fuertes, cortado como el cincuenta por ciento del original y la verdad es que, al mismo tiempo que lo fui componiendo, apareció también una relación destructiva, homicida, con el texto. Una relación que tenía que evadirla de alguna manera, sino podía contagiarlo todo con una definitiva pulsión de muerte. Y, en efecto, me sentía harto del texto que ya venía trabajando por dos años, entre muchos líos personales, laborales y médicos. Así que debía desalojarlo de mi apartamento a como diera lugar para no volverme más loco todavía.
Busco editores. Y bueno yo no conocía a nadie en el medio literario limeño. Toqué las puertas de las editoriales “grandes” del Perú solo para preguntar si podía enviarles un manuscrito. Nadie me contestó. Luego me dirigí al jirón Azángaro en el Centro de Lima, hice cinco fotocopias espiraladas del libro y las repartí entre varios de esos editores que se autodenominan, a veces falsamente, como “independientes”. Uno de esos impresores me preguntó si seguiría escribiendo o si mi libro era tan solo un pasatiempo de domingo. Luego me dijo que yo era muy viejo para presentar un primer libro de cuentos. Que cuando tuviera una novela gorda y peluda que volviera. Otro “editor” directamente me dijo “Richard, son 3000 dólares por la publicación de tu libro”. Creo que hasta me ofreció una edición en tapa dura. Luego me enteré en las calles que ese sujeto había estafado a varios escritores peruanos. Tras unas semanas, me cruzo con un editor más serio al que le interesa el libro, pero igual yo tendría que “co-financiarlo”.
Pues bien, en julio de 2010 comenzamos a autoeditar El abismo. Noté que el texto todavía tenía muchos problemas. Como ya tenía cierta distancia del manuscrito podía verlos mejor. Todavía era un huayco de imágenes y oraciones acumuladas en busca de una forma. Junto al editor, entonces, leímos todo el libro en voz alta ¾muy importante esto. Recuerdo algunos cambios: quité personajes funcionalmente redundantes. Sinteticé lugares y tiempos narrativos. Cambié finales con la intención de plantearlos como nuevos inicios. En otros casos, los anticipé hasta que se pudiera atisbar una conclusión inminente. Borré transiciones, epílogos. Referencias meta-discursivas obvias, profesorales. Oraciones temáticas. Modifiqué el orden de los cuentos en función de las palpitaciones internas y vasos comunicantes. Escondí datos, los redistribuí. No sé si antes o después, con la opción “replace” de Word, modifiqué los nombres de ciertos personajes para que no fueran iguales a los de la realidad y luego no vinieran a hacerme problemas, o a denunciarme con la policía. Hice todas aquellas cositas formales para hacer más ostensibles los materiales enterrados en ese magma verbal.
Con los días, durante la edición, se hicieron más notorios los puntos de vista y las poéticas que se habían ido formando casi instintivamente en el manuscrito, poéticas que ya habían adquirido cierta autonomía y de las que me sentía lo suficientemente distanciado como para que me afectasen los cambios y cortes. En suma, en ese proceso de edición, que era completamente novedoso para mí, comprendí que editar no solo era maquetar, pulir o presentar un texto legible como algunos piensan: era reescribir y profundizar las generatrices narrativas. Y esto implicaba un peligro: subrayar sus contradicciones y, hasta cierto punto negar el texto.
Ahora bien, la edición no es un proceso mecánico que sigue un esquema formateado por el lenguaje comercial de la prensa oligárquica, las fundaciones culturales minero-burguesas, las transnacionales y el imperialismo literario. No es presentar un texto a la sociedad de consumo, del espectáculo; arroparlo patriarcal, pulcra y elegantemente como piensan los literatos de convento y los propagandistas de las poéticas de la propiedad privada, y las memorias formateadas por un compulsivo individualismo burgués. Por el contrario, sentí la edición como un acto de contra-despojo, de mutilación y auto-mutilación, de antropofagia, de desnudez radical de los cuerpos reales (cuerpos y espíritus históricos que no son textos, ni intertextualidades de reading list, ni algoritmos lingüísticos corporativos, ni referencias licuadas, ni sistemas operativos meta-literarios). También noté que la edición era un momento extremo para vislumbrar sintéticamente los antagonismos sociales (incluidas la expropiación de la plusvalía, la explotación y la falsificación de los mitos) que transitan por las venas de la narrativa. Y, en tal sentido, creo que editar es un momento de exacerbación de las contradicciones. Cruzar un río de sangre.
En contra de algunos que ven la edición como un momento mercadotécnico, de control comercial de la materia narrada, de estandarización del lenguaje, yo creo que los vectores creativos y críticos -siempre caóticos puesto que también emergen del inconsciente y la memoria arcaica-, que están activos durante la escritura, también lo están durante la edición con el añadido de que ahora tenemos la película completa desenrollada delante de nosotros y se va creando una distancia irreversible, trágica. Se va imponiendo una ruptura final. Un acabose. Por eso pienso que el momento de la edición no es de atenuamiento, sino de acometida fatal que implica un exceso terminal. Aparece entonces un antagonismo dialéctico entre claridad e ilegibilidad. Entre desastre y falsa seguridad denotativa. La edición es, pues, toda la escritura de la obra en el tiempo sintetizada en un período concentrado, en un instante al que solo se puede llegar en un momento de lucidez alcanzado por un trabajo constante, pero este también es un momento de paranoia, de emergencia del tánatos.
Porque a mí no me interesa escribir bien (criterio moralista), tampoco las bellas letras, ni lo sublime, ni lo transcendente, ni la petulancia oligárquica, ni el cristianismo poético, ni la metafísica de la palabra, ni el lacanianismo represor del principio de agresión, ni naturalizar el sentido común neoliberal, sino que el trabajo (humano, siempre social) se proponga revertir e incinerar los imaginarios y lenguajes opresores, que la obra haga estallar sus elementos constitutivos, que se desmienta a sí misma en sus premisas ideológicas y convenciones. Y en esto no estoy seguro si sigo a Eisenstein, pero a mí me resultaron inspiradoras sus películas comunistas y su ensayo sobre el montaje dialéctico para ir desarrollando algunos horizontes de escritura. También las Notas sobre literatura de Adorno, Un libro rojo para Lenin de Dalton, El teatro de la crueldad de Artaud, La escritura del desastre de Blanchot, los diarios de Arguedas y las tesis marxistas de la filosofía de la historia de Benjamin.
Y por supuesto: una vez terminada la edición, la tensión continúa. Porque pienso que la escritura no tiene que producirse para satisfacer al autor, ni creo que busque representarlo esquemáticamente, sino descomponerlo, llevarlo a cohabitar con la esquizofrenia. Un poco lo que sucede por ejemplo cuando uno ve Saló de Pasolini.
Pues bien, publiqué ese primer libro, El abismo, en noviembre de 2010 y con el tiempo se fue haciendo de sus lectores. Recibió, para mi sorpresa, reseñas y algunos cuentos fueron antologados. Digo para mi sorpresa, porque yo estaba muy autocrítico con el libro. Aún hoy lo estoy. Había incluso redactado en mi teléfono una auténtica purga, en donde deconstruía o, mejor dicho, destruía el libro hasta sus cimientos. Luego me robaron el teléfono en un bar subterráneo del Centro de Lima y no sé dónde andará ese texto ahora. Solo espero que no salga a la luz ese texto ni otras cosas más que había en la memoria de ese teléfono.
Por supuesto que el libro también recibió indiferencia, menosprecio y duras críticas, cuestiones cotidianas en este oficio de escribir. Al mismo tiempo, sin embargo, fui comprobando que el libro no me pertenecía ya. Y más aún: que tampoco me perteneció durante la escritura, porque en literatura todo es compartido. El lenguaje, la experiencia, el tiempo, la idealizada libertad autoral (que se basa en la propiedad privada como señala Marx en La cuestión judía y que existe a cuenta de la explotación de otros). Incluso los sujetos finalmente representados solo adquieren sentido en el colectivo. Los materiales (p.e. las heridas propias, la muerte y el terror que inflingieron los represores) se median por un lenguaje social, anclado a la experiencia comunitaria, en las luchas de clases, por más aislado que se sienta el sujeto, por más regresivo que sea su narcisismo posmoderno, por más alienado se encuentre por la propiedad privada, el cristianismo y el clasismo.
Más o menos estas son, creo, algunas intuiciones literarias que se han ido sedimentando mientras he venido escribiendo prosa narrativa. Así concluyo esta breve relación -que tiene mucho de fantasía, anacronismo y exceso, y que sincroniza tiempos disímiles- deseando tomarme una copa de vino con cada uno de ustedes en un ratito en la recepción. Hasta entonces, queridas amigas y amigos.
Brooklyn, octubre 2015