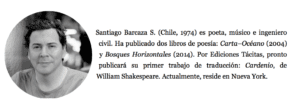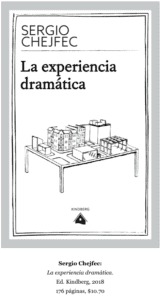
En cierto juego literario, donde abunda un lenguaje delirante que es al mismo tiempo estructura inicial y desenlace de la trama, los efectos psicológicos juegan un papel más bien secundario. El fundamento que da sustento a locuras de las pasiones, enredos, falsos matrimonios, deseo ciego y sin límites, etc., no se inclina hacia el espejo del alma, que es donde sabemos el lugar desde el que se perciben las cosas vistas, el mundo conocido, sino que la luz que de él emerge está, de antemano, incitado por un lenguaje secreto a las particularidades visibles de la psicología o, dicho de otra manera, no se detiene a escudriñar en las visiones y divagaciones –a ratos confusas y contradictorias– de los personajes, sean estos reyes o mendigos.
Pero existe otro juego literario, uno que puede ilustrar bien la capitalización estética e ideológica de la inactividad, del dinamismo errático y de la acción contraria, al punto de abrir con ello una modalidad de narración alternativa a esa en que insiste en mostrarnos la industria editorial, y de convertirse en el hito dramático de la calificación de lo “moderno”.
Sí. Una exaltación, un retozo, una travesura, un divertimento literario que persigue instalarnos en, digámoslo así, un momento perfecto, donde no existe –o no importa– historia que contar, no hay guión, no hay día anterior ni día después, sólo una cavilación a ratos acertada, a ratos equivocada, de un personaje cualquiera, sobre un paisaje u objeto cualquiera.
Si hubiera un momento perfecto en un libro, si sólo pudiéramos vivir ese momento, podríamos empezar el libro nuevamente, como si nunca lo hubiéramos leído, como si no estuviéramos en él. Pero en ese recreo literario, puede que los acercamientos oscuros a cualquier página sean numerosos y las salidas un poco estrechas.
He estado filosofando sobre esto mientras leo. Al mismo tiempo, Félix y Rose, personajes de una novela de Sergio Chejfec, se tumban de espaldas y me observan leer este libro que trata de un hombre que cruza una calle buscando un café. Félix le comenta a Rose que yo nunca esperé leer el libro de sus vidas. Rose prefiere voltear y mirar a la calle. Los autos siguen ahí, cubiertos por sombras que se arrastran y arrastran hacia el café. Ahora el hombre que buscaba el café, lo encuentra, se sienta y abre un libro que trata de otra vida. Rose mira el café, mira las sombras e imagina un salón vacío, un hogar apagado, un hombre escribiendo una carta a una mujer que ha sacrificado su vida por amor.
Si hubiera un momento perfecto en el libro, podría ser el último.
En La experiencia dramática, Chejfec no discute las razones del amor. Propone la confusión como un bien necesario. Nunca explica. Sólo revela.