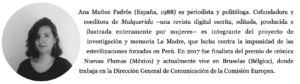Imagen: Vista del valle de La Fueva, en los Pirineos.
Hay cosas que son más fáciles de describir si empezamos por decir lo que no son. Una piedra no es una roca, ni una peña, ni un guijarro. Una piedra no está muerta, pero tampoco es un ser vivo. La montaña frente a mí –un conjunto de piedras, rocas y guijarros– no es distinta a otras montañas viejas, y la caravana a mi izquierda no es una casa, ni es un vehículo, pero tampoco es chatarra. Desconozco los detalles de su viaje hasta esta explanada de cemento colgada sobre el valle de La Fueva, en la falda de los Pirineos, la cordillera que comparte y separa la península ibérica de Francia, pero les puedo contar que en ella, en esa caravana, solía dormir un lama.
Al valle de La Fueva se llega en tres horas desde Barcelona y sólo en dos desde Zaragoza. Sin embargo, aquí no hay campistas en verano, ni escaladores los fines de semana, ni se construyen casas rurales, ni hoteles como si el país no sufriera los coletazos de la peor burbuja inmobiliaria en décadas. En esta región llamada Aragón, con fama de simpática y de terca, en esta región que en realidad es campo –y “el campo no era parte de la civilización”, escribe Sergio del Molino–, en esta región entre Castilla y Cataluña, el milagro de la industrialización se quedó en la capital, Zaragoza, una ciudad de viento feroz y temperaturas extremas.
En un país donde el sector de servicios alimenta tres cuartas partes de la economíal, el milagro del turismo se asoma cuando hay nieve y llegan los esquiadores. Esta es una región tan corriente, tan poco peculiar, que el partido que gana en Aragón gana las elecciones nacionales desde 1977. Es una España a escala, es el ciudadano medio sin rostro a quien venderle teléfonos móviles, tratamientos faciales y nuevos conceptos del bienestar. Es también un lugar donde ocho de cada diez personas se declaran católicas, pero seis jamás van a misa, y sólo cuatro de cada cien son musulmanas, ortodoxas o adventistas. Es al norte de esta región, entre el valle de La Fueva y el embalse de El Grado, en donde en nueve kilómetros en línea recta conviven el santuario del Opus Dei más grande del mundo y uno de los templos budistas tibetanos más importantes de Europa.
Para llegar hasta la caravana del lama, hay que, primero, llegar a Huesca, después pasar Graus, y entonces tomar un desvío hacia Tierrantona, un pueblo de 127 vecinos, el más grande de La Fueva. Es marzo y los almendros florecen pálidos en el borde de las cunetas cuando paso por allí. En los diez minutos de carretera empinada y estrecha, colmada de baches y de señales de curvas peligrosas, cuento, en total, cinco todoterrenos. Dos paseantes armados con bastones me sobresaltan porque conduzco sin respetar la línea discontinua del pavimento, como si en lugar de una carretera transitara un camino secreto hacia la cima.
Arriba, el valle de cultivos verdes y amarillos que sobreviven con fondos europeos se abre y se oculta a mis pies. Desde aquí no puedo ver las paredes de piedra de las casas-fuerte, ni los espantabrujas sobre las chimeneas, ni los campanarios de las iglesias, ni los torreones medievales que pueblan esta descuidada porción del mundo. Desde aquí, los veinticinco pueblos habitados de La Fueva son invisibles a plena luz. Todos los lugares de peregrinación quieren estar cerca de Dios, Allah o Shivá. Cerca de la promesa de una respuesta para la falta de sentido.
“La mayoría de las personas que hemos llegado aquí hemos venido por una búsqueda”, dice Isabel Alcántara, de voz grave y hablar pausado. Y, cuando dice “aquí”, piensa en el templo budista tibetano Dag Shang Kagyü, en la calle única sin número del pueblo de Panillo. Estamos sentadas en una sala del segundo piso, junto a una mesa larga cubierta con un mantel bordado y dos tazas de té. En la sala hay un televisor con reproductor de DVD, una alacena de madera rojiza y brillosa, un futón rojo, un sillón blanco con flores rojas, un letrero rojo en donde se lee “rimpoché”, fotos del Tibet y láminas de arcos iris contra cielos luminosos y sobre templos, también, rojos.
A veces, Isabel Alcántara se levanta, se acerca a la ventana desde donde se agitan diminutas banderolas descoloridas y señala la casa de retiros, el nuevo albergue, una encina. La piel casi lisa y el pelo negro moteado sólo por algunas canas pueden hacernos creer que miente: nadie diría que alguien que se ve así tiene 62 años.
“En mi caso fue una crisis personal”, continúa. “Grave. Fue la muerte de mi pareja. Entré en una depresión. Vine para una semana y llevo 21 años”. Primero ayudó en el albergue, luego colaboró en la tienda y después se encargó de la tesorería durante seis años. Ahora es la presidenta. No vive aquí, pero es donde casi siempre podemos encontrarla. “Mi marido siempre dice ‘estás más casada con el centro que conmigo’”, dice.
Algo parecido cuenta el día anterior José Alfonso Arregui, director de Comunicación del santuario de Torreciudad y miembro de la Obra (el Opus Dei se denomina a sí mismo “La Obra”). Arregui no sólo pasa aquí la mayor parte de su tiempo, también duerme más de la mitad de los días de la semana en una de las casonas que rodean el santuario.
Para llegar a Torreciudad, el santuario que honra a una virgen negra, hay que conducir por una carretera también empinada y plagada de curvas cerradas que bordea el embalse de El Grado. Es una basílica menor según los manuales, pero es imponente: es una ostentación de Dios. Algunos kilómetros antes de la llegada, un cartel nos da la bienvenida en español, inglés, alemán, francés e italiano. Luego, un cartel nos pide circular más despacio. Después, en el santuario, un cartel nos pide vestir de manera adecuada: nuestras rodillas y hombros deben permanecer tapados.
La primera vez que vine, en diciembre, conté entre 30 y 40 coches aparcados a pesar del invierno, es decir, al menos treinta veces el número de visitantes que encontré en Panillo. En la oficina de información, un hombre joven y una señora bajita preguntaron qué podían hacer por mí y me invitaron a la proyección de un video de diez minutos que miré a solas, a espaldas del mostrador de souvenirs religiosos, rodeados por sillas vacías. No había otros visitantes en la oficina-tienda-cine, y tuve la sensación de que el hombre joven y la señora miraban cómo yo miraba la pantalla. Meses más tarde regresé para citarme con José Alfonso Arregui: es aquí donde está su despacho.
Un día de marzo, José Alfonso Arregui lleva una corbata morada y gafas al aire, las mismas que usa en la foto de su blog. En las paredes color vainilla hay posters y fotografías de celebraciones multitudinarias, aunque él afirma que en el aniversario de este año sólo darán las gracias: una celebración modesta. Cuando hace diez años aceptó este puesto de trabajo y tecleó en Google “Torreciudad”, algunas de las palabras que el buscador le sugería para completar la búsqueda fueron “secretos”, “búnker”, “misterios”. Ahora los algoritmos nos dirigen a su blog, en donde, como una Dana Scully creyente pero no crédula, desmonta las leyendas urbanas sobre el centro. “Yo me dirijo al desconfiado, al que dice ‘algo habrá, algo habrá’”. La fe también es una cuestión de marketing. Desde 1975, por el santuario han pasado más de 10 millones de personas de más de 90 países. Y esto sin que se aparezca una sola virgen.
–Cuarenta años en un santuario no son nada. Esto acaba de empezar. Y todo para no haberse aparecido la virgen, porque cuando se aparece todo es muy fácil. Si no se aparece, tienes un problema –se ríe Arregui.
Me invita a recorrer el centro. Desde la explanada rodeada de arcos de ladrillos, una familia –padre, madre, tres hijos casi adolescentes– entra en la basílica: la misa va a empezar. Al costado, las casas de convivencia y de ejercicios espirituales tienen las persianas de madera cerradas, como las de un hotel de playa en invierno. La diferencia entre aquella convivencia y aquel ejercicio espiritual en la tradición de la iglesia, explica José Alfonso Arregui, es el silencio: en la primera no es obligatorio y en el segundo sí. “Al final se llega a una idea, un propósito, un cambio de vida: el objetivo es ese. Los ejercicios espirituales son para pasarle la ITV al alma y ponerla un poco a tono”, dice y se ríe. Se ríe muchas veces en esa mañana y en cada una de esas veces me agarra desprevenida. Es una risa que interrumpe y que vuelve más livianas las palabras.
A solo nueve kilómetros en línea recta se realiza otro tipo de ejercicio espiritual. El templo de Panillo es uno de los pocos lugares de Europa en donde se practican retiros de tres años, tres meses y tres días. La única comunicación posible es por carta, y quienes eligen llevarlo a cabo no saldrán excepto en caso de una enfermedad grave o abandono. El padre del lama Drubyu murió cuando su hijo hacía el retiro y el hijo no acudió al funeral ni pudo contarle al padre, tiempo después, que vivía en una caravana.
Por otro lado, está el problema de la solvencia económica. “Dejar todo está muy bien, pero después qué haces con tu vida. Tu estancia quién la paga”, dice Fernando –Alberto Fernando Juan Sebastián es el nombre y apellidos completos–, presidente del centro budista tibetano de Zaragoza, la capital de Aragón. Algunos buscan un benefactor, quien a cambio endurecerá su espíritu tanto como la persona que vive retirada tres años, tres meses y tres días. Le pregunto a Fernando si él ha hecho el retiro y me habla de su familia.
–Mi familia con esto, yuyu.
En Torreciudad son habituales las familias numerosas que en casa bendicen los alimentos y pelan la fruta con cubiertos y no viven en los pisos del gobierno construidos con materiales baratos donde viven otras familias numerosas, es decir, familias en apariencia sin una brecha por donde pueda colarse una duda. El día de mi encuentro con José Alfonso Arregui, el director blogger, las aguas del embalse reflejan el cielo pesado como una jaqueca. La visión del embalse espejo es hipnótica. Me pregunto si la familia que entró en misa seguirá en misa y si alguien estará mirando lo mismo que yo detrás de las ranuras de las persianas cerradas, alguien que en un mundo hiperconectado y multipantalla ha elegido buscar el sentido o buscarse a sí mismo en el silencio y en la palabra de un dios.
–El ser humano necesita un sitio bonito para que el espíritu nos coja. El ser humano necesita estos lugares en los cuales ese silencio, esa paz, esa percepción más sencilla de la naturaleza que por sí misma tiene una armonía… No sé si te contesto. Bueno, si no te contesto algo, tú dilo ¿eh? –y esta vez José Alfonso Arregui no se ríe.
*
Después de la dictadura franquista pero antes de transformarse en el lugar de peregrinación del techno y la electrónica, la farándula y las experiencias sintéticas, Ibiza fue el refugio de comunidades hippies llegadas de todas partes. Una pareja, Francisco Hita y María Torres, fueron dos de los primeros estudiantes del lama Yeshe, un lama con una conocida debilidad por Occidente: además de introducir el budismo en Ibiza, por ejemplo, visitó Disneyland. Años más tarde, cuando el lama Yeshe murió, sus seguidores vieron en Osel Hita, el hijo de Francisco y María, al lama reencarnado. Era 1986 y Osel, que no había cumplido dos años, vivió desde entonces y hasta los dieciocho en un monasterio en la India. Cuenta, en una entrevista a la BBC, una de las pocas entrevistas que ha concedido, que fue al leer Siddharta de Herman Hesse cuando pensó por primera vez en salir de allí. Dejó el monasterio con la mayoría de edad y regresó a Ibiza. Hoy tiene 34 años y en internet se define a sí mismo como aspirante a cineasta. Isabel Alcántara y 24 mil usuarios más le siguen en Facebook. Hace unos días Osel Hita escribía este mensaje para su comunidad virtual:
“El tiempo puede pasar a medida que las cosas cambian mientras la energía vibra. ¡Así que hagamos lo mejor de él y utilicémoslo a nuestra máxima capacidad! ¡Tod@s estamos interconectad@s! Equipo de UnGranAmor!!! ¡Revolucionemos el barco de la memoria colectiva! xD”.
El relato de aquellos tocados por la vocación comienza muchas veces por una experiencia temprana que revelará un destino mágico negado a las personas corrientes. San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, fue un niño enfermizo. Nacido en 1902 en la española Barbastro, una noche, cuando tenía dos años, su madre creyó que se moría. Le prometió a la virgen que si curaba a su hijo lo llevaría en peregrinación a la vieja ermita de Torreciudad.
–Su madre le dijo muchas veces: ‘para algo grande te ha dejado la virgen en el mundo porque estabas más muerto que vivo’. Muchas veces –dice José Alfonso.
El santuario de Torreciudad erigido por San José María Escrivá contiene cuatro millones de ladrillos y un órgano de más de cuatro mil tubos. En su interior hay espacio para 1.800 feligreses. El agua bendita reposa a la entrada en conchas de taclobo traídas desde Filipinas. Hay cristos de bronce y retablos de alabastro y paredes de mosaicos y 40 confesionarios y una colección de 500 vírgenes. José Alfonso Arregui dice que no sabe cuánto costó la construcción, pero que guardan todas las facturas. “Pero, claro, alguien se tiene que dedicar a empezar a hacer sumas porque en el momento para eso no estaban, te lo puedo asegurar”. En 2005, el patrimonio mundial del Opus Dei se estimó en 2.800 millones de euros.
*
La casa en donde se reúnen seis personas –dos mujeres, cuatro hombres– cada martes a las ocho y cuarto es un piso antiguo de techos bajos en la calle Gascón de Gotor de Zaragoza y tiene un nombre inmemorable: Kagyu Dag Shang Kunchab, o Centro de Estudios de Budismo Tibetano de Zaragoza. El nombre no está escrito junto al timbre, tampoco sobre la puerta de entrada, ni en ninguna parte. Esta puerta da a un pasillo angosto a la izquierda y a un pequeño salón a la derecha en donde una señora de edad indeterminada –más de cincuenta, menos de setenta–, pelo rizado y corto y gafas de montura morada me señala un sillón verde aterciopelado. El templo de Panillo –me cuenta antes de que me quite el abrigo– está levantado sobre un cuadrado de energía perfecto, entre una encina con la forma de un elefante dormido y las ruinas de un castillo templario. Cuando le pregunto si puedo encender la grabadora, la señora, de quien nunca llego a saber el nombre, responde que no, que prefiere que esperemos a Fernando. Que ella sólo sabe porque alguien le contó.
Fernando ha llegado y estamos solos en el salón. Camisa de franela, cabeza afeitada, dientes montados. Al otro lado de la pared se escucha la práctica de la sadhana que invoca a Tara, la deidad tántrica madre de la misericordia y la compasión. No conozco el significado de las palabras, pero la repetición de mantras calma los nervios de algunos tanto como un diazepam. Fernando aprendió a leer tibetano en Francia. Cuando tenía veinte años, a finales de los 70, encontró en la revista Karma-7 –“no sé si te suena, tiene mucha fama”– el anuncio de un viaje en autobús a Château de Plaige, cerca de Toulon, Francia, un castillo de principios de siglo reconvertido en templo budista. Allí o cerca, el rimpoché –un lama reencarnado o un lama de gran estima– miraba los Pirineos franceses y auguraba la construcción de un centro al otro lado.
“Hay varias leyendas”, dirá Isabel Alcántara, quien cree que para ver el elefante en la encina hace falta imaginación, pero quien también cree que las montañas tienen una fuerza telúrica que sólo las personas sensibles captan. Lo profético y lo pecuniario se encontraron en Lis, una mujer francesa que llegó a los Pirineos desde Ibiza. Compró una parcela, construyó una casa y supo que cerca vendían 80 hectáreas a buen precio. Entre varios pidieron créditos al banco y donaron los terrenos. El templo hoy se financia con las ventas de la tienda, una editorial que publica dos o tres títulos al año, y las cuotas para los socios desde 12 euros “hasta lo que uno quiera dar”. Antes de la construcción, el rimpoché les visitó acompañado del lama Drubyu, quien no hablaba una palabra de español. “Usted se queda aquí”, le dijo el rimpoché. Primero durmió en una carpa, después en la caravana suspendida sobre el valle de La Fueva. Desde entonces, desde 1984, es el guía espiritual de los centros budistas españoles.
Fernando me invita a pasar a la sadhana. Nos arrodillamos sobre el tapiz delante de unas mesas diminutas. Sobre la mía hay un libro y sobre la de Fernando hay una campana macho, una campana hembra, cuencos y dorjes. Frente a mí, tres personas leen en voz alta las páginas que yo no entiendo. La mujer de gafas moradas recita con los ojos cerrados y las manos en forma de corazón. A mi izquierda hay nueve flores de plástico rojas y la colección de libros “El Tercer Ojo” de T. Lobsang Rampa. Hay más instrumentos en un rincón. Fernando toca las campanas, luego los platillos y finalmente el bombo. Incapaz de abrazar el momento presente, me pregunto por los vecinos, qué pensarán, el ruido. Cuando termina, Fernando limpia los instrumentos con un paño de cocina. El olor a incienso es empalagoso. Quien busque iluminación aquí se puede quemar.
Los mitos tienen sus raíces en la muerte y en el miedo a la extinción, escribe Karen Armstrong. Buscamos a nuestros dioses en la religión, en el rock, en el viaje del héroe, en unos brazos amados. En estos días, mientras la catedral Grace en San Francisco rinde culto a Beyoncé, el Vaticano se resiste a condenar a los pederastas en sus filas y en Silicon Valley fabrican la fórmula de la vida eterna, el oficinista occidental promedio aprende del mindfulness las virtudes de inhalar, muy despacio, aire por la nariz. En la calle Gascón de Gotor, alguien dice que es la nueva estrategia del capitalismo para explotarnos más y mejor, mientras que para José Alfonso Arregui el mindfulness es una “orientación muy positiva” y no tan lejana del buen católico: “El Padrenuestro dice ‘bendice nuestro pan de cada día’, mañana ya llegará”. La búsqueda de sentido es tan vieja como la humanidad, pero nos estamos quedando sin categorías en donde encajar a quienes eligen no usar internet durante tres años, tres meses y tres días, o sumirse en el silencio para escuchar las respuestas, o levantar templos al lado de encinas encantadas, o rezarle a vírgenes negras.
–A ver, te lo puedes creer o te lo puedes no creer –dice Fernando.