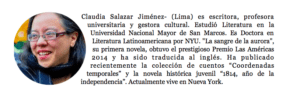Como estudiante del doctorado, tuve la oportunidad de tomar tres cursos del MFA en aquel semestre otoño del 2007, hace exactamente diez años (me detengo por unos segundos en el teclado y sí, eso de diez años suena a ¡cómo ha pasado el tiempo! ¡Un chorro de años!). Ahora, para este panel celebratorio, me pidieron que escriba un texto sobre la influencia que tuvo en mí, en mi escritura, el MFA. Creo que, en mi caso, la inauguración del MFA no pudo haber llegado en un momento más exacto: el momento en que tenía que comenzar a escribir. Y lo que tenía que comenzar a escribir era la tesis doctoral. Sin embargo, apareció el MFA. En el momento justo.
Acababa de terminar los cursos del doctorado y era el semestre en que debía comenzar a escribir la tesis, pero abrió el MFA y decidí tomar los tres cursos que nos permitían para obtener el Advanced Certificate. Tengo que aclararlo, tomar los cursos no era una manera de procastinar con la tesis. Nada de eso. Estos cursos fueron mi manera de volver a una parte de mí que había dejado como dormida, casi olvidada por un tiempo: era volver a la escritora de ficción que en algún momento de infancia y adolescencia había deseado ser; a la que tenía un poco olvidada después de los años universitarios, el trabajo y la venida a Nueva York.
A su manera, cada uno de esos tres cursos me dieron un impulso para recuperarme y recuperar mi escritura. Quiero hablar de ellos para celebrar también a las tres maestras que descubrí y su significado en mi trabajo.
Quizás me equivoque, pero recuerdo que la primera clase del MFA fue el del curso Forms & Techniques, dado por la fundadora Sylvia Molloy, quien además era en ese momento mi directora de tesis. Quizás el curso tenía otro nombre en ese momento. Recuerdo que cuando en una de nuestras reuniones para hablar sobre la tesis le dije a Sylvia que me interesaba escribir ficción, se sorprendió, pues nunca se lo había comentado antes: “Ah, también hacés la otra escritura”, me dijo, con una leve satisfacción en la sonrisa. Yo sonreí asintiendo, aunque siempre me quedó la duda de cuál de las dos escrituras (si la académica o la de ficción) era “la otra” para mí, o también preguntarme por qué una habría de ser “la otra” y por qué no sería mejor quedarme con las dos en igualdad de condiciones. Creo que la monogamia escritural no sienta muy bien, quizás la promiscuidad textual sea más productiva, pero ese ya es otro asunto, no quiero desviarme (tanto).
A lo que iba. Tomé el curso de Sylvia porque quería ver en acción la metamorfosis de la académica a la escritora de ficción, quería ver cómo ella lidiaba con eso, cómo se daba ese cambio en el salón de clases y en el modo de leer y de comprender el hecho literario. Durante el curso, se nos fue el tiempo en ejercicios de escritura que escarbaban en nuestra propia conciencia del acto de escribir. Recuerdo en particular uno en el que debíamos rescatar nuestros primeros recuerdos de escritura. Me salió una mezcla de recuerdos entre los cuatro y cinco años, recuerdos que mezclaban el hilvanado de historias cuando aún no sabía escribir en términos materiales (aquello de tomar un lápiz y hacerlo escurrirse sobre el papel), algo de mis primeras lecturas (Hamlet y cuentos de Borges, entre ellas) que eran de libros canónicos aunque yo no sabía lo que era el canon.
De seguro que esa cocina de la memoria activó en mí, de manera inconsciente, pulsiones que habían quedado escondidas. La escritura fue volviendo como si fuera a escarbar en varias ideas, anotaciones, papeles que habían quedado sin imprimir, en archivos arrinconados de algún fichero de la computadora.
Debo decir que de lo que esperaba encontrar, aquella sugerente metamorfosis de Sylvia entre la académica y la escritora, entre la crítica y la novelista, no encontré nada. Cero. La nada absoluta. Y eso me alivió. Porque pude ver que ese doble ejercicio de lectura y escritura no implicaba ningún tipo de escisión esquizofrénica. Una seguía siendo, es decir, una seguía leyendo y escribiendo como una misma. Cambiaban, sí, las formas y las técnicas, pero la escritora seguía siendo la misma. Esa mirada sobre los objetos compartía el sustrato en cada género en el que escribiera. Un curso, pues, inolvidable.
La segunda clase de la maestría fue, y nuevamente apelo a la frágil memoria, el primer Taller de Ficción de Diamela Eltit en NYU, que venía a continuación de la clase de Sylvia, o quizás no, pero es así como lo recuerdo. Sobre este taller siempre tendré y ya he dicho en medios públicos y entrevistas, muchas cosas por decir. Pero en esta oportunidad no quiero ir por el rescate de lo que fue aquella semilla, aquel germen de ocho páginas que luego se convirtieron en mi primera novela “La sangre de la aurora”, sino en otra cosa, en algo que quizás fue para mí lo más interesante y rescatable del taller en términos personales.
Como lo mencioné anteriormente, mi escritura de ficción había quedado algo olvidada, pero eso no es totalmente cierto. En realidad, todos esos años universitarios, yo había seguido escribiendo, pero de manera “secreta”. Si entendemos la escritura como un acto comunicativo, pues la mía era una escritura que aún no se atrevía del todo. Y aquí va la confesión: me daba pánico exponer mi escritura a otros ojos que no fueran los míos. De no haber sido por el MFA, probablemente, la situación continuaría así.
Fue en ese taller de Diamela, organizado en base a constante escritura, y presentación de los textos frente al grupo, además de escuchar (callada y resignadamente) lo que otros tenían que decir sobre nuestra escritura, donde aquel pánico se fue disolviendo. Más allá de los comentarios, siempre inteligente y brillantes de Diamela sobre nuestros textos, el taller para mí fue un aprendizaje de la escucha. Ese saber distinguir entre la paja y el polvo, entre tantas interpretaciones que puede provocar un texto, a saber recuperar las pepitas de oro que nos permitirán acercar la escritura a lo que nosotros mismos esperamos de ella.
Creo no equivocarme si digo que en ese aprendizaje tuvo mucho también que ver la dinámica que se creó en el grupo. Éramos todos muy distintos, con diversos intereses y tal vez eso contribuyó a que el taller siempre mantuviera un vívido dinamismo. Sobre todo, el respeto con el que cada texto era acogido, aunque muchas en varias ocasiones hubiera comentarios duros, hacía que fuera un gusto participar en él. Por eso, cuando publiqué mi primera novela, no pude dejar de agradecer al grupo entero y aquí los quiero mencionar nuevamente, en honor a las amistades que surgieron y que siempre serán lo más valioso: Margarita Almada, Lorea Canales, Carolina Gallegos-Anda, Sandra García, Mar Gómez, Javier Guerrero, Felipe Hernández, Madeline Millán, Elisa Montesinos, Alejandro Moreno, Jorge Ninapayta, Joanne Rodríguez y Rubén Sánchez.
Otro ambiente de taller fue el que dio la gran poeta peruana Mariela Dreyfus. Esa fue la tercera clase del MFA, apelando (por tercera vez) a la vulnerabilidad de la memoria: el Taller de Traducción. Lo tomé porque hace tiempo tenía el bicho traductor rondándome. Quería traducir una selección del poeta portugués Eugenio de Andrade. Yo que iba esperando algo más en el camino del “traduttore, tradittore”, y alguna que otra reformulación teórica sobre los problemas de la traducción, me encontré con un laboratorio de escritura. Desde su talento poético, Mariela había seleccionado un material de traducción que nos hizo rescatar los aspectos de la traducción más vinculados con la creatividad. Si no eras poeta, de todos modos iba a salir con algo de poeta después de ese taller.
De ese aspecto tan individual y solitario que puede tener el trabajo de traducción, como el de cualquier escritura, el taller de Mariela dislocó esta convención y nos puso a trabajar/discutir/disputar palabras en nuestro idioma, en francés, en inglés y en portugués. Desfilaron en el taller poemas de e. e. cummings, de T.S. Elliot, de Fernando Pessoa, entre otros. Recuerdo una sesión en particular (pero la memoria puede ser vulnerable, no lo olviden) donde en lugar de terminar la revisión de todas nuestras versiones sobre un poema -creo que era el de Elliot “Muerte por agua” o quizás uno de Allen Ginsberg- nos pasamos la sesión completa discutiendo sobre la traducción de una sola palabra. No recuerdo la palabra. Pero sí recuerdo cómo las propuestas de Mariela disparaban comentarios y discusiones, sobre todo ver una saludable convivencia entre la rigurosidad y la creatividad, necesarias ambas para hacer traducciones que se consideren a la altura de los originales.
Y aunque dije que fueron tres, tres cursos, tres maestras, que me brindó el MFA y que ahora celebro en estos años que ya son diez, no quiero dejar de mencionar al cuarto maestro que fue Antonio Muñoz Molina, a cuyos talleres asistí como oyente y donde pude disfrutar de esa manera tan especial que tiene él de leer como escritor, como lo dijo en su propio discurso de aceptación del Premio Cervantes en el 2013: “el oficio del que enseña a leer y del que transmite en un aula al amor por la literatura”. Más allá de eso, recuerdo sobre todo su humildad. Antonio había viajado a España para recibir el Cervantes y a su vuelta entró al salón, saludándonos como si nada hubiera pasado. Nosotros estábamos más expectantes que él mismo de decir algo. Creo que lo felicitamos y la clase continuó, dejando clara la lección de que la literatura no son los premios sino la lectura y la escritura, y el placer de conversar sobre todo esto.
Termino aquí y sólo me queda desear que el MFA continúe por muchos años más, cultivando ese amor por la literatura. ¡Salud!
Imagen: Juan José Richards