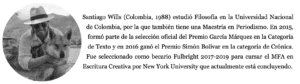VV.AA.
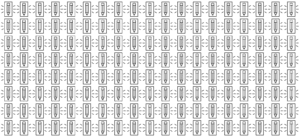
Mudanzas
The room is emptier than nothingness,
Yet a spider spins in the left shoe under the bed.
WALLACE STEVENS
Los muebles desarmados, la ropa en la maleta y las cajas de libros sobre la cama. De pronto, luego de arrimar la cómoda hacia el pasillo, un cambio de luz enciende el polvo y un fogonazo de angustia aísla el ruido de la calle.
Algo se ha desfondado en la costumbre.
*
Recuerdo, de la facultad de Filosofía, un manido problema escolástico que ahora me resulta terapéutico: ¿cuántas patas debemos quitarle a una mesa para que deje de ser mesa? ¿Cuántos pétalos a una flor para que deje de ser flor? Me veo tentado —no sin una buena cuota de consciencia trágica— a preguntarme: ¿cuántas fotos, cuántos libros, cuántos muebles debo quitar de mi cuarto para que deje de serlo?
¿Cuál es el corte decisivo?
*
Una habitación de niñez es una piedra esculpida desde dentro. Y se es mejor escultor de niño, cuando más intensas son las emociones.
Curiosamente, esta escultura es doble: toda huella del cuarto tiene su correlato en el alma, por lo que una persona es, no solo en esencia, sino literal —y geométricamente— su cuarto de niño. Luego, cuando nos mudamos, se rompe esa correlación. Por mi parte, ya no lloro tirado en el piso cuando estoy triste, ni ando saltando por los rincones, chocando con las paredes y el techo, cuando estoy contento. A falta de alma, una silla parece mejor opción.
Quizá por eso, al regresar a casa, es tan extraño ver el cuarto el antiguo cuarto vacío.
Y verlo remodelado, obsceno.
*
Si el espacio fuese lo que parece—un continente vacío—, mudarse consistiría en trasvasar cuerpos de un lado a otro. Pero este no parece ser el caso. Podemos más bien pensar el espacio como algo plástico, un texto que se escribe —y se lee— de modos misteriosos.
Hace poco encontré una pluma que me había regalado mi madre y no veía hacía mucho tiempo. No puedo describir lo que sentí, pero sí puedo asegurar que esa pluma estuvo todo ese tiempo escribiendo, esperando mi mudanza para su reconocimiento tardío. Nada tiene de ominoso ver una mesa siendo convertida en tabla, ni una flor siendo reducida a pistilo; solo algunos objetos reclaman la artimaña metafísica de desplegar el pasado para su justiprecio, como es el caso de una pluma que un día estuvo desde siempre escribiendo, o un cuarto que, de un momento para otro, estuvo desde siempre vacío.
*
Me gusta el verbo «démenager» (mudarse en francés) por su crudeza. Construido con el privativo des- y el sustantivo «ménage» (hogar), mienta la sustracción del último; una des-hogarización, diríamos en español. Mientras que los hispanohablantes, algo modernistoides, entendemos la mudanza como mutatio, el término francés solo tiene ojos para el primer momento del tránsito: esa desintegración progresiva de lo que —a punta de habitarlo, como diría Heidegger— habíamos ya construido. Incluso la versatilidad de la palabra es triste: «Démenager la chambre» significa, sin ascos, «vaciar la habitación». E incluso cuando su sentido es procedimental, como «trasportar unos libros», decimos «démenager —deshogarizar– quelques livres».
Uno podría decir que los franceses se la han buscado; que ven el tallo cortarse, mas no el fruto caer para la cosecha (todo esto sin mencionar la comparación con el «move» inglés, cuyo matter-of-factness resulta gracioso). Sin embargo, puede que estén apuntando con mucha precisión a una estructura de nuestra época: siempre nos vamos más (en el sentido de más intensamente) de lo que entramos a un lugar; es una especie de desbalance input/output, como inhalar más de lo que se exhala.
*
En 1939, el doctor F.T. Thorpe publicó en The British Medical Journal un artículo llamado Demolition Melancholia, donde argumentaba que los —entonces— nuevos estados suburbanos impartían una sensación de vacío en quienes los habitaban.
«We have allowed a slum which stunted the body to be replaced by a slum that stunts the mind», dijo.
*
Ha valido la pena saber que la palabra «bala» viene del indogermánico «bhel»: hincharse, inflarse, crecer. Ahora me parece que hacer una bala —o embalar algo, para efectos del caso— no consiste en un llenado mecánico, sino en uno orgánico, en un penoso tirón del tejido; grotesco, incluso erótico. Bajo el peligro —y quizás con ánimos—de darme licencias filológicas que no me competen, comienzo a pensar en embalar y desembalar como marcas genealógicas del esfuerzo físico y espiritual de mudarse: la respiración agitada, el bombeo de la sangre y, en general, la inflamación y el repliegue de las emociones.
*
En 1923 Le Corbusier definió la casa como una machine-à-habiter y afirmó que el hombre tenía una facultad ominosa para adaptarse a las nuevas condiciones del mundo. Dicha facultad lo sostendría en épocas futuras. Casi un siglo después, en una época donde la mitad de los citadinos se ha mudado en los últimos cinco años, el embalaje —hinchar y deshinchar las paredes del alma— ha logrado tonificarnos, armarnos contra la angustia.
A diferencia de un anciano que prefiere la muerte a la mudanza, nuestra generación comienza a adherirse a nuevos espacios, incluso a nuevas ciudades con menos problemas, con menos melancholia. Aunque sabemos —con Heidegger (bautizado por algunos como el último cerebro de la era agraria)— que «no todas las construcciones son moradas», hoy es perfectamente plausible no necesitar una. Si la producción en masa —que tiene más de un siglo— es ya una segunda naturaleza, puede que llevemos nuestros hogares como miembros fantasma— extremidades que perdimos.
*
Cuando tenía doce años, mis padres decidieron que nos mudaríamos al otro lado de la ciudad, cerca de su lugar de trabajo. Mentiría si dijera que recuerdo mi reacción, incluso mi disposición inicial con respecto de sus planes, pero sí hay un episodio que retuve: me pasé los días previos a la mudanza alegando para que nos lleváramos la puerta de mi cuarto, que estaba llena de stickersde infancia que ya no podría sacar. He vuelto a este momento más de una vez, más que nada con la intención de reírme un rato, pero lo que siempre me pareció entrañable, hoy me parece más bien curioso, hasta sintomático.
Luego de muchas mudanzas, casi siempre de corta duración, mi relación con mis habitaciones ha cambiado. Para comenzar —más vale dejarlo claro—nunca he vuelto a querer llevarme una puerta conmigo. Podría decir que, contrariamente a mi compulsión infantil por llenar mi cuarto de adornos, ahora entro a ellos a la defensiva, apostando la mínima cantidad de espíritu, tal como dice este poema del mexicano Fabio Morábito:
A fuerza de mudarme
He aprendido a no pegar
Los muebles a los muros,
A no clavar muy hondo,
A atornillar solo lo justo.

Flores en la vajilla
Qué cómo sobrevivía aquel arbusto, no lo sé. Todos los días a la hora del recreo volvía a quedar reducido a meras espigas desnudas, salvo por breves hojitas, rojizas o rosadas, que aún no alcanzaban tamaño para ser arrancadas por nuestros propósitos: llevárnoslas a la boca y, alineando su nervio central con las fisuras de nuestros labios, pretender silbar como con una sordina. Sabíamos todas que las hojas buenas eran las grandes, esas que vestían sus colores más definitivos, un verde claro-clorofila y un blanco verdoso.
Por alguna razón, ese arbusto tenía la buena y la mala suerte de estar sembrado justo al lado de la única fuente de agua de la escuela. Tampoco es que fuera una escuela muy grande ni que tuviera mucha más vegetación. Era más bien un terreno de tierra expuesta y olorosa. Olorosa a tierra y nada más. Habían pocas piedras. Supongo que generaciones anteriores se habían ocupado de lanzarlas todas, salvo una que recuerdo de manera especial porque, en algún momento —muy al principio de mi llegada allí—, me caí sobre ella y fracturé mi hombro derecho. Desde entonces tardé mucho en volver al recreo. En el terreno había un único edificio, como un largo animal de madera sembrado sobre socos y pintado de amarillo, aunque de mitad hacia abajo, estaba pintado de marrón, supongo que para disimular las marcas del descanso de algunos pies y manos sobre la pared. Le adornaban, si mal no recuerdo, solo dos arbustos, aquel del que no sé su nombre y que creo que tenía muy buena y muy mala suerte, y un croto que, como una llama encendida de colores en medio del patio, era el pivote para muchos juegos. Del arbusto verde y blanco digo que tenía buena suerte porque su tierra siempre estaba húmeda, supongo que despertando la envidia del croto al que nadie echaba agua y que dependía de las escasas lluvias que recibíamos los que vivíamos en el sur. La mala, pues era esa, que no podía evitar su vocación de mártir, que por estar al final de la fila, así tan junto a la fuente de agua, se hacía tan objeto de nuestro deseo como el agua misma. Al llegar allí, una arrancaba una hojita y silbaba, como con una sordina, o arrancaba dos hojitas y le regalaba otra a la compañera de juegos favorita, que estaba, casualmente, en el otro extremo de la cola. Era un simple gesto para demostrar simpatía en medio de aquella gritería en fila, deforme pero sudorosa, con olor a azúcar seca atrayendo los mosquitos y manchada de rojo-40.
La fuente era una columna de aluminio muy alta para nosotras, por eso tenía tres bloquecitos formando una escalera de dos escalones. Era marrón claro, como el color café con leche que le gustaba a Papi, “clarito y dulce”, o como el color de aquella leche fría con chocolate que se batía dentro del dispensador del comedor y que yo odiaba. La leche la tomaba caliente y con endulzador de fresa. O no la tomaba. Eso nunca lo entendió doña Carmen, la directora del comedor escolar que, vestida como enfermera, quería que yo aprendiera, además de a tomar leche fría y con sabor a chocolate luego de comer piña triturada, a comer maíz enlatado blandito y baboso, aguacate que donaban los vecinos del barrio, pero, sobre todo, a que comiera habichuelas; habichuelas de todos los colores y todas apestosas. Habichuelas o garbanzos o gandules, daba igual. Todas habichuelas.
Te voy a echar caldito encima del arroz para que te acostumbres. ¿Por qué no te comiste el arroz, si tiene caldito? Eso es bueno para tu salud. Deja las changuerías, hay niñas que no tienen qué comer. Hasta que no te lo comas todo no te levantas. Hay niñas que se mueren de hambre. Crucita, vélala que no regrese con la bandeja llena. Dejó la leche, las habichuelas y el arroz con caldito, anemia le va a dar. Niña tiquismiquis, que te lo comas todo. Eso es culpa de la madre que no le enseña a comer. Hay niñas en el mundo que se mueren de hambre. Te vas a enfermar. Hay niñas en el mundo, que te vas a enfermar, que hay niñas, que te vas, que hay, que te, que…
Lo que doña Carmen no sabía era que, cuando habían habichuelas en la casa, mi padre obligaba a que Mami, luego de culminado el ritual de arrodillarse para quitarle las medias al llegar del trabajo, me las sirviera encima del arroz. A mí, particularmente a mí, que era muy changa.
Cinco de la tarde:
Todos en la mesa.
Cinco y media:
Quedábamos mi hermana, que comía lento y que probablemente tenía mantequilla con sal untada en su frente para bajarle la hinchazón que sufrió por alguna caída, Papi y yo. Él, mirándome mover el tenedor sobre el plato y yo escarbando los granitos de arroz sin caldo y tratando de limpiar alguna salchicha del asqueroso caldo.
Seis de la tarde:
Papi molesto y yo, muerta de los nervios esquivando su mirada, a punto de llorar y de orinarme. Lo primero casi nunca lo controlaba, lo segundo sí, que ya era grande, que ya tenía siete años. Aprendí a controlarme solo luego de haber pasado de silla en silla por el kínder garden a los cuatro y medio, dejando charquitos amarillos por temor a hablar y a pedir permiso para ir al baño. Ahora resistía por horas.
Siete de la noche:
Papi mirando el periódico y mirándome a mí de vez en cuando. Cruzando su mirada por entre alguna noticia de asesinato de aquellas que cubrían las primeras planas. Cada vez que se tapaba los ojos, una escena sangrienta salía desde el tope de la mesa. Así, como un presagio. Mientras tanto yo, embelesada mirando los dibujos de flores en el plato, disimulando una tranquilidad que desde temprano sabía que no tendría. Mami circundaba por la mesa, tal vez más motivada por lavar los últimos platos que por salvarme del castigo que era evidente, porque era así todos los días.
Ocho de la noche:
Golpe en la mesa inmediatamente seguido del salto de los platos y los cubiertos. Salto también en el corazón. Respiración detenida. Los ojos bien abiertos, como platos vacíos que miraban opaco, enchumbados hasta desbordarse pero con la intención de no demostrarlo, de intentar seguir mirando las flores y moviendo el tenedor en vueltas circulares, siempre circulares. La discusión entonces. El no le exijas más, el déjala tranquila, que si no le gustan que no se las coma, que por eso es que es así porque tú la dejas, que nunca va a ser un hombrecito, que qué va a decir la gente, que yo, que me jodo, que trabajo, que mis hijos, que es la mayor, que el ejemplo, que se enferma, que no hay, que eso es lo que hay, que tiene que aprender, que si viene una guerra, que hay que aprender a comer piedras.
Yo, que le tenía miedo a las guerras, me comía dos o tres habichuelas. En realidad todas las que las naúseas me permitieran o hasta que se produjera algo de calma.
Fregado el plato, el que fuera. Prepararse a dormir. Lavarse los dientes con el cepillo que hacía un año, o dos, nos había regalado una muchacha vestida de muela y un hombre vestido de superhéroe con un cepillo dental gigante y rojo.
Tocaba reconciliarse con el hambre y con el dolor de cabeza, bajo una sábana también de flores heredada de otra cama, de otro cuerpo que decidió que ya no le era útil; una sábana salvada del infierno de las sábanas; finita, muy finita y con bolitas de tela como si fueran animalitos de los que le dan a las plantas; con espacios más traslúcidos que otros, pero sábana, de flores pálidas y de hojas pálidas que transparentaban totalmente a lagrimazo limpio, hasta dejar ver el colchón marrón que nos prestó la abuela hacía ya muchísimos años y que todavía tenía la esperanza de que se lo devolviéramos. Aquella sábana no era como la de las portadas del periódico, que solían verse blancas y sólidas y nuevas. A veces hasta las envidié, pero aprendí a contentarme con la mía, a fin de cuentas siempre me rodeaba de flores: flores en el plato, flores en los cubiertos, flores en el patio de mi abuela, que yo arrancaba solamente para celebrarle funerales a los lagartijos que mis primos mataban y a los que le rezaba.
Llegaba la hora de dormir y de nuevamente sentirse rara y mirar al techo, hasta que llegaba el vaso de leche con endulzador de fresa, caliente, con olor a lo que se supone que huelan las noches, con sabor a algo menos de hambre. Entonces el asomo de aquella mano, cansada y agotada mano, nunca suave, que sobaba tímidamente mi abdomen con aparente temor a ser descubierta. Su espera soñolienta, como un árbol flaco al que mueve el viento, de pie y en espera… de que le devolviera el vaso sin leche caliente, con rastros de endulzador de fresa, con ojos agradecidos.
Se apagaba la luz. Ya eran las nueve en punto de la noche. La mano volvería a tocarme a las seis de la mañana, luego de haber planchado la ropa de papi, la mía y la de mi hermana, de preparar el bibí de los dos hijos más chicos que se quedarían en casa si, por suerte, no estaban nuevamente enfermos y en el hospital.
En mi casa los platillos solían volar. Por eso, y porque la vajilla era un asunto comunal, por el intercambio de platillos que traficaban entre vecinas, la nuestra nunca fue una vajilla coherente; nunca tuvo todas las flores de la misma especie, nunca fueron del mismo color, ni los platos del mismo grosor, ni tan siquiera el mismo tono de blanco. Algunos eran de un tono más hueso y otros más toscos en grosor, otro más finos, casi cristal, y mucho más blancos. Los de mi abuela eran de aluminio y en colores. Esos no tenían flores, solo marcas de cubiertos y de la esponja de aluminio que hacían que su centro siempre fuera igual, como un asterisco plateado en un cielo redondo; a veces violeta, a veces verde oscuro y a veces magenta.
Una vez escuché que a Raúl, que era diabético, le hicieron una carta para que le dieran meriendas y no sé qué alimentos especiales para su condición. En la siguiente cita de vacunas le pregunté al médico, sin permiso de mi mamá, si me podía hacer una carta en que dijera que no me obligaran a tomar leche o a comer habichuelas, que me daban naúseas y que me caían mal; que vomitaba todo, todo, si me las comía. Sin saberlo, creo que ya desarrollaba un gusto particular por las hipérboles.
Al recibirla, doña Carmen me miró mal desde poco más abajo de la redecilla que llegaba a la mitad de su frente y que a las tres de la tarde dejaba una marca que supongo tardaba horas en borrarse o que indicaba el lugar exacto donde al día siguiente debía ser colocada una nueva redecilla, justo antes de comenzar a preparar el desayuno para las cerca de ciento cincuenta niñas y niños de la escuela que iba del kínder al tercer grado. Sonaron las gomas de sus zapatos blancos cuando dio media vuelta sobre el piso de concreto pulido y vi cómo ella y sus medias blancas y su ropa blanca y su delantal blanco, me dieron la espalda para pinchar la carta en el corcho del tablón. De espaldas, toda ella era blanca. Sí, como una enfermera, salvo por sus manos y su cuello. De frente, solo su cara, su cuello y sus manos tenían color; aunque, con el pasar de los años y a causa del vitiligo, también comenzó a tornarse blanca, blanca como la carta que decía que las habichuelas me caían mal y que ahora colgaba junto a la carta sobre la diabetes de Raúl. Ya luego, cuando viejita y retirada, la veíamos regando los crotos frente a su casa. Cuando supe de su muerte no pude sentir pena y me alegré de que ya nadie forzara a sus arbustos a tomar agua hasta ahogarse. La verdad es que no necesitan tanta agua.
Antes de esa carta, mi madre pasaba casi a diario a la hora del almuerzo a cotejar si había comido algo. Me remediaba el hambre con un pedazo de pan o con una malta, con un hotdog frito o con un huevito hervido, con cinco centavos para que al menos me comprara unas galletas María, que antes eran más grandes de lo que son ahora y en un cuerpo más pequeño hacían alguna diferencia. Ella sabía que cuando no comía me daban fuertes dolores de cabeza y que, en honor a la verdad, era así de tiquismiquis porque siempre estuve expuesta a muy poco, a un menú muy limitado y repetitivo que hacía que cada día se pareciera tanto al otro que, al día de hoy, se me haga fácil confundir instantes del pasado usando la comida como marca. En aquel entonces, el raquítico menú lo dictaba la escasez y, ya luego, lo dictaba la costumbre. Tal vez por eso, recuerdo con particular alegría los días que llegaba la compra del WIC, un proyecto de asistencia nutricional para menores con deficiencias alimentarias y de bajos recursos. Desde ahí aprendí, como diría doña Carmen, a comer conflei con queso y sin leche. La leche solo la tomaba caliente y con endulzador de fresa. El conflei solía ser el tradicional de hojuelas de maíz o uno con un payaso y figuritas de circo como de un foam extrañamente comestible que, seguramente, era tan cancerígeno como las bebidas con uno por ciento de jugo que se llamaban Frutsi. Para ese entonces nunca había ido a un circo. Pero el queso, el queso era la parte más rica. Era de las pocas cosas no fritas, junto a las papas que venían en bolsa y que comíamos majadas, que llegaba a nuestra boca acostumbrada al aceite caliente que todo le daba sabor a frito. El queso olía como a avena vieja, pero dulce. Tenía piel como de mantequilla, amarillo claro, como una costra que no debía estar ahí pero que de alguna manera protegía ese corazón, poco más anaranjado y liso, totalmente liso, que al partirse ranuraba sin ruido pero con cierta firmeza, como si fuera de una madera plástica o de goma. Claro, que con el queso llegaban también las latas de habichuelas, y las miradas duras, y los golpes en la mesa, y las ganas de orinar.
Creo que regresaba del baño cuando una de las niñas me dijo que había llegado la trabajadora social. Pensé que venían de nuevo por Carmencita, la mejor amiga de mi hermana. Su familia vivía al otro lado del río. Era la única familia cruzando ese charco al que llamaban El Pérez. No eran muy diestros hablando con nadie y parecía que tenían una forma muy privada de hablar entre ellos, como otro lenguaje. Tenían todos una piel pálida y escamosa, melenas amplias y rubias sin interés en ser domesticadas. Les llamaban los Leones, supongo que por el pelo, y más cruelmente los meaítos, porque su temor a hablar y a moverse entre la multitud hacía que no fueran al baño y se orinaran encima. Las maestras los castigaban pegándole el chorro de la manguera fría frente a las demás estudiantes. A veces estaban mojados todo el día. Nunca se graduaron, a lo sumo llegaban al segundo grado, luego de varios intentos, y luego desaparecían. A aquella muchacha la recuerdo siempre quieta, siempre callada como si no entendiera el mundo alrededor suyo. Se parecía a su hermana y a su hermano. Eran cerca de una veintena y vivían todos en la misma casa. Decían que se casaban entre ellos y parecía verdad. Nada en su fisonomía parecía ayudar a distinguir a uno de otro con facilidad, salvo la ropa y la estatura. Todos lloraban muy fuerte y por horas. Esta, en particular, lloraba desde el desayuno hasta el campanazo de las tres de la tarde. Nunca más la volví a ver. Mi hermana, que en aquel momento tenía otro corazón, era de las pocas que se le acercaba, y ella, como un animalito tímido, le sonreía.
Llegando al salón de clases, noté que la trabajadora social venía con mi papá, que acababa de estacionar su Datsun color crema y marrón frente al portoncito peatonal. Venía como muy serio y caminando lento. Nos encontramos en la acera de concreto que conectaba el baño con los salones y la fuente. Me puso la mano izquierda sobre el hombro y me dio un beso. Algo pasaba. Él estaba vestido como siempre, con una polo y unos mahones desde donde colgaban las llaves de la casa, las del carro, las del trabajo, las del almacén de trabajo y quién sabe qué otras; correa y zapatos invariablemente negros y brillosos, perfume fuerte. En sus manos algún papel y la sortija de graduación que nunca le vi quitarse. Con él la señora aquella, en tacos y cartera azul marino, pantalón gris y maletín lleno de papeles. Perfume dulce. También venía la directora. Aquella señora de colorete marcado, de cachetes fríos porque la base del maquillaje le formaba una capa adicional de piel que yo odiaba sentir cuando entregaba pergaminos en ocasiones especiales. Su sonrisa protocolar y sus blusas de hilo con collar de perlas y prendedores de pájaros exóticos. Saludaba como en campaña política. Pasitos cortos, mano-codo a la izquierda, pasitos cortos, mano-codo a la derecha. Sonrisa, sonrisa.
Miss, necesito que envíe a las niñas al recreo. Tenemos unas entrevistitas.
No sé quién tocó la campana que estaba en mi salón de segundo. Como todas las campanas aquella estaba un tanto mohosa. Enmohecer es un destino más certero que sonar para ellas. Seguramente fue la misma que escuchó mi padre cuando estudió con las mismas maestras que yo estudiaba y con las que años después estudiarían mis sobrinos. Había épocas en que la gente no se retiraba. Aquellas maestras eran legendarias. Miss Hernández, que daba kínder, era una mujer bajita y delgadísima balanceándose sobre tacones altos igual de finitos que sus dedos como de bruja. Decían que estaba enferma. No sé de qué. Algo en ella, creo que el vestir o el maquillaje que solo había visto en artistas de televisión, la hacía ver joven aunque de todas era la más arrugada y fue la primera en retirarse. Miss Cruz, soltera y de pelo corto, enseñaba primero. Era una mujer morena y tosca. Hablaba duro y con firmeza, tenía gestos cortantes y zapatos como de enfermera, que suavizaban sus pasos, pero negros y curtidos por la tierra suelta del patio. Vestía de poliéster y en colores oscuros. Grises, azules y marrones. No creo que nadie la recuerde por eso, sino por la correa a la que llamaba “el Culebrón” y por su famosa frase: huélela bien. Miss Villanueva, que ahora era mi maestra, era una mujer blanca y cristiana; casi monja, decían. También era soltera porque al ser la única mujer de sus hermanos se había dedicado a cuidar a su mamá que estaba enferma. Su salón era mucho más iluminado que el de primero pese a que estaba uno al lado del otro y recibían la luz del sol de la misma manera. Vestía en colores claros: rosados, azules pálidos, amarillos y blancos. Siempre holgada y siempre haciéndonos rezar y darle gracias a Dios. Ella redactaba las invocaciones que iban luego de los himnos en el protocolo de la escuela. Por último, estaba Miss Santana, la de tercero; la que tenía tres hijas y un esposo que venía por ella. Decían que no daba clases. Yo solo recuerdo que nos enseñaba aquel poema de Margarita está linda la mar… que sabía de memoria, y al recitarlo, muy orgullosa de su memoria, se ponía de pie y movía su mano derecha según avanzaban los versos, agitando sus múltiples pulseras como poniéndole música al poema y mirándote fíjamente a los ojos para no perturbarse. También recuerdo que se limaba las uñas, que hablaba de sus hijas por horas, que recibía visitas de todas las madres y los padres, que caminaba lento con cierta postura incómoda hasta para los ojos de quienes la veíamos. Siempre estaba exhausta.
Con el sonido de la campana vino el corre y corre. Poco importaba si era o no la hora del recreo. Aquel sonido desde un primer tlin-tlín, hacía que los pupitres se desplazaran media pulgada hacia atrás de manera unísona, que se cerraran las libretas y que más de una se cayera en el umbral de la puerta donde la multitud se daba codazos para salir. Un mar de faldas azul marino y blusas blancas, zapatos negros Jumping Jack’s comprados en La Gloria en especial de a dos por diez dólares, junto a pantalones y polos de cuellos puntiagudos marca Racket y Lacoste, color khaki como el mío, cuando la marca del cocodrilo no era lo que es ahora ni en precio ni en textura. Los zapatos de los varones también eran Jumping Jack’s, negros pero sin correas, con cordones generalmente, aunque algunos tenían velcro. Aquellos zapatos duraban todo un año y tal vez dos, pero nuestros pies y nuestros cuerpos crecían tan aceleradamente que terminaban perteneciendo a algún hermano menor. Mis pantalones eran de courdoroy, se vendían a buen precio en el Caribe dónde nadie los quería usar y había la idea de que duraban mucho. Claro, te impedían correr o sudar de cualquier forma, al menos a mí.
Entre esa multitud salió mi hermana, vestida de azul marino y blusa blanca, ajena a lo que nos esperaba. Dos moños rizados, uno sobre cada oreja y una partidura que le cruzaba con intenciones diagonales el medio de su cabeza. Se detuvo. Me miró y vió a papi. Supo que algo pasaba. La tomé de la mano y, asustada, le dije evitando que alguien más escuchara: Repite lo que yo diga. Sé por qué te lo digo. Házme caso.
La entrevista de la trabajadora social corrió sin mayor problema. Mentí todo lo que pude y mi hermana asintió a todas mis mentiras. La señora estaba convencida, en nosotros no había nada raro, no habían marcas de golpes en los brazos como más tarde dijo Miss Cruz, ni evidencias de maltrato emocional, como dijo Villanueva.
Mi hermana y yo nos juntamos al recreo. Papi se iba a despedir con un beso pero yo, que tenía dolor de cabeza, quise ir a tomar agua, y me llevé a mi hermana hasta la fuente.
—¿Quién era esa? -preguntó subiéndose sobre los bloques frente a la fuente.
—Una señora que quiere separarnos.
Se quedó callada y mirándome muy fijamente. Llegó mi turno de tomar agua.
Cinco de la tarde:
Mami le quitaba los zapatos y las medias a Papi. En silencio.
Cinco y media de la tarde:
Estábamos los seis en la mesa, comiendo lento. En silencio.
Seis de la tarde:
Ya no había nadie en la mesa, solamente Papi leyendo el periódico.
Desde aquel día dejé de comer habichuelas y dejaron de servírmelas encima del arroz. La única mirada desafiante sobre la mesa ahora era la mía.

Rhynchites auratus
De ojos saltones, caparazón peludo y exoesqueleto iridiscente rojo, verde y dorado, ella vivió y murió ajena a la controversia que haría tenuemente célebre a su especie entre abogados, clérigos y exterminadores especializados. Nació en el verano de 1586, en un viñedo en las cercanías de Saint-Julien, un pequeño poblado vinícola ubicado en las estribaciones del Mont Cenis, el posible paso de montaña alpino utilizado por Aníbal en su camino a Roma. Allí, sobre la fértil tierra de Saboya, superó su estado larval y se escondió entre la corteza de un árbol cercano para sobrevivir el invierno en forma de pupa. Emergió como una adulta a inicios de la primavera de 1587, su caparazón variegado recubierto por pequeños pelos rubios que se extendían sobre su trompa y sus patas. Recorrió decenas de metros de sus alrededores, se reprodujo y falleció de causas naturales tres meses más tarde en el mismo viñedo.
Sus congéneres no la conmemoraron de ninguna manera y lo cierto es que su vida habría pasado del todo inadvertida para el resto del mundo si no fuera por sus curiosos hábitos alimenticios. Aunque usualmente su especie prefiere las cerezas o las ciruelas, ella y sus coterráneos optaron por devorar las uvas de los conocidos viñedos de Saint-Julien. El problema venía de familia, según muestran los registros históricos recopilados por E. P. Evans en ‘Bugs and Beasts before the Law’, un artículo publicado en 1884 en The Atlantic Monthly. Sus ancestros, del orden Coleoptera, ya habían descubierto el sabor de las uvas saboyardas décadas atrás. Desde ese entonces existía un problema con la ley por el que serían enjuiciados en 1587 los insectos come-uvas de los alrededores de Mont Cenis.
Empecemos por los antecedentes. En 1545, los vinicultores de Saint-Julien elevaron una denuncia legal en contra de los coleópteros de la zona por el abuso indiscriminado de sus cosechas. El doctor en leyes, François Bonnivard, admitió la queja. Pierre Ducol ejerció como abogado en favor de los demandantes y la defensa de los charançons, el nombre con el que se conocía a los insectos, estuvo a cargo de los juristas Claude Morel y Pierre Falcon. Tras las presentaciones iniciales y algunas discusiones, el caso se resolvió en mayo de 1546. El doctor Bonnivard optó por no ir a juicio o emitir una declaración a favor de uno u otro lado. En lugar de ello, hizo un pronunciamiento público exhortando a llevar a cabo oraciones, romerías y ruegos dentro de los viñedos para remediar el problema. Dios, afirmó Bonnivard, había dictado que la tierra diera frutos y hierbas para sostener tanto a los humanos como a los demás seres, los insectos incluidos. «[P]or lo tanto, sería inapropiado proceder con temeridad y precipitación en contra de los animales actualmente acusados e imputados», concluyó el doctor. En las semanas siguientes, se llevaron a cabo procesiones en los viñedos y misas en honor a la Virgen, el Espíritu Santo y el patrono local. Al parecer, los coleópteros desaparecieron no mucho después. O, cuando menos, mantuvieron un bajo perfil hasta 1587.
En ese año, el mismo en el que se celebraría la su madurez de una de las causantes del problema, los vinicultores de Saint-Julien acudieron al tribunal eclesiástico. Esta vez, sin embargo, presentaron su queja ante el príncipe-obispo de Maurienne, una de las provincias de Saboya, y exigieron revisitar el viejo caso. Para ello, conminaron a las autoridades a nombrar dos nuevos defensores de los insectos, pues los abogados Morel y Falcon habían muerto. Pidieron, además, que se hiciera una visita oficial a los viñedos para observar los daños causados por los come-uvas. Las pruebas demostrarían, afirmaron, que sólo había una posible sentencia para los charançons que alevosamente maltrataban sus cosechas: la irrevocable excomunión de la Iglesia Católica.
El juicio inició el 30 de mayo, luego de que se nombraran dos nuevos abogados defensores, Pierre Rembaud y Antoine Filliol. Contrario a lo que sucedió en otros juicios similares, no se intentó llevar a algún representante de los insectos frente al tribunal (en cierto litigio que también recupera Evans, en The Atlantic, un abogado logró posponer una audiencia alegando que no había condiciones de seguridad para que su cliente, un grupo de ratas, atravesara el pueblo de lleno de gatos y se presentara ante la corte). Los demandantes resumieron su caso y, una semana después, Rembaud ofreció su respuesta.
A grandes rasgos, el jurista retomó las conclusiones del doctor Bonnivard. El Creador, según nos dice el Génesis, dispuso que todas las criaturas debían ser fecundas y multiplicarse para llenar los mares y la tierra. Dios no habría dado semejante orden si no hubiera dispuesto así mismo un modo para que estos seres pudieran alimentarse, sobrevivir y de esa manera cumplir con su propósito. Por tanto, concluyó Rembaud, al comer de la vid, los insectos simplemente estaban ejerciendo el legítimo y divino derecho establecido por Dios desde la creación. Los demandantes debían dedicarse a rezar por la misericordia divina en lugar de interponer quejas ante la justicia humana, cuyo alcance no atañe a los animales bajos. El caso debía desestimarse, estaba claro, finalizó Rembaud.
Tras dicha intervención, el oficial del tribunal francés postergó la audiencia hasta junio 19. Ese día, Petremand Bertrand, uno de los litigantes a favor de los dueños de los viñedos, hizo una larga réplica con la cual continuaría, el 27 del mismo mes (el 26, la fecha original, era feriado), otro de los representantes de los vinicultores de Saint-June, François Fay. Todas las criaturas existen solamente para poder servir al hombre, tal y como aseguran los Salmos y el apóstol Pablo, afirmó Fay. En ese sentido, el tribunal debía actuar y condenar a los insectos por sus crímenes. El 4 de julio, Filliol, por la defensa, contraargumentó que incluso si los charançons existían solamente para servir al hombre, esto no quería decir que la justicia eclesiástica tuviera el derecho de excomulgar a los animales. Sobre todo, dado que éstos simplemente estaban siguiendo la ley natural, cuyo origen se remonta al poder y la voluntad de Dios. Era el deber de los demandantes probar la contrario, concluyó.
Durante las pausas de varios días de las discusiones legales, y dada la velocidad con que giraban las ruedas de la justicia, la gente de Saint-Julien intentó buscar otras soluciones. Con tal fin, el 29 de junio de 1587 se llevó a cabo una reunión en la plaza del pueblo entre las partes en disputa. En lo que sería un admirable precursor de las áreas protegidas, Fay, el abogado de los vinicultores propuso la creación de una zona especial fuera de los viñedos para que los charançons pudieran vivir y pastar en calma. Se seleccionó para este propósito La Grand Feisse, una finca que supuestamente contaba con alimento y fuentes de agua adecuadas. Se redactó un cuidadoso documento que enumeraba las dimensiones, la flora y los posibles usos de la locación. No se discutió la manera de trasladar a los defendidos, pero sí se firmó un protocolo por medio del cual se aprobaba la investidura de la zona siempre y cuando los abogados Filliol y Rembaud aprobaran el terreno.
El 24 de julio, después de varias pausas en el juicio, el abogado Bertrand trajo a colación dicha propuesta frente al juez eclesiástico. La oferta de los vinicultores, dijo Bertrand, era sumamente generosa y conciliatoria. En vista de eso, le rogaba al tribunal que ordenara el inmediato traslado de los insectos y que prohibiera so pena de excomunión su regreso a los viñedos. El defensor Filliol pidió una prórroga para estudiar la petición y el juez accedió.
La fecha de la siguiente audiencia inicialmente fue el 11 de agosto, pero primero por común acuerdo y luego debido a los movimientos de tropas del Duque de Saboya, la cita se postergó hasta el 3 de septiembre. Para ese momento, la juiciosa defensa de los charançons había visitado La Grand Feisse y concluido, para infortunio de los demandantes, que el terreno no sólo era estéril, sino que no era apto para sostener a la población imputada. Frente al tribunal, el abogado Bertrand replicó indignado que el área elegida era perfecta para los insectos, pues había árboles y arbustos suficientes para saciar sus apetitos. El juez, indeciso ante los diferentes testimonios, optó por designar a varios expertos para que visitaran la zona y evaluaran su adecuación para los coleópteros.
La responsable de la controversia y la mayor parte de su generación ya había muerto para el momento en que los expertos visitaron La Grand Feisse e hicieron su recomendación al tribunal. Sus hijos hibernaban cuando el 20 de diciembre de 1587, casi siete meses desde el inicio del juicio, finalmente se llegó a un veredicto, cuyos alcances desconocemos. De acuerdo con Evans, la última página del registro del caso fue destruida en un año incierto por roedores, alimañas o algún tipo de insecto.