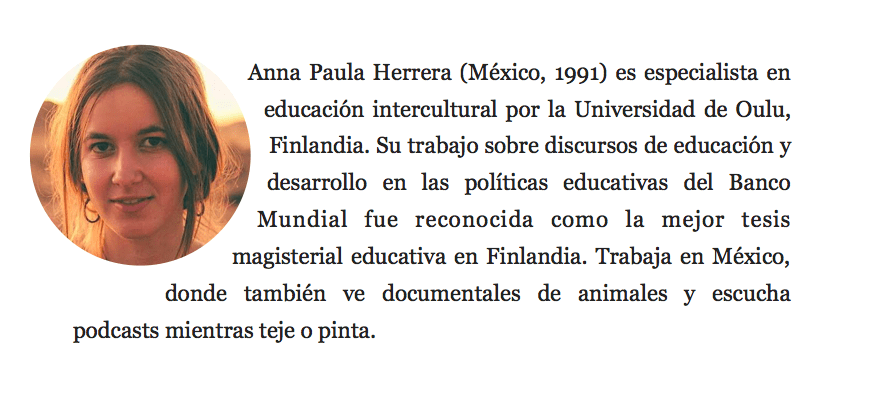Crédito: Miguel Angel Huicochea Maldonado
I.
Hacía calor. Quería ponerme shorts para la clase de baile, pero en esta ciudad siempre es un riesgo vestirse de acuerdo con las temperaturas de la primavera. Decidí ponerme unos leggings, un top sin mangas y, ni modo, una sudadera, porque no hay nada como ahorrarse el acoso.
Caminaba con el teléfono en la mano. Mientras respondía un mensaje de voz, un hombre se plantó frente a mí, me escaneó con la mirada y me dijo: ¿Es todo lo que traigo, te sirve? Entonces me mostró unas monedas que aventó al aire.
Caminé de frente, lo esquivé. ¿Entendí mal? Volteé. El tipo se reía.
Seguí caminando, pero más rápido; no por miedo, sino por el asco, la indignación.
Escribo en Facebook relatando lo acontecido. Concluyo diciendo que por esto necesitamos feminismo. Porque nosotras, las “feminazis” estamos hasta el coño de sentir que la calle no es nuestra.
II.
Despierto y veo mi celular. Demasiados mensajes como para un miércoles a las seis de la mañana. Anticipo que tienen que ver con mi publicación. Y sí. Uno de esos contactos con quienes una no comparte nada más que el vínculo virtual se tomó la libertad de explicarme lo que había pasado, por qué no tiene que ver con el patriarcado y qué tengo que hacer para vivir una vida con menos odio hacia los hombres. Eso que te pasó no es por falta de feminismo, es un acto de bullying. Si yo veo a un negro robando, no voy a decir que por eso necesitamos racismo. (Y sigue): Esta visión feminista de vida sólo te genera odio a los hombres y ha destruido vidas completas de muchos de ellos; (y) te genera una visión podrida y marchita de la sociedad; (y también) así que por favor usa tu criterio y no caigas en los juicios que propicia el movimiento.
El comentario ya se había ganado siete me gusta y un me encanta (de una mujer). Un hombre lo secunda: está totalmente de acuerdo con él, pero pide que me dé espacio para poder enojarme. El primero le responde que todos tenemos derecho a enojarnos, pero eso que yo escribí es errado y dañino. Se aplauden, les aplauden otros. Llueven comentarios indignados de amigas, algunas haciendo un esfuerzo más por hacer cambiar de opinión a quienes nunca van a hacerlo. Él mansplainea una vez más, pero sus palabras no duran mucho tiempo en mi muro. Afortunadamente, a comparación de la vida real, el mundo virtual tiene la capacidad de eliminar comentarios y gente en un clic para nunca más tener que lidiar con ellos ni con sus palabras. En unas horas borré los comentarios –no mi publicación– y me sentí como si hubiera tomado un jugo verde. Control total de tu espacio, me aconsejó una amiga.
Me visto para salir corriendo al seminario internacional de educación que organiza un sector educativo del gobierno junto con un banco internacional. Llego tarde y me siento en una mesa en la que reconozco a una amiga.
Hay un único hombre en la mesa.
—¿Son de aquí?
Nos volteamos a ver.
—Sí— le digo.
—A poco. Nah.
—Sí.
—Cómo de aquí. ¿Del Defe?
—Sí, chilangas, de aquí.
—Cuántos años tienen.
Mi amiga se voltea. Yo expiro.
—Veintiséis.
—¿Y ella? ¿Cuántos años tiene?
Expiro otra vez. Sé la respuesta; sé también que es irrelevante.
—No sé—le contesto.
—¿Cómo no vas a saber? Eso no es de amigos. Yo de mis amigos me sé todos sus cumpleaños. Sólo así sabes que tu amigo es de verdad. Oiga, señorita—le dice—: ¿usted sabía que su amiga no sabe su edad? Yo no sé si eso entonces es de amigas. Entre amigos, parejas, familia. Es bien importante saber la edad. Conocer a toda la familia. Saberse el nombre de los papás, de los hermanos. Y usted no se sabe la edad de su amiga.
Asentimos a medias y volvemos a intentar escuchar la ponencia sobre los cambios educativos del siglo XXI mientras él continúa explicándonos por qué sospecha que nuestra amistad no es tan transparente como a su gusto debería de ser.
—Oigan, y ustedes en dónde trabajan, porque yo ahora trabajo aquí en lo de educación comunitaria, pero nombre, yo antes trabajaba en el gobierno de Badiraguato. El mismo municipio donde vivía el Chapo. Nombre, yo salí hartas veces en la tele porque eran los meros meros años de cuando el Chapo andaba por allá.
—Híjole—simulo.
—Que los noticieros, que los reporteros de aquí y allá, todo mundo quería que les diera información, que mi opinión, que saliera en los periódicos, y pues ya, acabó eso y después me invitaron aquí a trabajar en esto de la educación a nivel estatal. ¿Ustedes ya conocen Sinaloa? Yo las invito, todo pagado, todo incluido. Y no van a tener que poner ni un peso, no se van a preocupar por nada.
Mi amiga lo interrumpe.
—¿Y eso con el dinero del gobierno?
Él no parece preocuparse, ni siquiera por hacer la finta.
—¿Saben por qué puedo invitarlas? Porque yo soy el que aprueba los gastos.
—Ya—le digo, el monosílabo como escudo.
—No, y yo sí me encargo de que la gente la pase bien. Ustedes van a cualquier otro estado y la gente ni se saluda en su trabajo. Yo en mi estado me encargo de que se la pasen bien. Yo además organizo todos los años un concurso de belleza en donde premiamos a la reina, y en segundo lugar, a la princesa.
Esta vez no contengo la risa. Volteo a ver a mi amiga para constatar que escuchamos lo mismo. Preguntamos si en su oficina no existe la modalidad de Rey de belleza. Nos dice que por supuesto que no.
—Es que sabe qué—explica—, las motiva mucho a ellas, a las jóvenes. Y genera comunidad.
Y eso en qué ayuda a la educación, le pregunta mi amiga. Le pregunta también si no cree que eso les da un mensaje a las niñas de que lo que se premia en este país es ser bonita.
—No, claro que no. Porque las que se inscriben son jóvenes, no niñas.
Mi amiga insiste: ¿no sería mejor generar comunidad a través de un concurso de proyectos de sustentabilidad? El hombre le responde que no. Insisto yo: ¿por qué lo hacen?
El delegado de Badiraguato remata la conversación con una frase preciosa.
—Señorita, el poder está para usarse.
III.
Es el segundo día del seminario, y por supuesto hoy elegimos una mesa distinta en la orilla del patio donde se lleva a cabo. Ahí me encuentro con un antropólogo al que ya conocía. Recuerdo que se llamaba Luis Gerardo. Me empieza a contar de su hijo, de cuando estudiaba la licenciatura; le pregunto si él también era antropólogo.
—Mi hijo… no, no. Él falleció.
No sé qué decir cuando alguien me cuenta de un ser querido que murió. Mucho menos cuando se trata de un hijo.
Él sigue contando: en dónde se juntaban los estudiantes como su hijo para comer, cuáles eran los bares de moda, los círculos de poesía que armaban.
—Y todos los estudiantes nos ayudaron a buscar a Lalo cuando lo desaparecieron.
Si escuchar que se le había muerto un hijo me heló, digerir lo que me acababa de decir terminó por desgarrarme. ¿Qué se le dice a un hombre al que le desaparecieron a su hijo?
—Fue la policía de Chalco. Ellos lo desaparecieron por cuarenta y tres días.
*
Era diciembre. Unos días antes unos policías habían asaltado a Lalo. Lo subieron a una camioneta de Seguridad Pública. Le partieron el labio, le dejaron los ojos morados y le robaron la computadora. Lo tumbaron en un centro comercial al día siguiente. Increíblemente Lalo fue al Ministerio Público con una mínima esperanza de que se hiciera justicia. Le dijeron que iba a ser imposible, porque iba a tener que reconocer entre 600 policías y eso llevaría demasiado tiempo. Lalo y sus papás decidieron abandonar el caso por miedo a ser expuestos.
Lalo desapareció un doce de diciembre cuando salía del bachillerato en el que trabajaba como maestro de medio tiempo. Durante cuarenta y tres días sus papás, su hermana, hermano y amigos de la facultad lo buscaron entre la angustia y la desesperación, pidiendo ayuda a las autoridades.
Preguntaron principalmente a los policías de Chalco. Ellos decían no tener conocimiento de ningún joven con esas características. Habían encontrado un cuerpo recientemente, eso sí, pero era de un hombre de unos cincuenta años.
La familia de Lalo continuó la búsqueda por cuenta propia apoyándose de defensores de derechos humanos, de colectivos, de cualquier organismo que brindara el apoyo que el Estado no iba a dar. A mediados de enero, Luis Gerardo regresó al Ministerio Público de Chalco para pedir ver el cuerpo de ese hombre de cincuenta años del que le habían hablado. “Se resistieron a enseñármelo”, me dijo. “Pero no me fui, no me iba a ir hasta que me lo mostraran. Y el hombre que ahí tenían, no tenía cincuenta años. Era él. Mi Eduardo. Mi Lalo.”
Este año se cumplirán diez desde que a Lalo le robaron la vida. Quienes cometieron el crimen siguen impunes, y la Procuraduría se ha negado a investigar el caso.
*
Luis Gerardo saca un libro de su mochila: La rabia, el amor y la lucha contra el silencio: la versatilidad de ser un Lalo. “Ahí están todos los poemas y escritos que pude juntar de él y que reuní a modo de duelo. Ése de hasta atrás es el último que escribió.”
Lo abrí. Tu mamá que te ama, decía la primera dedicatoria, y lo cerré de golpe al imaginar a Julia Zárate teniendo que escribir la carta más difícil y dolorosa posible.
Fui de las últimas en irme del evento. Normalmente me habría regresado a mi casa en metro, pero como ya era de noche y estaba en una zona del centro que no conocía muy bien, aproveché mis últimos porcientos de batería del teléfono para pedir un Uber. ALD, ALD, ALD, repetía, para que no se me olvidaran las placas del coche. Entonces mi celular se descargó, y también se apagaron las luces de los locales que estaban más cerca.
Me quedé en la esquina esperando que el conductor no decidiera cancelar mi viaje o tomar una ruta más larga para llegar por mí sin que me enterara. Los minutos se hacen eternos cuando una está parada en la oscuridad de calles que no conoce.
Atrás de mí, escucho a dos tipos hablar.
—¿Otra vez te chingaste una bici, güey?
—¡Pero es de niño, cabrón, ni me va a servir!
Abracé mi mochila recapitulando qué traía adentro. El libro de Lalo. Mi iPad.
—Además, ésta también la dejaron sin candado, cabrón. ¡Bien fácil chingármela!
El ladrón presumió sus primeras vueltas en la bici alrededor de su amigo (alrededor mío) mientras los dos se carcajeaban.
ALD. Subí en un segundo, cerré la puerta y puse el seguro.