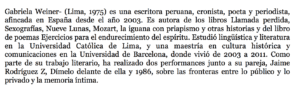No sé en que momento la idea de hacer un trío pasó de ser una broma de alcoba a convertirse en un proyecto familiar. No se cómo sucedió, quizá nos sentíamos demasiado solos en el número dos. En parte la ocurrencia de hacer un trío fue uno de mis dudosos aportes a nuestra relación. Para cuando lo conocí, yo ya tenía el tema de los celos perfectamente bajo control. Quiero decir que ya había pasado por el trago agridulce que es ver a mi chico con otra por primera vez: es una sensación tan desagradable como dejar que una persona de confianza use tu cepillo de dientes. Ver a la persona que amas haciendo el amor a alguien que no eres tú te produce un dolor que se concentra a la altura del estómago, como después de hacer cincuenta abdominales, es uno de esos dolores productivos, que sabes que tarde o temprano te harán un bien. Por instantes puede invadirte una sensación de verídico altruismo –salvo que el marido sea insoportable-, como segundos después de donar una buena cantidad de sangre: cierto vértigo, los ojos abiertos como platos, la vena abierta y un poco de ti en un tubo transfiriéndose a alguien que no sabe que en realidad tienes un extraño tipo de sangre que lo envenenará.
Siempre he creído firmemente en la conveniencia de no tener límites, sobre todo en el sexo. No recuerdo cómo empecé a participar y luego a fomentar tríos; no estaban muy de moda todavía, no habían series de televisión ni películas de tríos, ni famosos hablando de sus tríos. Yo tenía dieciséis años. Me acostaba con un chico mayor que yo. Fue él quien me mostró por primera vez una película pornográfica en la que dos rubias mimosas movían sus lenguas sobre el mismo pene. Agradecida por los esfuerzos pedagógicos de aquel chico, intentaba impresionarlo o ponerlo caliente con mis historias de colegiala. Me gustaba contarle mis ritos masturbatorios en el baño de casa. Me sentía poderosa cuando le narraba los juegos célibes que compartía con mis amigas, sobre todo cuando me tocaba hacer de hombre. Era nuestra inocente manera de practicar los besos con lengua por primera vez. A los diez años no recuerdo nada más excitante que los días en que alguna amiga se quedaba a dormir en casa y jugábamos a hacernos las dormidas para tocarnos a ciegas, en silencio, casi por casualidad. Creo que fue así, gracias a esas noticias lejanas, a esos cuentos de hadas que se besan bajo las sábanas, como dejé entrar a terceras personas a mi tan ansiada y recién conquistada primera relación de pareja.
No fue por agradar y por probar, o quizá sí quería probar y agradar un poco. Lo cierto es que ese primer novio y yo pronto dejamos que una de mis amigas se metiera en nuestra cama. En realidad, nosotros nos metimos a la suya, a la de sus padres para ser precisos. Todavía no teníamos cama ni edad suficiente para ir a un hotel. La mañana aquella en que vi cómo era mancillada lo que yo consideraba mi propiedad privada, mi derecho inalienable, noté con estupor que algo dentro de mí se hacía añicos para siempre. Quizá mis viejas creencias. De repente, el placer de la exclusividad fue reemplazado por el placer de ser una más. No sé si estoy diciendo la verdad, porque yo no era una más, era la mujer oficial, la condesa Báthory oficiando un sacrificio de vírgenes suicidas. Aprendí que en lo posible hay que evitar ser la tercera persona. Desde mi feudo burocrático en el palacio del amor podía decidir con quién compartir lecho, a quién prestar a mi marido, por cuánto tiempo, con cuánta intensidad. Controlar lo que pasaba entre nuestros cuerpos era mi prerrogativa y mi carta de inmunidad. Siempre tienes miedo. Por eso fui al mismo tiempo mala y demasiado buena. Fui sádica, fui masoquista, no pude darle un nombre a esa nueva rabia, a esa nueva energía. La confusión de aquel día me ha acompañado en todos los tríos posteriores que he formado. Se resume a que en el momento del amor tripartito compiten en mi interior con igual fiereza los celos y el deseo. A veces, los celos ganan y devoran todo a su paso, a veces es el deseo el que abduce. Después de mi primer trío con otra mujer, demandé un trío con dos hombres. Era un tema bastante serio para mí. Mi novio estaba en deuda conmigo. Nos echamos a buscar y una noche en que andábamos muy borrachos conocimos a dos chicos muy simpáticos que nos siguieron a la playa sin preguntar nada. Esa noche lo hice con los dos mientras aquel novio supervisaba de cerca. Cuando ya tienes controlado lo de los tríos, cada vez más te sientes la directora gonzo de una película pornográfica (género trío) que intenta mejorar el casting.
Un trío es, según el wikipedia, un ménage à trois (fr), el sexo grupal que involucra a sólo tres participantes y que no es una orgía. Como directora de películas del género trío tenía que ser muy cuidadosa. No quería que mis intentos de montar Jules et Jim acabaran en Los Tres Cerditos. Me dediqué durante un tiempo a establecer extrañas valoraciones de los tríos que me rodeaban. Trataba de encontrar la formula perfecta de tres entes reunidos con fines más o menos decorosos, como el padre, el hijo y el espíritu santo. Sí, si el sexo es cuestión de numerología, el tres era mi número de la suerte. El tres es especulativo, evoca el cosmos y el infinito. Porque un trío no es un triángulo, claro. No tiene hipotenusa ni ángulo recto, y es de suponerse que ninguna de las partes está en discordia. No hay estadísticas al respecto pero quizá existan más tríos que parejas en el universo, aunque en la mayoría de casos uno de los tres no tenga ni idea de que son tres en lugar de dos. Cuando finalmente lo descubren, muchas mujeres y hombres que no son liberales ni por naturaleza ni por opción, aceptan compartir a sus parejas para salvarse del inminente abandono.
Todos mis intentos de hacer un trío habían fracasado con mi siguiente novio, tanto como mis planes de tener una relación más “abierta”, así que cuando conocí a J me empeñé en que lo lleváramos a cabo. Tuve que insistir, pero tampoco demasiado. Una vez que se negociaron las formas, es decir, cuando J se aseguró que sólo lo haríamos con mujeres, nos pusimos manos a la obra. Como se ve, en apariencia no era un trato justo. De hecho, una feminista contumaz podría apedrearme por eso. Pero cuidado, cabe recordar que yo venía de una impresionante racha de cuernos inconfesable que debía ser de alguna manera purgada. Obsequiar a mi nuevo amor con toneladas de glamorosa libertad, aunque dentro de mis confines, era mi pasaporte al cielo. Además, y esto es un dato a tener en cuenta, a mí, como a tantas otras, me gustan las mujeres. He oído que nadie conoce mejor el cuerpo de una mujer que otra mujer. No lo creo. Con la debida atención, un hombre puede ser igual de diestro. No es por eso que las mujeres se juntan. No es porque las mujeres sepan dónde tocar. A mí me gusta, de vez en cuando, destrozar el mito de la pareja primigenia y reunirme con mi propia sustancia. Creo en una magia contra natura. Pero más concretamente, me gusta poder sentir en otra mujer lo que un hombre siente en mí. Todo lo manso, blando y dúctil que yo intuía en mi propio ser, que los otros podían poseer con regocijo, pero que yo sólo podría haber conocido por obra y gracia de un desdoblamiento o algún otro procedimiento de ciencia ficción, se resuelve cuando una mujer me besa en los labios.
En fin, ambos buscábamos una mujer, casi exactamente para lo mismo. No sabíamos dónde encontraríamos a esa alma trilliza pero intuíamos que estaba muy cerca. Si uno vive en “estado de trío”, instalado de lleno en la tercera dimensión, digamos, no es imposible que suceda. Por qué no imaginar que así como hay personas en el mundo buscando su media naranja, existen algunos seres buscando una naranja entera.
El caso es que nosotros encontramos a alguien así. F no era demasiado amiga, sólo una amiga de esas que siempre han estado ahí. Pequeña y quebradiza, usaba el cabello corto y las uñas largas. No era una persona muy sociable, de hecho cuando no era huraña tenía un mal humor bastante histérico, permanentemente sarcástico. Aunque yo la conocía bien nunca dejaba de sorprenderme esa extraña agresividad que mostraba en los momentos más inoportunos. Creo que odiaba a la gente, pero no lo tenía asumido y esto le provocaba algunas situaciones de pánico en público y más de un ensimismamiento. También era una solitaria, aunque más que desamparada parecía acorralada. Un dato más: no tenía pareja conocida. No era Anais Nin, pero nosotros tampoco éramos Henry y June. Ese invierno, empezamos a vernos muy seguido. Quedábamos cada tarde. Hablábamos de sexo y de sexo.
El primer triple beso ocurrió en un bar horroroso del centro de la ciudad. Primero F le dijo a J que le diera un beso. Él me echó una mirada de rutina para cerciorarse de mi complicidad, luego la besó. Luego me besó a mí, luego a ella, luego ambas nos besamos y después lo besamos a él. Un triple beso es algo misterioso hasta que ocurre. En realidad, las bocas se congregan en un gesto como el que harían tres polluelos peleándose el mismo gusanillo. Sólo que hasta ese momento no caíamos en cuenta que el gusano de la muerte era el cuarto personaje de la historia. Y que estaba comenzando a devorar nuestras lenguas.
Por lo general, un trío tiene corta vida. Desafía las matemáticas del corazón. La muerte súbita planea sobre él, sobre su sueño trémulo. Una cosa es tener una aventura tripartita de una noche y otra muy distinta es formalizarla. Un trío de la vida real no es una película pornográfica las 24 horas del día. Aunque yo, como sostienen las actrices porno que sufren los perjuicios de la doble penetración en un trío chico-chica-chico, he llegado a preferir el menos fatigoso trío chica-chico-chica, esto es, dos mujeres que se hacen una y un hombre que vale por dos.
La muerte súbita planea sobre el trío. Por ejemplo, J conduce a cien kilómetros por hora, sin quitar los ojos del espejo retrovisor, mientras F y yo nos prodigamos húmedas caricias en el asiento trasero. Estamos desnudas, nos besamos hasta mordernos. Ella se corre por una calle X. Yo me corro doblando por la calle Y. Esta es una escena de la vida real, ocurrió aquella primera noche del triple beso, pero también puede funcionar de un modo metafórico. La simultaneidad es la utopía del trío. F podría ir al volante mientras J y yo nos revolcamos en la parte de atrás. Entonces ella decidiría bajarse del coche y dejarnos sin gasolina. O puedo ser yo la que conduce mientras ellos manchan el tapiz y empañan el parabrisas. En este caso, yo podría perder visibilidad y acelerar adrede hasta hacer que nos estrelláramos para siempre. El saldo de un trío es tan azaroso como el saldo de cualquier accidente automovilístico y no basta el cinturón. Luego de un triple choque, casi siempre hay un muerto y dos heridos. Al poco tiempo, F estaba completamente enamorada de J. Su inexperiencia y su porfiada heterosexualidad habían hecho que se inclinase hacia ese lado de la alabanza.
Pero primero fue lo del aborto. Un descuido fatal de los tres. F estaba absolutamente segura de lo que quería hacer así que aquella mañana ambos la acompañamos a abortar. Para no estar tan tristes bromeábamos con la idea de tenerlo, ¡un hijo de los tres!, con los ojos de J, el cabello de F y algo de mi presuntuosa personalidad. Viviríamos bajo el mismo techo y lo llevaríamos a ver la secuela de Harry Potter. Yo, que he estado en el otro lado, ahora experimentaba la desesperanza de un aborto en la sala de espera, como un chico pero leyendo revistas femeninas y comiéndome las uñas. Cuando acabó todo, nos fuimos a cenar, tomamos mucho vino y prometimos no volver a acostarnos. Nos queríamos mucho, en realidad.
Por lo general un trío tiene corta vida pero no muere el día que decides darle muerte, por más dramatismo que uno quiera ponerle a la supuesta escena final. Una noche más en nuestra hermosa cama matrimonial para tres, F empezó a llorar desconsoladamente mientras hacíamos el amor como sólo pueden hacerlo tres personas. Si F hubiera estallado en llanto minutos antes, quizá las lágrimas habrían caído en dirección a nuestros pechos adheridos y habría permitido una jugosa sensación resbaladiza en nuestros pezones. J estaba detrás de ella, de modo que cuando se movía arriba y abajo, a mi pubis llegaban los ecos de sus sacudidas conjuntas. Al final, J vino hacia mí –en mi hipotética película me gusta sentir que paso de ser un personaje secundario a protagonista sin el menor mérito –. Y entonces se puso a llorar. La abrazamos pero fue en vano. Creo que para ese momento ya habíamos hablado demasiado. Fue como si todas las heridas que le hicimos hubieran permanecido en estado de suspensión hasta ahora y de repente brotaran ante nuestros ojos.
–Quiero irme, dijo.
J la llevó a su casa. Era una noche especialmente fría. Yo me quedé en la cama, con la estúpida agradecida sensación de no ser al menos esta vez yo la que se estaba yendo a la mierda. Sentí lo mismo que siento cuando desde la ventanilla del coche veo a una pareja desconocida pelearse en una calle desierta: Alivio de no ser la chica. Agradecí que fuéramos tres y no dos. Que no fuera yo la novia en problemas sino otra y que bastara uno para hacerse cargo. Alguien que no era yo. Agradecí estar sola y tener toda la cama para mí y mi tristeza.
J me dijo que F lloró todo el camino. Pero si ella era la víctima ¿eso nos convertía a nosotros en verdugos? Nunca habíamos dicho algo ni siquiera parecido a una mentira pero en ese mismo momento J se daba cuenta de que no bastaba con la sinceridad. Cuando llegaron a la puerta de su piso, F no hizo ninguna señal de bajarse del coche.
–Maldito hijo de puta –le gritó a J, intentando golpearlo.
J, el tipo más amable y educado que conozco, la empujó fuera del coche y volvió a casa.
Cuando ella se fue para siempre nos quedamos solos y desesperados. Nuestra cama se había vuelto enorme, inconmensurable. Fue así como nos dedicamos a solventar la prostitución para parejas, un target minoritario pero un target al fin.
En un trío siempre hay dos exhibicionistas y un vouyerista. No estoy muy segura de las verdaderas razones de esta afición por ver a J haciéndole el amor a otra. Cada voyeur tiene su propia y refinada justificación. Desde que nos alejamos para siempre de las putas hemos organizado varios tripartitos, siempre en territorio neutral, lejos de la amistad y muy lejos del amor. Con conocidas o interesadas. A veces, miro a J y a nuestra invitada especial desde una esquina de la habitación, oculta en la oscuridad, y acompaño con una mano tímida el vaivén de sus cuerpos, como acariciando el lomo de un animal rabioso. Ellos saben que estoy ahí pero no estoy. Me hago invisible. No me masturbo, sólo observo, codicio en soledad. Los miro porque, de alguna manera, en ese mismo instante, me encarno, me apodero de sus cuerpos. Para alguien a quien no le gusta demasiado ser quien es, resulta fascinante tener la posibilidad de ser otro. Soy como un espectro buscando un organismo donde habitar. Después de cada trío con otra chica, J y yo a solas, rememoramos lo vivido. Entonces juego a ser ellas, con sus nombres, sus formas, con el tono de sus gemidos; copio sus movimientos en la cama, su manera de apretarse a J y palpitar. Me convierto en ellas, encuentro dónde habitar. Le pido a J que me llame por sus nombres. Como suele pasar con estas cosas, lo que para algunos es una enfermedad para otros es el remedio. A veces, en mitad del juego, J me coge la cabeza y mirándome a los ojos dice mi nombre: “Gabriela, Gabriela, Gabriela”. Y yo lloro sin saber por qué.
* Tres forma parte del libro Llamada Perdida, publicado por Editorial Estruendomudo.