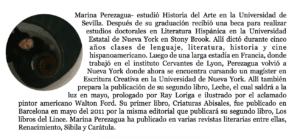Tú me mirabas los dedos, yo negaba con la cabeza en señal de negación: hoy no podré acariciarte. Vas a tener que esperar de nuevo, pero esta vez más lejos de las puertas del clímax, en la retención indefinida del espasmo que te vengo prometiendo, desde hace cien noches.
Te llevarán al quirófano estas enfermeras que se afanan, que entran y salen moviendo máquinas y jeringuillas, ágiles, veloces, preparándote para la operación que se acerca, después de una espera que has logrado sobrevivir apoyada en mí.
Apoyada en mí, pero sin rozarme, como en una muleta horizontal y clandestina que a tus catorce años solo intuías (o quizás ni eso), bajo la tensión de mis pantalones, esa tensión que te ha mantenido en vilo, en vida. Y alrededor de ti, tu respiración, un vaho, un jadeo, que te ha arropado como el espacio que media entre mi piel y la tela, reducida, por la excitación, al algodón llovido y apretado, pelusa mojada de la flor cuando todavía estaba en su rama.
Más allá de los ruidos metálicos, esponjosos, de las enfermeras, se oye la operación acercándose. ¿La sientes? Pon tu oreja en la almohada como la ponías con tus amigos en la tierra, junto a las vías del tren, y escucha la máquina aproximarse. Mira. Ya se ve: la operación. Su vapor avanza en cada paso un instrumento quirúrgico que es una escena de fe, de futuro: unas gasas que se mueven por la brisa de una noche del próximo verano, unas tenazas con las que vaciarás la pinza de un cangrejo en un restaurante francés (será tu cumpleaños), unas tijeras que son los ojos confiables, transparentes, de la operación avanzando mientras que todo lo demás retrocede, el pasado, la muerte, el miedo, las enfermeras incluso; todo se inclina hacia atrás o se levanta ante esta operación deseada por tantos otros, que en sus listas de espera se van amoratando.
La operación requería que tu sistema inmunitario se fortaleciera, pero necesitaba también la llegada de un corazón frío, a cuatro grados centígrados, exactos. Después de que me reclamaras los dedos yo vi llegar al corazón. La puerta de la ambulancia se abrió y vi salir a un doctor escoltado por dos enfermeros. Esto fue de madrugada, hace tan solo escasas horas. Intuí el músculo cuando lo traían en una pequeña nevera. Qué emoción. El doctor la llevaba por el asa con mucho cuidado. Al pasar la puerta de emergencias gritó: “¡corazón en sala!”, y el resto del equipo llegó corriendo, preciso, puesto en marcha como una maquinaria humana de latidos artificiales, que bombearía las paredes frigoríficas hasta que el cirujano colocara el órgano (quizás lo esté colocando ahora) en tu caja torácica hueca.
Y después (¿ahora?), una vez trasplantado, el cirujano te lo sostiene bajo su mano de látex. Necesita notar el primer latido. Ya. Órgano recién nacido en marcha. Pero no lo suelta. No puede soltarlo hasta que el ritmo se comience a acompasar al pulso del guante. Ya. Muy despacio va retirando la mano de tu músculo cardíaco, con disimulo, para que no se entere, igual que la tarde anterior la retiraba de la espalda del hijo, que pedaleó sin reparar que estaba en equilibrio y solo, que la mano del padre había soltado, hacía ya cincuenta metros, su bicicleta. No te pares, piensa el cirujano, pedalea.
Yo te decía no temas, en unos momentos te llevarán tumbada sobre cuatro ruedas como en un velero o como en la vela extendida de un velero, y cuidarán de ti. Pero tú estabas tan asustada que solo querías que mis dedos te acariciaran para no romper la rutina de la vida, de la espera de las últimas semanas. Me lo pedías con gestos cuando los demás se iban unos minutos al baño, a lavarse la cara, a llorar. No hablabas, pero con la mirada inquieta ibas llevando mis manos hacia la sábana que te cubría y, a la altura de tu vientre, levantabas los ojos y un poco la cabeza para que entendiera que querías que metiera mi mano por debajo.
Te he entendido, te decía, muevo la cabeza para que sepas que comprendo tu petición, pero así, sin desinfectarme las manos, en presencia de tanto familiar aséptico, no puedo acariciarte. Pero sí puedo tocar las cortinas. Abrir la ventana. ¿Ves? Desde aquí se ve el mar.
Ahora también yo tengo miedo. Debes de estar ya en la mesa de operaciones, la hoja de acero como espejo que refleja tu espalda, tus glúteos, la parte interna de tus muslos, tan cerca que ni siquiera tú puedes verte. En esta opacidad te preguntarás si estás ya en el cajón ciego. Deseo entonces aliviarte, decirte que no, que confíes, que escuches las voces bajo las mascarillas, las palabras con que se comunican los que te operan (intubación, monitor, bisturí); es el verbo de los que se esfuerzan para devolver al espejo la materia de tu carne renacida.
Te hablo, aunque entre nosotros haya tres o cuatro puertas con una ventanita redonda como un ojo de buey:
Tendrás que esperar. bajo una bata de papel o quizás vestida solo con desinfectante anaranjado, bajo dedos en guantes verdes o blancos que no te llevan al orgasmo sino que te manipularán el corazón como si fuera el hígado de cualquiera, un órgano sin nombre propio.
Te pido: aguanta.
Te advierto: puede ser que en el quirófano el sueño se te haga largo. Quizás pierdas la esperanza, porque a tus catorce años crees que lo que tarda es lento como el aceite que en el camino se cuela por una grieta y no llega.
Pero insisto: aguanta, anda en el sueño y palpa, busca, averigua el único rincón de la anestesia que te mantenga despierta en las ganas de abrir los ojos y vomitarla.
Hoy no puedo tocarte, ni mañana, sigo postergando la promesa como una zanahoria para que avances. No, como una zanahoria no, como algo que te gusta, como un pez, una sardina tan fresca que mantiene la forma del último coletazo, la carnada que te prometí tantas noches en tu habitación, en la cama donde hasta ayer tus padres ignorantes o sabios nos dejaban a solas, tú recostada sobre unos almohadones y yo sentado en una silla como profesor que debía recuperar tus clases de matemáticas. Las fuerzas no te daban para llevarte a la escuela.
Entre nosotros una pizarra donde yo escribía las fórmulas que por la mañana había escrito a tus compañeros, que preguntaban ¿Se ha muerto Anaís? ¿Por qué no vuelve?
Tu madre me abría la puerta: Gracias, profesor, y me agradecía muchas veces por el pasillo hasta tu habitación. Gracias, profesor, y la niña ha mejorado o empeorado quizás, yo no escuchaba, o no lo recuerdo, pero sí recuerdo todo a partir de que ella salía para no interrumpir la lección. Un café recién hecho humeaba en tu mesilla de noche, que tú señalabas para decir: Mira, parece que el humo sale de mis medicinas, y yo lo bebía al instante, el humo. Ese humo me interesaba mucho más que el café.
Al principio tú sonriente, callada, me recibías igual que cuando me esperabas en clase, tu corazón recuperado tras subir las escaleras de dos en dos, de tres en tres y, aunque siempre ibas tarde, lograbas entrar antes que yo, y fingías puntualidad; fingías que esperabas en el aula cuando yo te había visto al venir por el paseo, abajo, en la playa, apurada poniéndote el uniforme, metiendo libros y toallas en una misma bolsa. A veces traías la piel quemada por el sol, a veces algo de arena caía bajo tu silla, pero siempre te mostrabas tranquila, sin rastros de sudor o de prisas. Tu corazón nunca te delataba, porque cuando estaba sano se reponía de la carrera como cualquier corazón de catorce años. Pero cuando enfermó, el movimiento más nimio se hacía evidente, todo era un esfuerzo, te levantabas para ir al baño y volvías sudando, con la mirada descompuesta, como si llegaras tarde cuando, en realidad, ya nada te esperaba.
Yo no sabía si darte la mano o dos besos. Eso fue los primeros días. Me sentaba en una silla y tú invariablemente te disculpabas por haber faltado a otra clase. ¿Cómo están mis compañeros? Pero, en el tono de tu voz la pregunta no era esa, sino que era: ¿Estarán en la playa?
A última hora de la tarde la fatiga de tu corazón te cansaba. Tus ojos, antes fijos en mí, pasaban a estar fijos en algún punto del aire, en el vacío donde se desvanecían primero las ecuaciones más complejas y luego las más simples, hasta que un uno más uno era apenas un dos dudoso y jadeante. Y ya en las primeras semanas tu espalda comenzó a resbalar hacia abajo aplastando los almohadones, y no te quejabas, pero me di cuenta: las matemáticas te aburrían, y el aburrimiento es un caballo hacia la muerte. Y la cirugía, y la nevera, y el hospital, quedaban todos aún tan lejos, tan tan lejos, que el corazón que ahora te ajustan latía en el cuerpo de un atleta joven, al tiempo que la tiza en la pizarra me parecía ceniza anticipada. Los restos de una resta que no suma una vida sin borrar otra.
Al ver tu aburrimiento retiré la pizarra para tocarte, como si intuitivamente supiera que el placer anima las células, y así quise imaginar tus glóbulos blancos como curiosos que esperaban de noche en noche unidos, fortalecidos, reproducidos en legiones de legiones hasta alcanzar el número que permitiera la operación de hoy. Glóbulos blancos como defensas en alerta que te sostenían la vida mientras esperabas la culminación de un placer sexual que por tu edad desconocías, un placer inacabado que te mantuviera en la tensión de un hilo que une un día con otro hasta la madurez que desdibuja la imagen inaceptable de tu adolescencia detenida.
Así fue: En primer lugar descubrirte la descarga sexual, el chispazo en el cuerpo de un pájaro mojado que en el vuelo junta dos cables de luz. La electricidad del dedo que no rompe el himen pero gotea. Solo una vez, y luego, los demás días, acariciarte hasta dejarte a las puertas, siempre en suspenso con la promesa de acabar al día siguiente cuando, de nuevo, me detendría para detenerte ansiosa de culminarlo al siguiente día que se alargaba al siguiente día y semana y mes durante cien noches hasta ahora. Ya entras sobre cuatro ruedas, mirando al techo que resbala blanco sobre ti avanzándote hacia el quirófano, en el pensamiento de que cuando salgas reencontrarás los cuatro o siete espasmos que una sola noche te sorprendieron, cuando aparté la pizarra para deshacer la tiza en el líquido genital, fluido amniótico que moja lo mismo la formación del vientre no nacido que la excitación del que se estira y contrae bajo unos dedos a temperatura corporal: de 36 a 38 grados. Centígrados. Humanos. Erectos como un corazón de atleta que vuelve a latir en las escaleras del colegio, y llega tarde, y sube los escalones apresurado, y los salta de dos en dos, de tres en tres, cargado de libros, de música, de arena, sin darse cuenta que, en el último peldaño, un cirujano le está retirando la mano en un susurro: no te pares, niña, te están esperando.