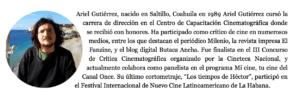Rosy y yo nos despedimos frente a un puesto de control migratorio. Ella no lo sabe, pero hago un esfuerzo sobrehumano para no llorar. Después de todo, no sabemos cuándo es la próxima vez que nos volvamos a ver. El oficial austriaco que está delante de nosotros –un hombre con rasgos cadavéricos y de mirada gélida–reacciona con total indiferencia. Me pregunto: ¿cuántas escenas verá así a diario?
El aeropuerto donde estamos, Schwechat, es apenas el inicio de mi viaje. A Rosy, mi madre, le espera un largo trayecto de regreso. Viajo a Sarajevo a estudiar una maestría en cine y a salir un poco de mi letargo creativo. Espero escribir un poco: cuentos, un guion, reseñas de hamburguesas. Viajo, también, para escapar de mi país y, en medida de lo posible, de mí mismo. Abordo el vuelo 757, nervioso y sin saber mucho a dónde me dirijo.
Viena, septiembre, 2017.
I. Crónica bosníaca
Hablar sobre Bosnia es hablar de la nada, o de un todo: de la guerra. La mayoría de las referencias que existen en Occidente sobre el país balcánico son tan desinformadas como poco alentadoras. Antes de visitar Sarajevo, pude codearme con escépticos de todos los tipos: los que se preocupaban por mi seguridad (algo que me parecía tan dulce como cínico, especialmente viniendo de mexicanos); los que me alertaban sobre el tercermundismo balcánico (supongo, en cierta medida, distinto al tercermundismo latinoamericano); y los que no sabían absolutamente nada: ¿Sarajevo no está en Serbia? ¿No están en guerra en ese país?
El tema de la guerra, cansino hasta para el más displicente de los ciudadanos bosnios, parece imposible de evitarse. Bosnia está manchada de sangre. Basta con bajarse del avión para que en unos cuantos minutos las cicatrices empiecen a brotar desde todos los frentes: edificios destruidos, parques convertidos en cementerios, agujeros de bala por dondequiera. Existe, desde luego, un intento por combatir al olvido: hay varios museos sobre la guerra, monumentos, y hasta grafitis que hacen referencia al antipático papel que la Unión Europea jugó durante el conflicto. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos bosnios con los que conversé parecían agotados con el tema y preferían hablar de tópicos más triviales: el clima, el último gol de Džeko, la ineficacia del transporte público.
Yo tenía pocas referencias sobre Sarajevo: sabía que en sus calles habían asesinado al archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, que formó parte de Yugoslavia en una época, y que Emir Kusturica había nacido allí. Desconocía que era una de las ciudades más peculiares del planeta, un sitio en donde todas las grandes religiones monoteístas habían logrado coexistir durante siglos. “La Jerusalén de Europa”, dicen todavía orgullosos muchos trípticos de la ciudad. El precio de este arrojo, conmovedor y humano, lo pagaron caro los sarajevitas.
La ciudad fue sitiada durante la guerra (1992-1996) y sufrió los embates del ejército popular yugoslavo y de la república Srpska (los serbios-bosnios) por cuatro años. Sarajevo estuvo sin luz, agua y gas durante todo este tiempo. Doce mil personas murieron. Muchos huyeron (se estima que alrededor de la mitad de la población bosnia vive fuera del país). Con estas difíciles referencias me bajé del avión, ansioso, inquieto, y con unas ganas vehementes de saciar mi curiosidad. Lo primero que me encontré fue una hospitalidad extraña y familiar: la mayoría de los bosnios parecen maravillados cuando se les expone el motivo de la visita. ¿Por qué viniste aquí?, dicen expectantes, acaso intranquilos por lo que se les está a punto de contar. Este juego aparentemente inofensivo –que se puede tener con una recamarera, en la barra de un bar o en alguno de los múltiples cafés que se pueden encontrar– desentierra las más profundas frustraciones de los bosnios. El tipo que me recibió en el aeropuerto, Ismar, después de una pequeña charla sobre los pormenores del vuelo y un par de silencios incómodos, me dijo, casi apenado, que eran un país pobre. No era necesario decirlo.
Yo le dije, no con poca torpeza, que venía también de un país menesteroso. Me sonrió satisfecho, aunque yo sabía perfectamente que no tenía ni la menor idea de lo que hablaba. México, me dijo tímidamente, exótico y lejano país. Esta extraña conversación –la primera de muchas que tuve en Bosnia– la tuvimos mientras atravesábamos unos edificios pantagruélicos, rezagos de la antigua Yugoslavia.
La primeros días en Bosnia fueron extraños y emocionantes: caminé un par de kilómetros hasta llegar al corazón de la ciudad; navegué durante horas por los canales de televisión (descubrí su afición por las telenovelas mexicanas, el futbol internacional y la truba, un género musical que no podía dejar de recordarme a la banda sinaloense); me detuve en tiendas de todo tipo (de cosméticos, de antigüedades, de caza); fui a un performance feminista irrisorio (la artista, eslovena, comenzó a masturbarse con una piña frente a un público desconcertado), me emborraché con menos de cien pesos y busqué, desesperadamente, una buena comida.
Ismar me recomendó el ćevapi, el platillo nacional bosnio, popular en todos los Balcanes. El ćevapi es un plato de origen otomano (los hajduks, los forajidos, nómadas por naturaleza, lo preparaban por su facilidad y rapidez antes de que se presentara una situación incómoda) que se sirve con pan, cebolla cruda y kamjak (un tipo de crema balcánica), y está elaborado a base de carne picada (puede ser de vaca, ternera, o una mezcla de ambas). Me pareció delicioso la primera vez que lo probé, pero después de comerlo en repetidas ocasiones comenzó a fastidiarme hasta volverse insoportable. Otra opción tradicional para comer es la dolma –las famosas hojas de parras, otro de los platos insignes de la gastronomía bosnia–, pero es un platillo que se disfruta más bien de forma casera. No pasó mucho tiempo para que buscara una hamburguesa, platillo paradójico e inexpugnable; para muchos la encarnación del neoliberalismo en un plato; para otros, una fuente de felicidad accesible e inagotable; para mí, un recordatorio agridulce de cómo conseguí pesar ciento veinte kilos.
Las hamburguesas en el norte de México, de donde provengo, gozan de una veneración similar a los tacos. Hundirse en la grasa de una hamburguesa es también trasladarse a los sinuosos recovecos de la niñez. Una manera sencilla de atemperar la añoranza.
La opción más simple era ir directo al McDonald’s (Bosnia inauguró el primero apenas en 2011 en medio de tumultuosas filas), pero desistí para huir de la culpa. Visitar un McDonald’s en un país ex comunista me parecía más una declaración política que un arrebato de gula –especialmente si está instalado en una avenida que lleva por nombre Josip Broz Tito–. La búsqueda, entonces, comenzó: quería encontrar una hamburguesa decente y, preferiblemente, con alimentos locales.
La primera hamburguesa que probé fue en MRKVA, una ćevabdžinica comercial que está en el Sarajevo City Center, el centro comercial más popular y rico de la ciudad. El mall, perteneciente a Al-Shiddi, un consorcio saudí, desentona con la arquitectura sarajevita, caracterizada por su falta de opacidad en la mayoría de los edificios. El inmueble, un remedo insípido de Frank Gehry, personifica la imagen que Bosnia pretende vociferar al resto del mundo: la de un país moderno, económicamente estable y con una fecunda inversión extranjera. Esta imagen es difícil de tragar, especialmente si se considera que a solo unas cuadras de ahí, de toda la faramalla lumínica, está la famosa avenida de los francotiradores, sitio infame donde estuvieron aparcados muchos de los tiradores serbios durante la guerra y donde fueron asesinados cientos de personas.
La hamburguesa del MRKVA era grande en volumen, pero traicionera: el pan ocupaba la mayoría del plato, aprisionando a una tímida y raquítica carne. Si bien el sabor no era del todo malo, era reminisciente a los modestas hamburguesas callejeras que pueden encontrarse por todo el mundo, en su mayoría, con ingredientes de baja calidad. Se agradecía, por otra parte, la inclusión de lechuga y tomate: los vegetales en Bosnia, después lo descubriría, son todo un misterio. Una causa de la escasez de éstos (en toda la región balcánica) es la pobre condición en las que se mantienen almacenados la mayoría de los productos, aunados a las agrestes condiciones climáticas. La ciruela, por otra parte, es cultivada masivamente, aunque con fines más lúdicos: es el ingrediente principal de la rakija, el licor principal de la región.
La segunda hamburguesa que comí fue en Bjelave, antes el barrio judío de la ciudad, y donde vivía Clemente, un querido amigo también mexicano. En este acomodado vecindario –donde se encuentran algunas de las casonas más refinadas de la ciudad– se establecieron los judíos sefarditas durante siglos. Casi doce mil judíos llegaron a ocupar Bosnia durante un momento, pero la persecución religiosa, las guerras y las crisis económicas terminaron por mermar a la población. Sólo durante la Segunda Guerra Mundial diez mil judíos fueron asesinados por la Ustaše, un grupo católico de ultraderecha croata, que servía a la Alemania nazi. Ahora únicamente subsisten ochocientos judíos en Bosnia y solamente queda una sinagoga en pie. La arcadia religiosa que alguna vez fue la ciudad actualmente es una quimera promovida por viejos románticos y guías despistados. Si bien uno puede encontrar iglesias católicas, son las mezquitas las que monopolizan y someten el paisaje de la ciudad. Las iglesias ortodoxas pueden encontrarse en el este de Sarajevo (Istočno), el lado serbio de la ciudad, un paraje que no podía dejar de parecerme siniestro cuando lo visité. Ahí, en las tristes y descuidadas calles, todavía se puede encontrar propaganda política de algunos personajes que son afamados genocidas en todo el mundo: Slobodan Milošević y Radovan Karadžić.
En Istočno, en un baño de la estación de autobuses, una mujer me escupió cuando pagué accidentalmente con moneda bosnia (marco bosnio) y no serbia (dinar). Este insignificante episodio para mí fue revelador: debajo de las capas y capas de cordialidad y cortesía subsiste un odio que se rehúsa a menguar. Basta que fluya la rakija para que en los Balcanes se revele el verdadero sentir: ¡Los serbios son unos engreídos! ¡No puedes confiar en los musulmanes! ¡Los croatas somos los mejores!
Si bien pude constatar que las heridas no están del todo sanadas, también pude experimentar una hospitalidad estupenda y una grandísima solidaridad. En Bjelave viví momentos duros. Agazapado por el frío otoñal, aunque cobijado por el calor de la cerveza, recibí noticias funestas que venían desde casa: un terremoto de 7.1 sacudió la Ciudad de México, dejando muerte y caos en el camino. La noticia nos tomó por sorpresa a Clemente y a mí, que tratábamos de comunicarnos aturdidos todavía por la destrucción de las imágenes. Los días siguientes, cada vez más grisáceos, revistieron a la ciudad melancólicamente y convirtieron nuestras borracheras en sesiones baratas de nostalgia. Los rezos de una mezquita localizada a unas cuantas cuadras no hicieron más que aumentar la sensación de extrañeza. Ante el desconsuelo, Kummserpeck. Este término de origen germánico significa literalmente “tocino de la pena”, y designa cuando uno come excesivamente a causa de la tristeza. Al ver la devastación en la capital, con mi colonia hecha pedazos, me sobrevino un antojo casi animal de devorarme una hamburguesa. Otra manera de mitigar el dolor. Comer hamburguesas en momentos donde la melancolía es soberana es, para mí, un ritual conocido. Cuando niño contrabandeaba hamburguesas para sobrellevar el divorcio de mis padres: las comía en el baño. La sensación, todavía me parece, rayana a la paz.
La casera de mi amigo nos recomendó una parrillada para estudiantes un par de cuadras arriba de donde estábamos. Decidimos acudir porque las ideas comenzaban a agotarse. El lugar era un puesto callejero modesto donde vendían unos ćevapis bastante peculiares: a éstos se les agregaba una salsa especial (con mayonesa casera) y vegetales. La hamburguesa sufría los mismos problemas de su predecesora: el pan, mediocre, era demasiado grande y escondía el sabor de la carne que estaba completamente abandonada, salvo por un solitario queso que la coronaba vergonzosamente. La experiencia, evocación fallida, logró apaciguar por un momento el antojo, acaso la nostalgia; eso que los portugueses llaman lúcidamente saudade.
Después de lidiar con el frío inclemente de octubre, crudas irredimibles gracias a la rakija, confusiones babélicas y ataques insondables de nostalgia, decidí que encontrar una hamburguesa no era una cuestión de caprichos, sino de necesidades. Decidí probar la pljeskavica, el platillo nacional serbio: un plato con una carne similar a la que tiene la hamburguesa (mezcla de cerdo y cordero). El sabor calmó mis ansias, pero el deseo de poseer una verdadera hamburguesa seguía sin disiparse.
II.
Clemente y yo, encomendados por Ian, un noruego chaparrito y retraído, discutimos una tarde de sábado sobre qué películas programar para el cineclub de la universidad. La tarea era sencilla, pero significativa: debíamos elegir dos películas mexicanas y proyectarlas ante un pequeño público; después, dar una pequeña charla y regalarle algo de contexto a los oyentes. Ambos queríamos mostrar cintas que golpeasen a nuestro país de una manera critica e inteligente, pero teníamos miedo de dar la imagen errónea. Al final, acordamos presentar dos excelentes películas, una ligera y la otra estruendosa. La primera cinta, un Bildungsroman con tintes jarmuschianos, fue recibida cálidamente. La segunda nos suscitaba algo de nerviosismo. Yo sentía que proyectar una película llena de violencia, ejecuciones y secuestros era desenterrar en los asistentes los recuerdos más lastimosos de la guerra. Hacerlo, además, en una ciudad repleta de fantasmas me parecía sacrílego.
La proyección se llevaría a cabo en Bistrik, un barrio adyacente a la baščaršija, el centro histórico y cultural de Sarajevo, sitio que para muchos evoca a Estambul, y que sobretodo le recuerda al turista que Bosnia y Europa son dos cosas distintas y que poco –o nada– tienen en común. Muchos bosnios que conocí se niegan a sentirse europeos. Algunos van más allá y se dicen forasteros en su propia tierra. El islam, desde luego, es uno de los factores preponderantes, pero también lo es el pasado reciente. La OTAN, durante la guerra, puso un embargo al ejército bosnio que a la postre resultó catastrófico. Balas y misiles volaban en Sarajevo sin que los sarajevitas pudieran defenderse. La ONU también eligió voltear hacia otro lado. Esto no se olvida: en varios puntos de la ciudad pueden encontrarse grafitis con la leyenda: UNITED NOTHING.
Existe, además, otro motivo de este desarraigo europeo: el ciudadano común nunca ha salido de Bosnia. Las playas croatas (ahora atestadas por hordas de turistas fanáticos de Game of Thrones) son inasequibles para la mayoría de la población. ¿Cómo compararse con algo que no se conoce?
El día de la proyección estaba hambriento. Me reuní con Clemente y decidimos ir por algo de almorzar. Varias personas en las calles me habían recomendado un lugar de hamburguesas de nombre Blind Tiger. Si bien me pareció atractivo el lugar, me negué a ir porque parecía el típico sitio diseñado para extranjeros. Decidí darle una oportunidad después de chistar durante semanas.
La caminata era corta desde donde estábamos. El lugar está en el limite de la parte austrohúngara de la ciudad, a sólo una cuadra de Ferhadija, una avenida peatonal donde convergen el este y el oeste y donde comienza la baščaršija. Esta calle es la más ruidosa, popular y turística de Sarajevo; aquí los sarajevitas conversan, comen burek (una empanada de origen otomano) y beben café; los turistas beben cerveza y pueden comprar antigüedades insólitas como una bala de kaláshnikov. Si el ciudadano bosnio promedio intenta eludir asuntos escabrosos, en la parte turística sucede completamente lo opuesto: el tema de la guerra, ya prostituido, suplanta las tradiciones folclóricas. Esta aniquilación cultural me pareció familiar: la vi en Cuba, donde el régimen comunista se encargó de homogeneizar la cultura; “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. Bosnia, antes un país hermosísimo y de un bagaje cultural abundante, ha terminado por convertirse únicamente en sinónimo de conflicto. Dos mil años de historia reducidos a cenizas. Las balas, ya se sabe, no solamente acaban con vidas.
El Blind Tiger es uno de los lugares más chic de Sarajevo, un emplazamiento que poco se relaciona con su entorno. Me concentro en el motivo de mi visita: la comida. El menú –sólo de hamburguesas– está dividido en dos: carne de vaca y de cordero. Decidí probar la “Bosanski Burger” (hamburguesa bosnia), que tenía queso feta, tomate, cebolla morada y pepinillos. Lo primero que me llamó la atención fue la generosidad de la porción; la carne era enorme (180 g.) y parecía cocinada con precisión. Cuando la probé el guateque comenzó: el sabor del cordero, robusto y aromático, matrimoniaba perfectamente con la fuerte y resbaladiza textura del queso feta mientras los vegetales armonizaban cual coro griego. El pan de la hamburguesa, inteligentemente, tenía un ligero toque de mantequilla que elevaba todo hasta el Olimpo.
Con una sonrisa dibujada en el rostro, caminamos hacia el cineclub para proyectar Heli (Amat Escalante, 2013). La función transcurrió sin menores incidentes. Al final hablé un poco sobre nuestra decisión de proyectar dos cintas diametralmente opuestas. México es mucho más que una guerra de narcotráfico, dije con algo de encogimiento. Había estudiantes de la India, España, Ucrania, Suecia y Noruega. Sólo había una residente de Bosnia, una chica que se acercó al terminar la función. Con un inglés elegante, y no con poca timidez, dijo: “Me gustó lo que dijiste sobre tu país, eso de que puede ser más que un montón de actos violentos”. La chica encendió un Drina, un cigarro bosnio, dio media vuelta y se perdió entre la lluvia y la niebla sarajevita. Los ojos esmeraldas se me quedaron impresos. Hablaba con conocimiento y con un timbre de voz dulce que parecía comunicarse con el horror.
No fue la primera vez que esto me sucedía: en el tranvía de Sarajevo pululan ojos fatigados todos los días. Ojos deshabitados donde uno puede perderse y ver la llama del dolor. No hubo una sola vez que no me lo preguntara: ¿Qué habrán visto estos ojos? Mi conclusión era siempre la misma: habían visto la muerte. Esto, desde luego, era una conjetura desbordada y prejuiciosa. No había manera de comprobar que todos esos ojos hubieran echado un vistazo, aunque leve, a los más oscuros pasadizos del alma humana. Yo, sin embargo, lo creía. Este encantamiento –que a muchos podría parecerles morboso– se rompía esporádicamente cuando muchos, especialmente los jóvenes, decían que no recordaban nada. O estaban cansados –que no afectados– del tema. “No soporto la obsesión de los turistas con el tema”, nos dijo Farah, una estudiante bosnia de cine. “Los turistas no hacen más que fotografiar los edificios destruidos y con balas” (durante la guerra más del noventa por ciento de las edificaciones de la ciudad sufrieron daños considerables). Farah, como muchos bosnios de su edad, parecía más interesada en el catálogo de Netflix que en temas belicosos.
No sólo los jóvenes parecen evitar el tema: Mustafa Mustafic, un reconocido fotógrafo septuagenario, nos presentó su más reciente documental en una valiosa masterclass: Sarajevo (2017), una película viñetosa compuesta de imágenes en blanco y negro, y que es una hermosa oda a la ciudad. En ningún momento –durante los casi sesenta minutos del material– se habla de la guerra. Mustafa, un optimista, prefiere concentrarse en la jovialidad de su pueblo; la visita del papa Francisco; la clasificación de Bosnia al mundial; el júbilo que trae el verano; el festival de cine; la Navidad; el derby entre Sarajevo y el Željezničar; la belleza de las calles y las tareas mundanas. Mustafa, que vivió la guerra en carne propia, prefiere voltear hacia el futuro. La mayoría hace lo mismo. Muchos bosnios han aprendido a perdonar, acaso utilizando el olvido como blasón. El siglo XX para muchos bosnios quedó atrás, pero: ¿cómo olvidar cuando las heridas están por todas partes?
Susan Sontag dijo una vez que el siglo XX comienza y termina con Sarajevo. La capital bosnia ha cargado con sus hombros el duro peso de la historia. Y sin embargo, la gente sonríe. Uno, después de ver este despliegue de humanidad y fragilidad, de coraje y sencillez, no puede evitar hacerlo. Bosnia cala hondo en el alma.
Parras de la Fuente, febrero, 2018