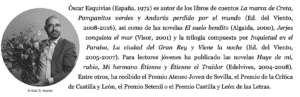I. Ismael
Desde hace varios años, organizamos en la parroquia un concurso de belenes. Fue idea, cómo no, de Ismael Bejarano. Ismael se quedó muy sorprendido cuando supo que sólo cuatro de los doce niños de su grupo de catequesis ponían el nacimiento en sus casas. En ninguna faltaban los árboles de Navidad o las guirnaldas de acebo (la «decoración druídica», como él la llamaba), en todas se recibían regalos y se organizaban grandes banquetes en los que se comía y bebía en exceso. La ausencia del Niño Jesús en esas casas adulteraba el sentido de las fiestas y las convertía en unas saturnales. Yo dudo que aquellos niños de ocho años entendieran lo que significaba «druídico» o «saturnal», pero Ismael les hablaba así, convencido de que a veces una palabra misteriosa es más eficaz que otra común. Ponía tanto entusiasmo y era tan persuasivo que luego los niños repetían sus expresiones y algunos, los más influenciables, arrancaban los adornos de muérdago de sus casas por «paganos» o afirmaban que Papá Noel era un «brujo estulto» (¡un brujo estulto!) que se había propuesto «desespañolizar España» y acabar con nuestras tradiciones. Ismael era el catequista favorito de los chavales, que presumían de estar en su grupo y miraban a los que tenían otros monitores con cierta conmiseración por su mala suerte. Entre los catequistas no faltaba quien lo criticara (Ismael tenía ideas políticas muy conservadoras y a menudo las dejaba traslucir en la catequesis infantil), pero todos le queríamos mucho porque era generoso, bueno, muy simpático y vivía con intensidad su fe. No sabíamos cómo podía compaginar sus estudios de ingeniería y del conservatorio con las muchas horas que dedicaba a la parroquia. Se involucraba en todas las actividades y lo mismo dirigía el coro en la misa del domingo que daba clases de español a los inmigrantes o se iba al monte de excursión con los catecúmenos. El caso es que fue Ismael quien tomó la iniciativa de animar a los niños a que pusieran el nacimiento en sus casas. Me lo imagino arengándoles con ese ardor que imprimía a sus palabras:
–Escuchadme, esto es importante. Seguro que vuestros padres tienen las figuras del belén guardadas en una caja de zapatos. Mirad encima de los armarios, debajo de las camas, en los trasteros. Rescatad al Niño Jesús de su secuestro, no permitáis que se llene de telarañas. Os encargo esta misión, no me podéis fallar. Que por lo menos esté el Misterio en cada uno de vuestros hogares.
«El Misterio», qué expresión. Ismael se refería a las figuras de san José, la Virgen y el Niño, pero así dicho –tan propiamente– parecía algo todavía más profundo y seductor. Luego, para completar la «misión», propuso a los niños que el siguiente sábado recorrieran juntos cada una de sus casas para adorar a Jesús y cantarle villancicos. A los pequeños les entusiasmó la idea.
–Al final, sortearé un premio entre todos los que hayáis puesto el belén –se le ocurrió decir, y eso fue lo definitivo, porque la palabra «premio» es mágica y no hay nada que estimule más a un niño que la posibilidad de una recompensa, aunque le llegue por azar. La noticia se extendió pronto por la parroquia y el resto de catequistas tuvimos que organizar algo parecido con nuestros grupos, ya que todos los niños querían «liberar de su secuestro» al Niño Jesús, «instalar el Misterio» y ganar un premio. Fue todo un éxito y aquel año no hubo casa en Gamonal sin su nacimiento. La gente lo llamó desde el principio «concurso de belenes», aunque de concurso no tenía nada. El propio Ismael insistía en que aquello no era una competición sino una forma de testimonio, de proclamar que éramos cristianos en nuestra vida cotidiana, de dar sentido a las fiestas.
–Lo fundamental es que no cerremos a Jesús las puertas de casa; si no, ¿cómo va a nacer en nuestro corazón? –decía Ismael. Compuso un villancico que tituló «Jesús, nace, nace en mi corazón» (con dos comas y dos veces «nace», sí, porque –según explicaba– era una «anfibología» y jugaba con el significado del verbo en imperativo y en indicativo). Este villancico, al que Bernardo y yo llamábamos el villancico «anfibio», pronto se convirtió en una especie de himno de la parroquia.
El premio, aquel primer año, consistió en una gran bolsa de caramelos y un evangelio de san Juan de bolsillo. Entre sus páginas, Ismael puso una flor seca en el pasaje de la oración sacerdotal.
He dado tu palabra a los hombres, Padre justo, y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo.
No te pido que los apartes del mundo, sino que los protejas del Mal.
Ellos no son del mundo y yo tampoco soy del mundo.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
El verano de 2013 lo pasó Ismael en Viena, seleccionado por una fundación que becaba a jóvenes instrumentistas europeos, y en Ámsterdam, donde asistió a unas clases de Truls Mørk y donde, de paso, aprendió neerlandés, porque Ismael coleccionaba idiomas lo mismo que otros coleccionan sellos o posavasos. Truls Mørk era su violonchelista favorito. Cuando nos habló de él por primera vez, creíamos que se lo había inventado, porque a Ismael le encantaban las bromas y los heterónimos: por ejemplo, hace unos años compuso un motete que atribuyó a William Mutton, un polifonista inglés del siglo XV, y por las mismas fechas publicó en la revista del instituto una Oda al Santísimo Sacramento asegurando que era una traducción de Ludwig Xaver Braun, el poeta romántico. Ni el director del coro parroquial de entonces, Don Jesús, ni la profesora de literatura descubrieron que tales autores eran apócrifos. Truls Mørk, sin embargo, sí existía. Ismael estaba suscrito a la revista musical alemana Kammermusik y allí se enteró de que este músico había cancelado todos sus conciertos porque había contraído una enfermedad gravísima (no se decía cuál), cuyas secuelas le iban a apartar para siempre de los escenarios y de la docencia. Ismael incluyó el nombre de Mørk en la lista de las personas por las que rezábamos en el círculo joven de oración, así que diariamente nos acordábamos de él y le pedíamos a Dios por su salud. Dos años después, Ismael leyó en Kammermusik que Mørk se había recuperado totalmente y que había vuelto a dar recitales y a impartir sus clases en la Academia Noruega de Música. Ismael estaba seguro de que su curación había sido un milagro y que todo se debía a nuestra fe, a la devoción de ese grupo de españoles que habían rogado diariamente al buen Dios por un desconocido de quien no sabían siquiera si era cristiano, sólo que se trataba de un gran artista (Ismael nos había regalado un disco en el que Mørk tocaba Tout un monde lointain…, un concierto de un compositor francés –para mí absolutamente desconocido– llamado Dutilleux que, no sé por qué, le gustaba mucho; yo, la verdad, sólo lo escuché un par de veces porque esa música me impacientaba y, a ratos, me llenaba de tristeza). Cuando a finales de mayo de 2013 Ismael recibió la confirmación de que le habían admitido en las clases magistrales de Mørk en Ámsterdam, se sintió felicísimo. Nos besó a todos al darnos la noticia y nos enseñó la carta en la que le anunciaban las fechas y las condiciones del curso. La única pena que sentía, nos dijo, era que la estancia en Holanda le coincidía con los campamentos parroquiales de agosto y no iba a poder acompañarnos como monitor. Nosotros, por supuesto, le tranquilizamos: ya nos las arreglaríamos sin él, aunque desde luego íbamos a echar de menos su guitarra, sus chistes y su buena mano para preparar macarrones (esto último era una ironía, porque Ismael era un pésimo cocinero). También iban a quedar deslucidos con su ausencia dos clásicos de los campamentos: el partido de fútbol de monitores contra padres que se jugaba el Día de las Familias, en el que Ismael siempre marcaba media docena de goles (la verdad es que no tenía mucho mérito ganar, el equipo contrario estaba formado por cuarentones que nos doblaban la edad y que solían demostrar tanto entusiasmo como mala forma física) y, sobre todo, la celebración de su cumpleaños, que era el seis de agosto, el día de los Santos Mártires de Cardeña. Para sus amigos era un acontecimiento íntimo y siempre lo festejábamos con una cena de monitores cuando los niños ya dormían en sus tiendas de campaña. Esa noche nos saltábamos las estrictas reglas del campamento y nos permitíamos alguna licencia, como beber alcohol, fumar porros (Bernardo siempre llevaba una china encima) o dejar durante un rato a los niños sin vigilancia para ir a bañarnos desnudos en las gélidas aguas de algún río montuno (a cuenta de esto, en cierta ocasión yo casi pillé una pulmonía en el Pedroso).
Aquel verano transcurrió sin noticias de Ismael, algo que no nos extrañó porque él era poco amigo del correo electrónico o de Facebook. Nos lo imaginábamos en julio caminando por los straussianos bosques de Viena (sonido de cítara al fondo, ritmo de vals en sus pies), pasando horas en el Museo de Historia del Arte (especialmente ante el retrato del infante Felipe Próspero, su Velázquez favorito), cantando lieder de Schubert y Hugo Wolf con su bonita voz (Angelehnt an die Efeuwand…), tocando sus piezas preferidas de Bach, Chopin o Ligeti y el solo de violonchelo de la misa In tempore belli de Haydn (era una de las obras que iba a montar la Jugendorchester) y bebiendo grandes tazones de chocolate a todas horas, porque era muy goloso; luego, en el mes de agosto, lo suponíamos en Ámsterdam, por fin junto a su admirado Truls Mørk, ese músico que parecía llevar tatuado el violonchelo en la «o» de su apellido, el dibujo indeleble del mástil apoyado en el hombro y la pica desplegada. Mientras tanto, nosotros estuvimos muy ocupados en los campamentos parroquiales. Aquel año vinieron del seminario diocesano algunos monitores nuevos, entre otros el jefe del campamento, Teo. Instalamos las tiendas en Pinilla de los Moros, como otros años. Un niño se hizo un esguince y tuvimos que llamar a sus padres para que se lo llevaran de vuelta a casa. Otro se resbaló por un terraplén y a un tercero le mordió el perro de un pastor, pero a estos los curaron en el ambulatorio de Salas de los Infantes. No hubo mayores incidentes y todo se desarrolló más o menos como otros años: marchas por el campo, mucho deporte, misas de campaña, fuegos de campamento, picaduras de tábanos, caza nocturna de gamusinos, canciones, juegos y charlas espirituales. El Día de las Familias ganamos 12 a 5 a los padres (yo metí tres goles). El 6 de agosto nos acordamos del cumpleaños de Ismael y los monitores nos hicimos una foto con las cabezas arracimadas (Bernardo con los ojos desorbitados, sacando la lengua). Se la mandamos por el móvil, junto con un mensaje lleno de besos, abrazos y veintidós tirones simbólicos de oreja, uno por cada año que cumplía. No recibimos respuesta, pero –como digo– no nos extrañó. Dio la casualidad de que aquel mismo día cumplía años Teo, el mexicano: organizamos una cena clandestina, bebimos cervezas, no fumamos porros (a Teo no le pareció conveniente), le cantamos Las mañanitas bajo la luz de las estrellas y después fueron al Pedroso a bañarse (yo me quedé de guardia en el campamento por indicación de Teo). Cuando volví a casa a mediados de agosto, encontré una postal de Ismael en el buzón. Era un cuadro del Rijksmuseum, una vista de un patio cairota pintado por un tal Famars Testas (otro nombrecito raro que, si no lo hubiera visto impreso en la tarjeta, lo habría supuesto una de las invenciones de Ismael). No contaba nada sobre Truls Mørk ni sobre sus aventuras estivales por Europa. Tras el saludo («Paz y bien, querido Mateo») había escrito unos versos en alemán, idioma que habíamos empezado a estudiar juntos hacía años, en mi caso con poco provecho.
Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll
ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier?
Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier
Herzwege steht kein Tempel für Apoll.1
Y luego «¡Abrazos!» (con exclamaciones) y su nombre, con grandes letras mayúsculas, muy separadas, como si fuera un niño que aprende a escribir:
I S M A E L
En septiembre le llamé por teléfono varias veces, pero nunca me respondió. Cuando empezó el nuevo curso y nos convocaron en la parroquia, tampoco apareció en la reunión. El nuevo coordinador de los grupos de catequesis era precisamente Teo, a quien el arzobispado había enviado de diácono para ayudar a Don Ángel. A todos nos alegró, porque tanto el párroco como Don Jesús, el vicario, eran unos pésimos organizadores y cualquier cosa que dependiera de ellos estaba sujeta a mil cambios e improvisaciones. Teo era serio, responsable y un evangelizador nato. Aquel primer día ya había elaborado una lista con los grupos de catequesis (tanto de niños como de adolescentes y adultos) y otra con los catequistas disponibles.
–Hay un error, aquí falta Ismael –dije, señalándole la fotocopia que nos acababa de entregar–. Ismael Bejarano.
–Bejarano este año no va a dar catequesis –respondió Teo.
Miré sorprendido a su madre, Encarna, que también estaba presente, pero ella bajó los ojos.
En el círculo de oración empezamos a rezar por Ismael. Según Encarna, había vuelto del extranjero muy cambiado. Ahora Ismael estaba apático, silencioso, esquivo. No quería ver a nadie, apenas comía, se mostraba distante hasta con sus hermanas pequeñas. Sus padres pensaron que quizá se sentía disgustado porque le habían obligado a estudiar Ingeniería Técnica (consideraban que la música no tenía futuro profesional) y se mostraron dispuestos a ceder y a permitir que aquel año se dedicara exclusivamente al violonchelo, pero era otro el problema: de hecho, decía Encarna, desde que volvió de Ámsterdam no había vuelto a tocar. Lo que más apenaba a sus padres es que había dejado de ir a la iglesia. «Se le ha enfriado la fe», resumió Encarna. Su hijo había empezado a acudir a la consulta de un psiquiatra, pero ellos habrían preferido que se hubiera acercado a hablar con Don Ángel, o con Teo, o con cualquiera del grupo parroquial, especialmente conmigo o con Bernardo, que éramos (nos calificó así) «sus mejores amigos». Ismael se había negado en redondo.
Eso de que la fe se enfriara era una expresión que utilizábamos en la parroquia. Conocíamos los síntomas. A veces, a uno de nosotros le notábamos una sombra en la mirada, una falta súbita de entusiasmo, cierto reparo a juntarse con los demás, a participar en las actividades comunes. Dejaba de comulgar, se retraía, se «enfriaba». Era algo por lo que todos, más o menos, habíamos pasado. Bernardo había estado casi diez meses apartado de la Iglesia, todo su primer curso en la universidad. El propio párroco, Don Ángel, tuvo una crisis hacía un par de años. Se retiró quince días, hizo unos ejercicios espirituales con los jesuitas y después volvió con el ánimo recuperado. Ismael, por lo visto, también había descendido a ese sótano helado de dudas y desafecto. Se me hacía muy raro tener su nombre en los labios cada noche, cuando recitaba la lista de peticiones del círculo de oración. Mi último recuerdo antes de dormirme era para él. Empezó a aparecer frecuentemente en mis sueños.
Un día, por casualidad, me encontré con Ismael. Fue en el parque de Fuentes Blancas, a finales de octubre, en una mañana otoñal en la que los chopos habían mudado el color de las hojas y se habían revestido con sus capas pluviales doradas, esplendentes. Las ramas tamizaban y casi pintaban la luz del sol de oro viejo y cantaban como sonajeros al levantarse el viento. Pasear entre las infinitas hileras que flanquean el Arlanzón era como hacerlo por una catedral áurea de nervaduras góticas, con nidos de pájaros en vez de claves. El paisaje estaba transfigurado. En aquella suerte de bosque de Kítezh parecía que se abría el sendero que llevaba al reino de la poesía, que esas frondas eran las de los poemas de Garcilaso o de Góngora, que allí estaba el epitafio de Elisa y que en aquellos troncos gallardos –papel de pastores– figuraban grabados los nombres de todos los enamorados de Burgos.
Yo había salido a pasear con el cuadernillo donde escribía mis poemas. Cerca del puente de la Ventilla, me aparté del camino para dejar pasar a un ciclista que venía a toda velocidad, pero éste frenó ruidosamente cuando llegó a mi altura. Era Ismael. No lo reconocí hasta que se quitó el casco y las gafas de sol. Me dio un abrazo. Olía poderosamente a sudor, tenía la espalda empapada, las mejillas enrojecidas. Me miraba sonriente, en silencio, jadeante. ¿Qué tal estás, Ismael? Bien. Hace mucho que no nos vemos. Mucho, sí. ¿Cómo te fue con Truls Mørk? Bien. ¿Es simpático? Sí, mucho. Silencio. Me acuerdo mucho de ti, Ismael. Yo también. Silencio. Pásate un día por la parroquia. Lo haré. O llámame. Claro. Silencio. Rezo por ti. Gracias.
Luego nos quedamos callados. Me dio un beso, se puso las gafas, se ajustó el casco y se alejó pedaleando.
II. Ubi est?
En mi grupo de catequesis de aquel año estaba la hermana menor de Ismael, María Inmaculada, que ese curso se preparaba para su primera comunión. Compartía con su hermano el mismo carácter simpático y, a la vez, puntilloso (por ejemplo, no permitía que la llamáramos «Inma» o «Inmaculada», siempre teníamos que decir «María Inmaculada» y si no, no respondía). Gracias a ella supe que Ismael ya no vivía en Burgos. Se había trasladado a San Sebastián para estudiar en el Musikene, ¿en dónde has dicho?, el Musikene, y le daba clase Asier Polo, ¿quién?, Asier Polo, el mejor violonchelista de España –explicó, muy ufana–, y estaba muy contento y había empezado a nadar en un equipo y había ganado ya una medalla y también cantaba en un coro y vivía en un piso muy muy pequeño con otro chico músico muy muy simpático y desde la ventana de su cuarto se veía el mar y había aprendido algo de vasco y le había dado unas clases por teléfono y ella ya sabía saludar (zer moduz, Mateo?) y contar hasta diez (bat, bi, hiru…). Yo no tenía ni idea de qué era eso del Musikene, ni había oído hablar del tal Asier Polo, «el mejor violonchelista de España» –sólo conocía a Casals, Rostropóvich y Truls Mørk, y éste era el único que estaba vivo–, pero supuse que –aunque María Inmaculada exagerara– eso significaba que su hermano se había volcado en la música y que las cosas le iban bien. Ismael no había vuelto a ponerse en contacto con ninguno de nosotros y seguía sin responder a las llamadas que le hacíamos Bernardo y yo.
Empezó el Adviento y la preparación de la Navidad. Teo nos dio una doble alegría: por una parte, había decidido mantener el concurso de belenes (que tenía algunos detractores en la parroquia porque consideraban que favorecía la ostentación de ciertas familias) y, por otra, nos comunicó a los catequistas que podíamos participar en una peregrinación a Roma para recibir la bendición del Año Nuevo, la primera del pontificado de Francisco. La parroquia de San Ildefonso de Valladolid había organizado el viaje y habían conseguido llenar tres autobuses y medio: el vicario era muy amigo de Teo y le había ofrecido las veinte plazas que les quedaban libres. Los autobuses saldrían de Valladolid el 31 de diciembre, pasarían por Burgos a media mañana y luego seguirían hasta Barcelona, donde embarcarían en un ferry que, tras navegar toda la noche, llegaría a Civitavecchia a las seis de la mañana, a tiempo de seguir el viaje en los mismos autobuses y llegar a la basílica de San Pedro para asistir a la misa, a la bendición papal y luego al ángelus en la plaza. Comeríamos en Roma y, por la tarde, volveríamos a Civitavecchia, y de allí a casa.
–¡Vaya paliza de viaje, es un disparate! –dijo Bernardo, pero fue el primero en apuntarse. Yo también lo hice. Era muy barato porque la parroquia de San Ildefonso corría con los gastos del autobús (los habían sufragado, muy propiamente, vendiendo lotería de Navidad) y nosotros sólo teníamos que pagar los pasajes del barco, que eran muy económicos.
Entonces se me ocurrió una idea.
–¿Podemos proponérselo a Ismael Bejarano? Igual le hace ilusión.
Teo dudó durante unos segundos, pero finalmente me dio permiso.
Justamente aquel sábado íbamos a visitar los belenes de los catecúmenos. Yo había quedado con mi grupo a la puerta de la iglesia y allí estaban puntualmente los diez niños, con sus gorros de lana, sus panderetas y sus zambombas, como si fueran una postal de Navidad. Le pregunté a María Inmaculada si su hermano iba a estar en casa y, para mi alegría, me dijo que quizá, que Ismael ya tenía vacaciones en el Musikene y que había anunciado que se presentaría a comer, pero ella no sabía a qué hora salía de «Donosti». Organicé el recorrido por las casas de tal manera que la última fuera la de los Bejarano, con la esperanza de que a Ismael le diera tiempo de llegar a Burgos.
Según lo pegajosa que fuera cada familia, las visitas a las casas eran breves o larguísimas. Subíamos todo el grupo, saludábamos a los presentes, nos enseñaban el belén (que solía estar en el recibidor o en el salón; en ocasiones había varios y los recorríamos todos como un viacrucis), cantábamos un par de villancicos, pampanitos verdes, hojas de limón, rezábamos un avemaría y nos íbamos. A menudo había un enfermo en la familia, una abuela en silla de ruedas o alguien encamado que reclamaba nuestra presencia en su habitación, y todo el grupo nos dirigíamos apelotonados y respetuosos (ay, esa gravedad infantil) por el pasillo estrecho hasta aquel cuarto, siempre al fondo, donde vegetaba una vida entre tufo a linimento y a heces. Los niños rodeaban la cama y, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité, dedicaban un villancico al paciente, que agradecía con una sonrisa desdentada, a veces con un brillo en la mirada, a veces ni eso. A mí me emocionaba mucho entrar en esos humildes y atestados pisos del barrio de Gamonal en los que convivían tres generaciones, esas casas tan parecidas a la mía, todas ellas con olor potente a guisos lentos y sustanciosos, muchas forradas con papeles estampados de los años sesenta, algunas todavía con cocinas de leña, el Sagrado Corazón en la puerta y crucifijos sobre las camas.
–¿Cuándo se sabe quién ha ganado? –me preguntaba alguna madre. Yo contestaba repitiendo las palabras de Ismael.
–Aquí nadie gana ni pierde. El premio lo sorteamos entre todos los participantes. Lo importante es que no cerremos a Jesús las puertas de casa; si no, ¿cómo va a nacer en nuestro corazón?
–Así se habla.
Bernardo y yo, en secreto, habíamos instituido un premio clandestino al belén más extravagante. Entre los candidatos de aquel año estaba, por ejemplo, uno colocado en un mueble bar: bajaron la tapa y allí tenían a la Sagrada Familia, escondida entre botellas culonas de güisqui, coñac barato y pacharán (eso sí, adornadas con cintas de espumillón, estrellas y campanitas de colores). En otra casa, además de los consabidos rebaños de ovejas y cabras que pacían en el musgo betlemita, tenían una fauna de elefantes, jirafas, jaguares y dinosaurios. En el siguiente, el castillo de Herodes ocupaba el lugar principal, custodiado por una legión entera de soldaditos romanos en perfecta formación, con sus emblemas aquilinos y sus lanzas; junto a ellos también había un escuadrón de húsares napoleónicos y una cuadrilla de jenízaros; por su parte, el Niño estaba escoltado por dos motoristas de la Policía Municipal de Burgos (el dueño de la casa, Luis Melero, era historiador aficionado e inspector de Policía, además de amante de las maquetas). El belén más aparatoso era, cómo no, el del vecino más ilustre del barrio, el concejal de Mercados: se trataba de un pesebre de ínfulas napolitanas, con las imágenes vestidas con trajes de fieltro (que había diseñado y cosido su propia esposa, según presumió) y, quizá por el cargo de su propietario, parecía un catálogo de gremios: panaderos, lavanderas, herreros, carpinteros, alfareros, pastores, hilanderas, taberneros, sopladores de vidrio, todos afanadísimos en sus labores. María Inmaculada, con disimulo, me señaló las coronas de acebo que adornaban las puertas de esa casa y me dijo al oído: «Decoración druídica».
Por supuesto, yo elogiaba todos los belenes con idéntico entusiasmo («Es precioso, tiene mucho mérito, es de los mejores», decía siempre) y cantábamos mirando al Niño Jesús, estuviera rodeado de botellas, brontosaurios, mamelucos o caganers. Los niños disfrutaban de lo lindo. Les emocionaba mucho visitar las casas ajenas y enseñar las propias. Siempre había una madre o una abuela obsequiosas que, pese a mis protestas, les llenaban los bolsillos de caramelos o les daban propina. A los catequistas (yo hacía la ronda con Bernardo, que tocaba la pandereta muy bien) nos ofrecían una copita de moscatel o de champán que no había forma humana de rechazar sin desairar a la anfitriona, así que llegamos a la última casa –la de Ismael– un poco borrachitos, esa es la verdad.
Nos recibió Encarna. Me impresionó mucho verla tan abatida. Ella también era catequista, pero de los grupos de confirmación, así que hacía semanas que no coincidíamos en la parroquia. Siempre había sido muy guapa y más bien coqueta. En las procesiones llevaba el pendón de la Adoración Nocturna porque sus propias compañeras la consideraban la más esbelta y elegante, y alababan cómo le sentaba la mantilla y la buena imagen que daba. Sin embargo, aquel día aparentaba muchos más años de los cuarenta y pocos que yo le calculaba, quizá por su cabello mal teñido, entreverado de blanco, sujeto por una diadema, algo raro en ella porque solía llevar el pelo recogido en un moño italiano, como una actriz. Nos recibió con dos besos muy intensos en las mejillas a Bernardo y a mí y nos pasó al salón. Allí estaba el belén, ocupando una mesa cubierta por una gran bandera de España que recorría todo su perímetro. Las figuras eran de plastilina.
–Las hizo Ismael en el colegio, de niño –nos explicó Encarna, con la voz estrangulada.
–Es un belén precioso, de los mejores –respondí yo. Lo pensaba sinceramente, pero, como repetí la misma fórmula de siempre, me sonó a falso.
–Te hemos preparado una sorpresa, Encarna –dijo entonces Bernardo con voz festiva, y, a un gesto suyo, todos los niños empezaron a cantar el villancico anfibio, «Jesús, nace, nace en mi corazón».
Encarna sonrió con una mueca muy difícil, temblona, que se dibujaba y desdibujaba en sus labios palpitantes y, al cabo de unos segundos, salió llorosa de la habitación. Volvió poco después con una bandeja atestada de mazapanes, bombones y turrón para los niños.
En un aparte, Encarna me dijo que Ismael había llegado hacía una hora, pero al enterarse de que íbamos a pasar por casa, se había ido con la bici a Fuentes Blancas. Le conté mi propósito de invitarle a la peregrinación de Roma y ella se comprometió a intentar convencerlo, aunque creía que no había ninguna posibilidad de que aceptara. No sabía qué hacer con él, me confesó. Ismael estaba mal, ella estaba mal, su marido estaba mal, todos en casa estaban mal, y apenas podían ya disimular ante las niñas pequeñas. Se sentía desorientada, muy triste. La crisis de Ismael venía de más lejos de lo que imaginábamos. Les había confesado que había hecho las pruebas de acceso al Musikene en junio, antes de marchar a Ámsterdam. Lo tenía todo preparado, les había mentido sobre la razón de aquel viaje a San Sebastián diciéndoles que iba a unos ejercicios espirituales. ¡Ejercicios espirituales! Qué ciegos habían estado. Ni siquiera habían desconfiado de que se llevara el violonchelo. ¿Te imaginas a Ismael mintiendo?, me preguntó. No había dicho una mentira jamás, ni de niño (yo me acordé de sus motetes y poemas de Mutton y Braun, pero no dije nada). Había sido la persona más noble, más sincera, más buena del planeta (ahí le di la razón). ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba el Ismael estudioso y responsable? ¿Dónde el Ismael piadoso, cristiano, generoso? Ahora le sentía distante, frío, antipático, ajeno. Le había registrado los cajones de su cuarto y había encontrado cosas que yo ni me podía imaginar (sí podía, pero me callé). Ismael había roto con su vida anterior, con todo lo que le importaba antes de aquel verano.
–Con todo, menos con el violonchelo.
Encarna decía «violonchelo» con rabia. En realidad, usaba esa palabra por no decir otra cosa. Me di cuenta cuando quise consolarla.
–Ismael tiene vocación por la música –le dije–, es un don que le ha dado Dios. Seguro que cuando se centre en el estudio estará más tranquilo y volverá a ser el de antes.
–La música es una excusa –me replicó al instante, casi furiosa. Luego, tras una pausa, añadió: –Hablad con él, por favor, sois sus amigos.
Yo ya sabía que la música era una excusa para abandonar la casa. Lo sabíamos todos. Lo que no sabía era si podíamos considerarnos amigos suyos. Era imposible hablar con Ismael. Yo llegué a pensar que, por alguna razón inexplicable, nos despreciaba, me despreciaba.
III. Año Nuevo en el mar
Hacía mucho frío y por eso –y porque eran ya las cuatro de la madrugada– no quedaba nadie en la cubierta del ferry. Volvíamos de Roma, después de un día agotador y emocionante. Bernardo había comprado una docena de cervezas Peroni que había alineado sobre la mesa en perfecta formación («como el belén de Melero», dijo) y nos las íbamos bebiendo lentamente, una a una. El bar estaba atendido por un filipino delgado, jovencísimo de aspecto, muy guapo y triste, que hablaba español con inflexiones italianas. Desde el otro lado de la cristalera veíamos cómo fregaba vasos y atendía a los pocos clientes solitarios que se acodaban en la barra. Ninguno de ellos se atrevía a salir al exterior. Bernardo había liado un porro muy torcido y desigual. Se disculpó diciendo que con el frío no tenía sensibilidad en los dedos. Le costó prenderlo, sólo conseguía sacar chispazos –que casi parecían de pedernal– del mechero. Mirábamos a veces hacia el mar (a lo lejos, se veían las luces de las embarcaciones que se cruzaban con la nuestra), otras al filipino, otras a la lona que cubría la piscina y que temblaba con el viento como una membrana. El viento sacaba de sus gomas tensas sonidos de arpa eólica o de algún instrumento exótico, oriental, cuya caja de resonancia era la propia piscina vacía.
Ismael no había venido a la peregrinación a Roma, pero sí su madre y también su hermana pequeña. Encarna seguía deprimida. Llevaba siempre puestas unas grandes gafas de sol para que no le viéramos las ojeras y las lágrimas. Su elegancia innata, su atuendo y su aire esquivo parecían los de alguien famoso que quisiera pasar inadvertido, tanto que en Civitavecchia unos empleados del puerto le pidieron un autógrafo al confundirla con una actriz llamada Sandra Ceccarelli, de cuyo parecido hicieron toda clase de elogios cuando ella les sacó del error. Luego me pidió que buscara fotos de esa actriz en internet y, cuando se las enseñé en la pantallita del teléfono, se entristeció porque le parecía una mujer vulgar. A mí esta Ceccarelli me resultó, sin embargo, muy atractiva y extraordinariamente parecida a Encarna.
Habíamos llegado al Vaticano a las ocho de la mañana, dos horas antes de que empezara la misa. Tuvimos que presentarnos con tanta anticipación para pasar el control policial y situarnos en el lugar que habían reservado al grupo de Valladolid, que estaba a los pies de la basílica, en la nave izquierda. Había tanta gente y nos encontrábamos tan lejos del altar papal que no veíamos nada de lo que pasaba bajo el baldaquino, así que estuve casi toda la misa con los ojos cerrados, concentrado en lo que oía, o bien miraba el sepulcro de los Estuardo, que tiene esa puerta hacia la muerte tan inquietante ante la que lloran dos ángeles. Cuando escuché la bendición del Año Nuevo retumbando por los altavoces vaticanos, me emocioné mucho.
Il Signore ti benedica e ti protegga!
Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio!
Il Signore ti guardi con amore e ti conceda la pace!
Pensé en Ismael y, allí mismo, ante los ángeles de mármol de Canova, le escribí un mensaje en el móvil con el último versículo de la bendición: «Que Dios te mire con amor y te dé la paz. Feliz 2014».
Todo esto había pasado hacía sólo unas horas, pero me parecía un tiempo lejanísimo. Bernardo y yo estábamos muy cansados. La noche anterior no habíamos pegado ojo y en aquella llevábamos el mismo camino. Nuestros pasajes eran los más baratos del ferry y no teníamos camarote ni cama para descansar, sólo las butacas de una gran sala que parecía un cine. Aunque el barco iba medio vacío, los reposabrazos impedían que uno pudiera tenderse a lo largo de las butacas libres. Por su parte, los sofás que había en distintos rincones habían sido ocupados por los viajeros más experimentados, que ya se conocían estas triquiñuelas y dormían acostados. Nosotros preferimos salir al exterior y pasar la noche en vela.
Hablábamos poco. Bernardo estaba ronco de cantar. No había dejado de hacerlo tanto en el viaje en autobús (el grupo vallisoletano resultó muy alegre y cantarín y fue coreando canciones todo el tiempo) como en la plaza de San Pedro, cuando el papa se asomó para rezar el ángelus y saludar a los fieles de todo el mundo. Ahora, después de tantas horas juntos y con tanto cansancio acumulado, teníamos poco que decirnos. Bebíamos cerveza sin mirarnos, como ausentes. Al cabo de un rato, como siempre que se emborrachaba, Bernardo se puso cariñoso y empezó a sobarme y a buscar mis labios.
Le aparté y le dije:
–Para, que nos van a ver.
En realidad no nos podía ver nadie, salvo quizá el camarero filipino, a quien poco le debía de importar lo que hicieran esos dos turistas locos que estaban sentados a la intemperie. Pero yo no tenía ganas aquella noche de manoseos ni de sexo, y menos con Bernardo, de quien ya me conocía sus escrúpulos y remordimientos al día siguiente, cuando recuperara la sobriedad.
Seguimos bebiendo en silencio. Había dejado el teléfono sobre la mesa, junto al disciplinado batallón de cervezas. En aquel momento, se iluminó la pantalla y escuché el sonido de un mensaje que llegaba. Fue como ver un cometa en el cielo, el signo de algo excepcional. El mensaje era de Ismael. Decía: «Gracias, feliz Año Nuevo. ¿Nos vemos mañana?».
Permanecí mirando el móvil durante unos segundos, incrédulo, hasta que se extinguió la luz de la pantalla. Bernardo empezó a besarme otra vez y le dejé hacer. Ahora me sentía exaltado, feliz. Su lengua se juntó con la mía durante un rato. Empezó a desabotonarme la bragueta, que tenía henchida.
–Vamos donde no nos vean –le dije.
Nota: Este relato forma parte de la antología Lo que no se dice (Dos Bigotes. Madrid, 2014) y posteriormente fue recogido en el libro de cuentos Andarás perdido por el mundo (Ediciones del Viento. La Coruña, 2016).