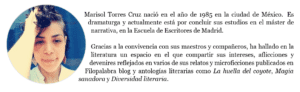Por: Marisol Torres Cruz

Foto: Maria Ionova
A media luz, en la oscuridad de mi cuarto, sentada frente a la computadora, tipeo con los dedos llenos de grasa. No es cualquier grasa. Es la mantequilla de medio panqué de naranja con chocolate que tengo delante. He comido mejores, pero es lo que hay, lo que sobró de la reunión con mis amigas, y voy a terminármelo por golosa, por ansiosa, «¡já!, y eso que estoy a dieta».
La vez pasada no llevé nada a la tertulia porque me agarraron las prisas. En está ocasión quise comprar algo, algo dulce. Pensé que les gustaría, pero al parecer ellas son más sanas o menos glotonas que yo.
Tomo un pedazo de panqué. Me lo llevo a la boca. Está un poco seco y noto el sabor artificial a naranja. Unas migajas caen sobre mis piernas y otras resbalan al piso en busca de refugio lejos de mí. «Luego las levanto», me digo.
Sólo pensé en mí, ese fue el error. Estaba en el mercado, en el pasillo de la panadería y la frutería. Pude haber elegido algo distinto, unas mandarinas por ejemplo, o unas manzanas, qué tal unos albaricoques. Pero no, tenía ganas de algo harinodulcemantecoso y eso compré.
Observo esa masa esponjosa: «Henos aquí, el panqué y yo». Veo que los trozos están chuecos, «¡qué horror!», parece que corté el pan con las tijeras del kínder. Tomo un cacho y me lo llevo a la boca.
Vuelvo a las teclas y escribo: ¿por qué no puedo parar de comer? Examino, muela a muela, la combinación agridulce del pan. ¿Qué pasaría si me lo acabo y no le doy a nadie? Quizá mañana amanezca sin ganas de comer una morona. Mientras cavilo sobre estas ideas, junto algunas pizcas esparcidas en el cartón y me las como. «¡Ojalá! Ojalá tocara fondo y pudiera revertir este gusto que seguramente se reflejará en mi gordura». Me limpio los dedos en el pantalón y sigo escribiendo.
Supongo que es así como se redacta un texto autobiográfico, manchándolo de lo que más me gusta.
Y es que llevo años así, casi veinte, preocupada por el peso y ocupada en no ser la gorda amigable, la gorda solitaria, la gorda chistosa, la gorda en quien nadie se fija; la hija gorda, la hermana gorda, la sobrina, la nieta gorda, simplemente: la gorda. Pellizco otro pedazo de panqué y me chupo los dedos para quitar los restos de migajas.
Después de intentar con los doctores alópatas y para curar una dermatitis atópica que me dejaba brazos, piernas y rostro enrojecido, probé con la acupuntura.
El consultorio nos quedaba a unos veinte minutos de casa, caminando. Era un espacio reducido. La sala de espera consistía en tres sillas de plástico blancas, alineadas una a lado de la otra. Las paredes estaban pintadas de color verde aceituna que contrastaban con los azulejos cuadrados, grandes y brillosos, sobre los que se podía patinar de tan pulidos que estaban. «¿Marisol?», me llamó la doctora.
Corto con los dedos uno de los pocos pedazos que sobran. Mientras lo mastico pienso que Marisol es un nombre de opuestos que se complementan: fuego y agua, luz y profunda oscuridad, frescor y calor. Lo eligió mi papá. No tenían uno para mí según cuenta mi madre «pero en cuanto tu papá te vio te llamó Marisol. Yo creo que así se llamaba una de sus exnovias». La versión de papá es quizás un poco cursi y tierna: «Porque eras un sol radiante desde chiquita».
Se dice que quien lleva este nombre es una mujer que evita involucrarse en cualquier relación significativa. Que es soñadora, mediadora, emotiva, sensible y nerviosa… ¿Nerviosa yo? ¡Qué va! Tomo otro cacho de pan. Lo dejo. Hay que continuar sobre la experiencia de las dietas antes de volver a distraerme.
Entré con mi mamá al consultorio en el que había una báscula, una cama, un escritorio pequeño y varios esquemas de la planta del pie, de la oreja y del cuerpo completo. No recuerdo la plática, vamos, han pasado muchos años y soy de memoria estreñida. Pero algo me quedó grabado, mientras que la doctora fijaba los balines con cinta de microporo, su voz retumbó por todo el lugar: «Si sigues de enojona te vas a quedar sin vesícula». ¡Profecía!
Al término de la revisión me dio una hoja con indicaciones de los alimentos que tenía que dejar. Era una dieta restrictiva en harinas, grasas, lácteos y todo lo que me gustaba.
El proceso me ayudó a disminuir la dermatitis, al tiempo que bajé de peso. En mi fiesta de quince años lucí espectacular. «Pero qué bien te vemos». «Qué delgada estás». «Qué guapa». No había recibido tantas adulaciones en mi vida.
Después del festejo, y al ver que ya habían desaparecido las erupciones, volví a comer lo que quería: papas fritas con salsa valentina, limón y crema; conchas rellenas de nata, donas de chocolate y azúcar glas; tortas de tamal; quesadillas con pollo, con queso, con hongos; gorditas de chicharrón y lo mejor: ¡pastel de chocolate! «Qué bárbara, has subido mucho, ¿no?» «Deberías de cuidarte más». «Conozco a un doctor con el que bajas sin rebote». ¿Dieta sin rebote? ¡La quiero! Una para llevar y sin lonjas asomando, por favor.
Pedí una cita.
El consultorio estaba ubicado en una zona lujosa. Al tocar el timbre la puerta se abría sin necesidad de que el doctor bajara. Fue así como conocí el interfono. En el pasillo las luces se encendían con sensores, parecía como si estuviera entrando en otra dimensión. En la sala de espera había unos sillones de colores llamativos en formas simétricas: círculos, cuadrados y rectángulos acojinados. Pero la mesa, qué mesa, un caleidoscopio gigante. Confirmado, estaba en otra dimensión. A no ser por el revistero en el que encontré desde la revista científica hasta la de chismes.
Mientras esperaba leía sobre mi horóscopo: Virgo, será mejor que visites al médico para prevenir problemas de salud. ¡Órale! ¿Cómo lo sabían?
«¿Marisol?» Escuché la voz varonil de un señor de más de sesenta años, alto, de cabello cano, ojos claros y una piel rosada: «Adelante, hija».
Más que preguntarme algo, él habló. Habló todo el tiempo sobre la dieta que consistía en evitar las harinas y el azúcar. Esta vez podía comer toda la grasa posible más verdura. Podía desayunar huevos con jamón, queso y espinacas. O comer un pedazo de arrachera con tocino y verduras cocidas. Agua sola o de jamaica. Al final de cada comida, tenía que tomarme dos pastillas (anfetaminas, creo) las cuales terminé echando a la basura. Tenía que vaciar un frasco y llenarlo con una muestra de orina.
Aquel frasco lleno de orina, me hizo recordar un sueño. Cuando tenía nueve años, soñé con unas escaleras infinitas que ascendían hacia el cielo. Yo miraba hacia arriba, para ver si había alguien, pero no veía a nadie. La curiosidad me empujaba hacia los primeros escalones. Ponía un pie sobre la huella y me agarraba al pasamanos. Volteaba otra vez hacia arriba, cubriéndome los ojos con la mano para que el sol no me deslumbrara. Fue entonces cuando lo vi. Él estaba ahí, agitando su mano, llamándome. No podía ser. Sí, el mismísimo Jesús, con su barba castaña, sus ojos cálidos y generosos me tendía la mano. Pie tras pie, yo subía los peldaños. No sé cómo, pero Jesús comenzó a hacerme cosquillas desde la distancia. Sí, él me hacía cosquillas y recuerdo que en el sueño yo reía mucho. Reía sin parar y, de tanta risa, yo ya no podía subir los escalones. «No me hagas reír o me voy a hacer…»: ¡Pipí! Me hice pipí. Al despertarme sentí la pijama y las sábanas mojadas. Destendí la cama y ví el colchón húmedo. ¡Qué digo húmedo! ¡Mojado!
«¡Te orinaste!», repetían burlones mis hermanos.
Con ayuda de mi mamá quité el colchón de la litera, pero la vergüenza fue peor al darme cuenta de que debajo de la cama, en el juguetero, había un bote con restos de la risa. ¡Qué tino!, que el líquido amarillo cayera allí dentro.
Tino es lo que necesita para llenar ese botecito de orina con la que el doctor, al medir el PH de mi pipí, se daría cuenta de si me había portado bien o mal. A veces todo salía bien, pero otras, escuchaba «te portaste mal» seguido de una risa agria.
Duré más de seis meses con ese doctor. Bajé, pero luego… Luego regresé al estado pelota rebotando de calle en calle, aunque con menos volumen.
Me doy cuenta, tecleo a tecleo, de que sobra una rebanada y un cuadrito de pan, pero necesito escribir, escribir hasta terminar. Al entrar a la universidad no hice más dietas, pues casi no comía. Además, nadaba diario. Sin embargo fue una época, en la que, aunque estaba en mi peso, me sentí mal. Veía a mis compañeras, exitosas y delgadas. En la carrera había muy poca gente gorda y yo pertenecía a ese grupo con mi vientre abultado y las mejillas infladas, igual a ese personaje que parece gato, pero no lo es, ese Pokémon amarillo con las mejillas rojas llamado Pikachu, con el que en me relacionaron en la preparatoria los bestias de mis compañeros.
Con el paso del tiempo, entre subidas y bajadas de peso, los comentarios de mi madre marcaron mi cintura, se instalaron en mis nalgas y en mis rodillas como las estrías; las críticas de mi abuela se abultaron en lonjas que parecían tres con mis pechos no tan desarrollado.
Entre el trajín de terminar la carrera, de estudiar otra y trabajar, seguía con sobrepeso, por lo que un amigo me recomendó un centro en el que daban una dieta personalizada. «He bajado bastante, te lo recomiendo», comentaba mientras picaba una manzana.
Mi nueva dieta era más balanceada, pues no restringía ningún grupo de alimentos. ¡Fabuloso, al fin un cambio significativo! Y no sólo era bajar de peso, sino aprender a comer. Duré un año. Recuerdo que, si bajaba, yo sola me premiaba. A la salida de mi consulta me compraba una bolsita de galletas rellenas de mermelada o cubiertas de chocolate. Si no bajaba, me castigaba y pasaba de largo por la galletería, aunque después esa bolsita se volvió una compensación por la depresión de no bajar de peso. Dejé de ir a las consultas, porque la nutrióloga se desesperaba y tendía a regañarme. «Ya no sé cómo ayudarte».
Por cuestiones, nuevamente de salud, esta vez miomas uterinos, traté con un homeópata que cambió radicalmente mi dieta. «Las harinas son el problema de todo», era su lema. «Tenemos que desintoxicar tu cuerpo». ¿Cómo? Bueno, integramos una sopa hecha a base de cebolla y apio. Sí, nada más que eso. Tenía que tomarla durante una semana. Los primeros dos días en el desayuno, a la media mañana, en la comida, a la media tarde y en la cena. Sopa… Sólo eso. El tercer día tenía que integrar proteína; el cuarto fruta; el quinto y sexto disminuir la ingesta del mentado consomé y el séptimo evitarlo e integrar los cereales.
Bajé de peso, pero los miomas seguían causando sangrados abundantes, por lo que el doctor me canalizó con otra doctora, que era su esposa y me trataría con terapia molecular.
Empezamos el tratamiento junto con el cambio de alimentación, otra vez. Pero a pesar de estar más delgada, surgieron nuevas molestias en el lado derecho de mi abdomen. «Necesitas hacerte un ultrasonido», anotó la doctora en un papel. Los resultados indicaban problemas de vesícula biliar.
¡La profecía de la bruja acupunturista se estaba haciendo realidad! ¡Mierda! Lo siguiente, la operación. Sin embargo, la doctora, sabía de un tratamiento que podría salvar mi vesícula. ¡Sí!, El tratamiento prohibía frutas como el mango o la piña; verduras como las espinacas, aguacate y acelgas; algunas proteínas y todas las grasas. Nuevamente cambié de hábitos alimenticios. Restricciones más restricciones de las restricciones ya restringidas.
Bajé, bajé de más. No solo perdí grasa, sino también músculo. Al ver que el tratamiento no había funcionado, la doctora me responsabilizó. «Seguro no hiciste el tratamiento como deberías, te saltaste horarios o comiste algo no permitido». ¡¿Qué?! Aquellas palabras se petrificaron en mi vesícula. Ella no había dejado de comer lo que yo. No se quedó con hambre durante una semana. No sufrió los enemas y las diarreas al baño. No se asustó al sudar frío y sentir cómo el corazón buscaba una salida. Pocas veces había sido tan responsable. ¡Qué coraje y qué hambre!
Tomo el cuadrito de panqué que me mira tiernamente y me susurra «cómeme». Ahí va, de la charola a mis dedos, de los dedos a mi boca, de la boca a mis dientes y de los dientes a mi lengua.
Tanto tiempo en abstinencia. ¿La causa? Una dieta más. Vegetariana, más infusiones y remedios, pero no, tampoco funcionó y perdí mi vesícula. Es increíble, la primera vez que me veía como anhelaba: en los huesos, y los demás no lo apreciaban. La mayoría de las personas preguntaba sobre mi salud: «¿Estás bien?» «¿Te falta algo?» Claro que me faltaba, me faltaba grasa en los pechos, en las nalgas, en los brazos, en todos lados. «Te veo mal, estás muy flaca». «Deberías comer mejor».
Solicité ayuda. Ahí vamos de nuevo. Tenía permitido comer hot cakes de avena, smoothies, leguminosas y almidón: permisiones. Como estaba en puertas para irme a Australia, platiqué con la doctora sobre la posibilidad de que siguiera atendiéndome a distancia. Tras el primer mes se desconectó, así que tuve que seguir sola. Entre el extrañar a mi familia, la ansiedad y los problemas con la casera, empecé a subir de peso otra vez.
Recuerdo que, de camino a casa, a veces, hasta donde me permitiera la economía, compraba un helado o una dona de chocolate, o una rebanada de pan de plátano o un café. También estaban las salidas con los amigos que implicaban comidas copiosas y postres: lo prohibido.
Medio año después, al volver a casa, pesaba diez kilos de más.
En ese tiempo mi hermano se había sometido, por voluntad propia, a un plan de dieta por Internet. El coach se presentaba por mail y mandaba un formato de datos personales, antecedentes heredo familiares, antecedentes personales patológicos y no patológicos. Hábitos alimenticios. Preferencias alimenticias: omnívora, vegetariana o vegana. Estilo de vida, hábitos de ejercicio. Las mediciones antropométricas y, por último, un cuestionario para identificar las metas y el porcentaje de compromiso. Era personalizado y podía conmigo viajar en mi siguiente viaje: Madrid.
Pasaron algunas consultas, pero hubo algo que no me gustó, primero me cambiaron el nombre de Marisol por Maribel y luego, en otro correo, me dijeron: «Hermano, aquí te mandamos tu plan». En realidad, no era tan personalizado, ¿no? Así que me di de baja para continuar sola.
Aunque no fue fácil, pues aquí en Madrid, las panaderías están a la orden del día y, aunque es mi decisión, mi debilidad por las harinas es más grande que todo el mundo mundial.
Sí, lo acepto, no es un problema, es una adicción.
Subí un poco, en serio, fueron unos kilos, cinco a lo mucho, pero mi obsesión por bajar y verme mejor ha sido un objetivo de casi toda la vida.
Por cierto, ahora que lo recuerdo, la meta de esta noche es terminarme el panqué, para ver si así deja de gustarme. Observo las dos gotas de chocolate incrustadas en el borde del pan, espolvoreado con azúcar glas. «La última rebanada y nos vamos». Pero tengo que terminar este escrito, y «¿si mejor la dejamos de premio?».
Tomo la charola y la acomodo a un lado, cerca del borde del escritorio, para que no me estorbe. Froto mis manos y poso mis dedos sobre las teclas con su tiqui tiqui tac…
Tic tac tic tac…
De vacaciones en México y por recomendación de mi madre, que había perdido más de quince kilos, visité un nuevo nutriólogo.
Esperaba en el consultorio. La pared blanca y turquesa, en combinación con el sofá gris y el mostrador de vidrio esmerilado, hacían de la recepción un lugar muy chic.
Entré y la recepcionista se levantó, extendió su mano para saludarme y me entregó una hoja de datos clínicos para rellenar. ¿Cómo caí en este lugar? La consulta comenzó con la terapeuta, que hablaba muy rápido, fuerte, y reía continuamente, parecía una porrista cocainómana. Me hizo unas pruebas para saber cuál era mi condición física y planear mis rutinas de ejercicio.
Luego pasé con el nutriólogo, quien solo me revolvió.
«Vamos a disminuir las harinas, los azúcares y cereales para que tu grasa se convierta en cetona, es decir, entrarás en cetosis».
«¿Ceto qué?» Me tocaba investigar en Internet… En fin, una base de esta dieta eran los productos elaborados por una empresa francesa: polvo con sabor a queso o tortas de papa o hamburguesas. Pan o galletas especializadas. Malteadas de té chai o vainilla. La verdad, es que todo sabía a lo mismo, a polvo artificial y a medicina.
Para finalizar, pasé con el psicólogo. Nuestra primera cita fue un desastre. Como no sabía qué contar, hablé sobre el libro que recién leía, Las amantes, de Jelinek. La lectura me planteaba muchas preguntas, ¿Quiénes somos las mujeres? ¿Por qué nos llamamos mujeres y cuál es el rol que nos han impuesto? ¿Por qué hay que embarazarse?
Al término de mis cuestionamientos, el psicólogo insistió mucho en saber por qué yo no quería ser mamá, así como en la diferencia abismal entre el hombre y la mujer que consiste en el útero: espacio para engendrar. Me sentí tan expuesta e invadida.
Seguí en el programa durante un mes y medio, pero con muchas dudas. Además, los sobres de comida me provocaban gases y acidez, cosa que al nutriólogo no le importaba. «Qué raro, a los demás no les pasa», comentaba mientras diseñaba mi nuevo plan. «No, no soy los demás, soy yo» quería gritarles, porque parecía que nadie me escuchaba.
Cada sesión me cuestionaba: ¿Qué hago aquí? ¿Por qué insisto en bajar de peso cuando no tengo sobrepeso, cuando ni siquiera estoy dispuesta a cumplir las reglas o a comprometerme?
Al fin, terminamos el tratamiento tres semanas antes de regresar a Madrid. El nutriólogo me felicitó por estar en un kilo de mi peso “ideal” y tener el porcentaje de grasa visceral correcto. El psicólogo solo me dijo que pensara sobre el compromiso y la terapeuta solo se despidió «con un adiós más seco que la caca», como dice mi abuela.
Veo la rebanada de panqué y le digo «Espérame tantito, solo una memoria más y te como, ¿vale?». Última confesión: visité a un kinesiólogo, pero fue a consecuencia de los miomas. La consulta implicaba preguntarle a mi cuerpo cómo buscaba sus necesidades y dónde radicaba el mal.
El diagnóstico fue que había algo más urgente a tratar. El desbarajuste de mi cuerpo era consecuencia de un desgraciado hongo llamado cándida albicans. Los síntomas: sueño, depresión, dolores musculares, acidez, intestino perezoso, ansiedad, miomas, ¡todo un estuche de monerías!
Sí, otra vez a dieta. Aquí podía comer toda la proteína que quisiera, menos carne de cerdo; verduras, menos las que produjeran almidón u hongos. Nada de harinas refinadas o cereales con gluten, azúcares. Nada de café, refresco y alcohol. ¡Sin alcohol! Y, ¿qué pasará con las cañas?
Pero quería mejorar y olvidarme de los sangrados abundantes, de las manchas en las sábanas y quería de la presión baja. El régimen sería temporal. Estaba tan comprometida que, si seguía las reglas, pronto volvería a comer algunos alimentos. Objetivos: alcanzar mi peso “ideal”. Mirarme en el espejo y notar mis costillas, sentir los huesos de mis caderas.
No importó el sacrificio, quería estar mejor. Ahorita que lo pienso, parece que la única manera de comprometerme es por supervivencia, pero ¿por qué tengo que esperar a que pase esto?
Después de tres meses de vacaciones en México, regreso a Madrid y los cambios de horario y los alimentos vuelven a “complicar” mi camino.
No sé si es la soledad, las panaderías, el ansia o solo una invención en mi cabeza, seguro que es lo último. Ser gorda no me hace sentir bien, pero ¡carajo! cuidarme todo el tiempo por no ser la que quizá soy ¡es tan cansado! De un fuerte golpe sobre el escritorio, la charola con la última rebanada de panqué se tambalea y va directa al suelo. La miro. Me mira. Ha caído al suelo, está en el suelo. «¿Qué hago?» La tomo con mis dedos. La miro. Me mira. Sonríe. Mis labios se estiran en una falsa sonrisa. La rebanada me enseña su blancura y un olor a naranja me envuelve; la pongo sobre la charola. Corro al bote de la basura. Lo abro y tiro el pedazo de panqué. Me alejo, sin volver la mirada al cesto.
Respiro profundamente y pongo punto final.