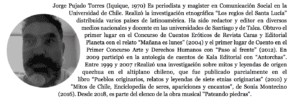Por Jorge Pujado

Es bien sabido que Urbano Pérez fue el auténtico descubridor de la penicilina en su pequeña farmacia de Taltal. Un hecho, por cierto, tan irrefutable y desconocido como que los piojos nacen de la tristeza. Pero la Historia, plagada de oscuros vericuetos, se encarga siempre de tejer, primero, un manto de dudas sobre las fechas y lugares de los grandes acontecimientos y luego, apoyada en esta nebulosa, propiciar teorías febriles y nombres grandilocuentes para tales eventos. Como si la austeridad y el halo campechano de determinados personajes le restaran magnificencia a descubrimientos y batallas.
En el caso de Urbano Pérez, al ínfimo patriotismo circundante al momento de defender nuevas invenciones, se sumó su propia desidia, una vez comprobada la tristísima y paradójica inutilidad de su descubrimiento. Pérez dio con la fórmula del medicamento dos horas después fallecer su mujer. Y por esta razón, él mismo lo condenó al olvido.
Urbano Candelario Pérez García había desembarcado del Longino una mañana de principios del siglo pasado. Con una pequeña maleta, su diploma de bachiller en Ciencias, la escuálida herencia de su padre, la esperanza y el ímpetu que acompañan a un hombre joven, dispuesto a partir de cero en mitad de la nada. O más bien, casi de la nada, pues su aventura con rumbo norte no estaba marcada por la desesperación ni la pasión que habitaban el rostro de los obreros apostados en los vagones posteriores del tren, los que se fueron apeando después de Pérez, allende Sierra Gorda, límite sur de la fiebre salitrera.
A los dos años de haberse instalado en Taltal, Pérez contaba con su propio negocio. Había dividido en dos la casona cercana al muelle que tomó en arriendo, para montar la botica en el ala izquierda. También había tomado por esposa a Eugenia, una joven de modales calmos y cabello cobrizo, cuyas incandescencias le recordaban a las hojas de los álamos que caían en otoño en su lejano sur. Eugenia reinaba en la parte derecha de la casa.
Después de cerrar la farmacia, Urbano pasaba largas horas en la trastienda, donde había montado un moderno laboratorio. Los grandes frascos de vidrio ámbar no sólo contenían los recetarios demandados por los clientes, sino, también, el fruto de sus divagaciones nocturnas, de los experimentos con los que soñaba revertir el paso desolador de las plagas por Taltal, por el desierto, y por qué no decirlo, por el país entero.
Su tercer aniversario en el poblado lo sorprendió aún más pleno. Hacía solo dos meses Eugenia había dado a luz a su primogénito, Aurelio. Un parto sin complicaciones, gracias a los cuidados y la asistencia del propio Pérez en ese momento crucial. Taltal, como tantos otros asentamientos en el desierto, no contaba con médico.
Pasados diez meses, el pequeño Aurelio dio sus primeros pasos en el patio de la casa. Eugenia notó por primera vez la desolación del lugar.
– Anhelo llenar de árboles frutales nuestra casa. Llenarnos de colores y de olores empalagosos, para alegrar a Aurelio, y a nosotros también. ¿Se ha dado cuenta cómo extrañamos el invierno, sin atrevernos a mencionarlo siquiera?
– Entienda, Eugenia, que es muy difícil cultivar aquí.
– Pero sus conocimientos podrían convertir a esta tierra estéril. Urbano, me perturba la hosquedad del paisaje. Necesito, casi con desesperación, sentir el aroma de la tierra húmeda.
– Está bien, pero usted no puede hacer esfuerzos. Tendré que contratar a un jardinero.
Fiel a su palabra, Pérez reclutó al peruano Paulino Mejía, por recomendación de varias clientas. Mejía se había ganado una merecida fama de alquimista de la tierra, capaz de volver verdes hasta las costras más indómitas del litoral y la pampa. Con Paulino, no sólo surgieron los colores en la casa, sino además la picardía de tonadas y marineras, acompañadas por su guitarra. Las jornadas a veces se extendían hasta la puesta de sol, y el pequeño Aurelio aprendió a cantar con el siseo característico de los peruanos, algo que su padre hubiera reprobado de haber estado presente en alguna de las jornadas. Pero su obsesión por investigar era creciente.
Un año más tarde, Eugenia se embarazó nuevamente. Conforme avanzaba el otoño en el calendario, se abultaba su vientre. Pero el calor y la luminosidad estival no amainaban en Taltal. Sólo los matices cobrizos de su larga cabellera eran un pedazo de sur en medio de la nada. Por eso le sorprendió la noche de junio en que recuperó para sí un sonido ya extraviado.
– Despierte, Urbano. Llueve.
– Eugenia, no es una lluvia propiamente. Es solo llovizna, un rocío matutino a destiempo. Duerma, le hace mal trasnochar.
Eugenia no pudo volver a conciliar el sueño. Se imaginó que con cada gota caía en el patio un retazo de su infancia sureña. Proyectó aún más colores en su discreto jardín. Aguzó el olfato. Pudo reconocer entonces el nutritivo olor de la tierra húmeda. El olor de Paulino, recordó en voz baja, creyendo a Urbano dormido. Se había equivocado…
¡Saquen al niño!, ordenan ahora las señoras. Aurelio es trasladado a tirones desde el dormitorio de sus padres hasta la sala. Desde allí escucha los gritos desgarradores de su madre y las tonadas y payas con que los vecinos celebran el Dieciocho. Urbano no había pedido que, por respeto a lo que ocurría en su casa, callaran los cantos. ¿Acaso estamos entre cholos?, ¡toquen una cueca si de verdad son hombres!, los había desafiado antes de refugiarse en la farmacia, pasando por el jardín sin vida.
¡Saquen al niño!, reiteran a gritos las señoras. Y lo trasladan ahora a la farmacia. Lo dejan frente a su padre, abrazado al frasco de vidrio. El olor de Paulino, recuerda la frase; el olor pestilente del cholo Paulino, la reescribe en el aire; la cabeza del color de la tierra húmeda de la nonata Raimunda, oscura como la noche, entre las piernas de Eugenia; ¡sigan cantando!; los recuerdos se le vienen a golpes a Urbano mientras bebe uno tras otro los vasos de aguardiente, mientras echa abajo los libros en el laboratorio hasta dar con la genética de Mendel, con los pasajes de Darwin, cruzando variables, genes dominantes, recesivos, pelos cobrizos como el sur, oscuros como la tierra, decretando -aguardiente mediante y abrazando de nuevo el frasco signado por un neologismo- su imposibilidad en Raimunda, la traición de Eugenia, a lo que sobreviene, de golpe, el silencio de Eugenia, su silencio definitivo, el humus oscuro navegando su sangre, el humus fétido que en la tierra, sólo en la tierra arisca, permite la vida.
Dos horas más tarde, en silencio, Urbano se despega por fin del frasco y se traslada con él hasta la casa. A mí, el pequeño Aurelio, me comienza una picazón incontrolable en el cráneo.