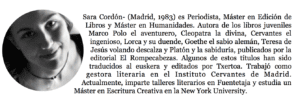Aquella tarde la caja de herramientas le pesaba demasiado. Timbró al citófono del 6° C y dijo que era el de mantenimiento. Lo enviaban para ajustar la calefacción aunque estaban en junio y debían andar por los 85° F. La vieja del gato respondió que ya era hora. Abrió el portal y, al entrar, recordó que tendría que subir a pie porque esa mañana se había roto el elevador.
Miró hacia arriba: seis pisos. Empezó a subir despacio los escalones agarrado del barandal y aprovechó sus paradas en las entreplantas para pegar los carteles que le había dado el administrador. Le estaban quedando torcidos pero no se sentía con fuerza para hacerlo mejor. A esas horas ya se sentía cansado. No había pasado buena noche. Desde que se quedaba en casa de Susan, apenas dormía.
Según los carteles, estaba prohibido que los vecinos subieran a sus mascotas en el elevador. Los presidentes de los ocho edificios que formaban el condominio lo habían sometido a votación y así se había establecido. Entre los argumentos, aparecían resaltadas palabras que le sonaron a otra época: adaptation, coexisting, compromise. Subió algunos peldaños más. Mientras pegaba el último cartel, cayó en la cuenta de que aquellas eran consignas que había leído treinta y tantos años atrás en un folleto amarillo.
Solían enviarlo por correo a casa de sus padres anunciando un campamento de verano para los hijos de los agricultores en un pueblo de Illinois vecino a la ciudad donde vivían. En la primera página aparecían fotografías de cabañas campestres, maizales y niños que sonreían con rayas pintadas en la cara. Rancheros gringos con dinero, decía su mamá. Salvajitos a los que había que recordarles que no podían comportarse de cualquier manera porque Dios podía verlos desde cualquier parte.
Se limpió el sudor con el puño de la camisa antes de llamar a la puerta. ¿Para qué querría alguien ajustar la calefacción con ese calor? La vieja abrió. Él saludó y se limpió las botas en la alfombrilla antes de entrar. Olía a guiso de carne y el lavadero estaba lleno de platos y cazuelas. Tenía hambre. Desde el sándwich de la mañana no había comido nada. Con el permiso de ella, entró en la habitación principal, dejó las herramientas en el suelo, se agachó debajo de la ventana y abrió la tapa del radiador. La vieja, detrás de él, sostenía al gato en brazos, le agarraba la pata y se la movía haciendo como si saludase. El gato also habla español, like you, señor García.
A un lado de la camisa llevaba bordado en una etiqueta «Cherokee Condominium NYC». Al otro, ponía: «E. Garcia». El apellido sin acento y de nombre «E», aunque quedara espacio libre. Ni Edgardo, ni Edgar, ni Ed, como lo llamaba su mamá desde que cumplió los ocho años y se mudaron a los Estados Unidos. Se puso en pie, acarició al animal y sonrió. Pensó que, con un poco de suerte, el gato no sólo saludaba y hablaba español sino que también daba buenas propinas.
Volvió a arrodillarse para examinar el radiador. La vieja quería asegurarse de que funcionara. Que lo disfrute, se dijo. Atornilló un par de tuercas y abrió al máximo la llave de paso. El agua caliente corrió por el interior. Sudaba como en aquellos veranos de Illinois en los que, para aprovechar el poco aire que corría, salía al porche, se sentaba en una butaca y procuraba no moverse. Entonces nadie tenía aire acondicionado en las casas y, desde que cumplió los diez, su mamá decidió llevarlo al campamento a pasar las vacaciones. Le decía que allí, en pleno campo, estaría más fresquito que en el porche. Además, haría buenas relaciones.
El primer verano, mientras hacían fila para entrar al campamento, se dio cuenta de que los otros niños llevaban una camiseta idéntica con una mazorca y un sol. Preguntó a su mamá. Ella estaba de puntillas, saludando con la mano a los papás de otro niño. Sin mirarlo, respondió que en el folleto sólo hablaban de un festival de disfraces para el que había tenido que matarse a coser, pero en ningún lugar decía nada de una camiseta. Le pidió que no se saliera de la fila mientras ella iba a dar la mano a unos señores.
Cuando llegaron a la puerta, el instructor le indicó su número de litera y quiso saber por qué no llevaba el uniforme oficial. Los mandó a la tienda a comprar camisetas para todo el mes. Su mamá vio el precio, dijo que aquello del uniforme era una soberana pendejada y señaló la casetita de Lost and Found que había en frente.
Aunque rogó a su mamá que le diera dinero porque quería su propia camiseta y le explicó que le parecía mal llevarse el uniforme que había perdido otro niño, ella insistió en que tenía que ser más vivo. En ese país tan grande uno podía llegar a donde quisiera, sólo había que ver las oportunidades. «La casetita debe estar repleta de uniformes a la espera de un dueño, mijo. Dile a la señora de la casetita que se te perdió». También le repitió aquello de que para la familia suponía un gran esfuerzo que él pasara el verano allí y lo mínimo que podía hacer era amistarse con los otros niños. Eso era muy importante para el futuro: amistarse y ser más vivo, le decía. «Hay que aprender a ganarse su confianza. Que vean que no somos braceros o ¿qué crees? De no ser porque yo les platico y les sonrío, los papás de estos gringuitos no nos comprarían los pesticidas». Después le dio un beso y se fue.
Mientras revisaba con cuidado que no hubiera ningún tornillo suelto, sintió retortijones. Se acordó entonces de Raymond, que siempre estaba en el campamento. Los demás chicos iban y venían pero Toothless Jess, Spaz, Raymond y él repetían verano tras verano. Development of social skills, finding God ́s spirit through nature, learning to work as a team. Odiaba aquellos espacios abiertos llenos de maíz que había alrededor.
El instructor utilizaba un silbato para reunirlos y anunciarles las actividades: gymkanas, recogidas de frutos, cuentacuentos alrededor de la hoguera, travesías en canoa por el lago, carreras de sacos. Por las mañanas izaban la bandera con el emblema del campamento y cantaban un himno llamado Sunny Horizons. Al terminar el desayuno, hacían fila con las manos en forma de cuenco para que les repartieran el champú antipiojos y ellos mismos se frotaban la cabeza. Más tarde, el instructor los enjuagaba con manguerazos de agua fría y se secaban al sol.
A Spaz le gustaba sentarse en una roca, agarrar un palito y sacarse la suciedad de entre los dedos de los pies. Raymond y Toothless Jess jugaban a dar cabezazos al aire para ver quién conseguía que le escurriera más agua del pelo. Él prefería meterse entre los maizales. Imaginaba que si conseguía llegar al otro lado encontraría una casa abandonada en la que refugiarse hasta que llegara el último día de agosto y su mamá fuera a por él. Se asomaba a los caminillos cercados por tallos y avanzaba un poco formando una barrera con los brazos para que el maíz no le entorpeciera el paso. Detestaba no ver qué había más allá.
De estar agachado en el suelo, la camisa se le había llenado de pelos de gato. No podía presentarse así en casa de Susan. Esta noche no iré, se dijo mientras apretaba más aún las tuercas del radiador. Le volvió el retortijón. Pensó en Raymond y en la cagada que dejó a la entrada de su cabaña el día del festival de disfraces. Iba de dinosaurio. Se bajó los pantalones de felpa, se acuclilló y echó una plasta de color marrón amarillento.
Hacía calor y las moscas se posaron encima. Raymond llamó a la puerta de la cabaña y echó a correr. Él lo había visto todo por la ventana mientras se ponía el traje blanco de almirante que le había hecho su mamá. Abrió, miró la mierda durante un rato, la tocó con la punta del zapato y se agachó para olerla. La gorra se le resbalaba con el sudor. En ella llevaba emblemas bordados a mano que no significaban nada pero que a su mamá le parecieron bonitos. Sintió envidia de Raymond. Pensó en acusarlo al instructor, pero retiró la caca con uno de los remos de cuando salían en canoa y la echó al campo sin decir nada a nadie.
Él padecía el mismo tormento cada año. Los baños comunales se encontraban a unas doscientas yardas de las cabañas y las letrinas estaban colocadas una al lado de la otra. Sin puertas. Él se sentaba en el inodoro pero, cuando tenía que hacer fuerza, sentía que lo miraban y el intestino se le volvía tímido. Los compañeros, en cambio, no tenían ningún tipo de vergüenza. Tootlhess Jess y Spaz incluso competían por ver quién se tiraba el pedo más ruidoso.
El primer año que pasó en el campamento intentó hacer una excursión nocturna al baño aprovechando que los demás dormían, pero el instructor le tocó el silbato. Hey, leaving the cabin at night is not allowed. Bajó la mirada y dijo que tenía que ir al excusado. El instructor le explicó que lo mejor sería cavar un hoyo detrás de cabaña, hacer sus necesidades y luego enterrarlas. Al pensarlo, se le quitaron las ganas. Desde entonces, todos los años, se estreñía en el campamento. Semanalmente, de tanto acumular, le daba un apretón agónico y corría al baño pensando más en conservar la vida que en si los otros chicos lo veían empujar, si su mierda olía mal o si se pedorreaba. Cuando terminaba se sentía pésimo.
Preguntó a la vieja si podía usar el baño. Cerró la puerta, se bajó los pantalones y se sentó. Las noches con Susan le torcían la vida. Desde el retrete abrió el grifo del lavamanos para que con el correr del agua no se escucharan sus descargas y, mientras se iba aliviando, le pareció nefasto no tener una cama entera para él solo. Además, necesitaba sus cosas: su ropa limpia, su loción para el afeitado, su propio espacio en la habitación. Tendría que explicarle a Susan que, aunque dormir con ella en el condominio le evitaba tomar de noche el metro de vuelta a Queens y regresar a la mañana siguiente, no volvería a quedarse. Lo entendería. Le diría que estaba muy bien con ella pero que necesitaba fumarse su cigarro al despertar, tomar un café e ir al baño a hacer sus cosas. Y si no tenía ese momento de concentración y de soledad en la mañana, se estreñía durante varios días hasta que ya no podía más y reventaba. Como le estaba ocurriendo ahora. El baño de Susan era demasiado hermoso como para ensuciarlo con una peste como esa y no podía seguir así. Desde luego, no podía seguir así. Tiró de la cadena, abrió la ventana y se lavó las manos. Sobre el espejo, la vieja tenía perfume. Roció un poco al aire y volvió a la habitación para cerrar la tapa del radiador. Guardó con cuidado las herramientas en la caja.
—It should work fine now, m ́am. Please, let me know if you have any more trouble.
—That was quick! Gracias, gracias, señor García.
La vieja movió la pata del gato para que éste lo saludara. Le hizo unos cariños al animal y se guardó en el bolsillo los cinco dólares que le dio la vieja.
Abajo, en la oficina del condominio, lo esperaba el administrador. Se sentía cansado y sucio. Dejó la caja de herramientas en el almacén. El calor lo estaba matando pero el administrador le dio una palmada en la espalda, lo hizo sentarse un rato y le dijo que lo veía muy bien, que sería ese buen tiempo que estaba haciendo. Incluso le guiñó el ojo. Debía saber lo de Susan. El vecino del ático era el colmo del chisme.
El administrador le explicó que estaba a punto de marcharse a su casa, así que había dejado su número a los de la empresa de elevadores para que le confirmaran a qué hora llegarían al día siguiente. Aunque sólo había uno roto, sería mejor que revisaran todos los demás. Le recordó también que antes de irse debía cambiar los focos del cuarto de lavado y cuidar que a las nueve no quedara nadie. Después podría volver a su casa, o a donde fuera. You dog!, le dijo, levantándose. Le dio otra palmada más en la espalda y salió. Pensó que, definitivamente, el vecino del ático le había llegado con el chisme. Por suerte el administrador se lo celebraba. Lo conocía desde hacía muchos años y quizá incluso se alegraba por él.
Comenzó a trabajar en un condominio en Manhattan poco después de abandonar la universidad. Su mamá lo llamó desagradecido y otras cosas peores. Su papá y ella no se habían matado a trabajar para pagarle los estudios con la intención de que terminara en un trabajucho para ilegales. A él el empleo no le pareció mal: ganaría buen dinero, no tendría que seguir esforzándose por demostrar cierto estatus y podría salir de Illinois. Un amigo le presentó al jefe. Más tarde, conoció a Mariana. Tuvieron a los niños y poco a poco pasó a trabajar en condominios de mayor categoría. Ganaba bastante en propinas porque era gentil con los vecinos, además, en Nueva York estaba cómodo porque el horizonte terminaba en el edificio de enfrente.
Miró el reloj. En menos de una hora llegaría a casa de Susan. Sería la quinta noche consecutiva que pasaba con ella. Durante todos esos años había olvidado lo difícil que era compartir cama. Susan lo abrazaba y le daba calor. Desde luego, necesitaba su espacio. Así no había forma de dormir.
Aunque le gustaba flirtear con las chicas de la limpieza del condominio, lanzarles piropos y presumir de que tenía muy buen pelo y nada de panza, lo cierto es que desde su divorcio prácticamente no conseguía nada. Ya se lo había advertido Spaz en una ocasión mientras iban en canoa: con esa actitud jamás pescaría nada. Se preguntó qué diría ahora si lo viera con una mujer como Susan.
Aquel día, cuando atravesaban el lago, Spaz se obstinó en atrapar un pez. Él, que remaba delante, le dijo que no se entretuviera, que estaban a punto de perder al grupo, pero Spaz seguía asomado desde un lateral de la canoa con las manos metidas en el agua, muy atento. Cuando se dio cuenta de que los demás chicos se alejaban y apenas los veía, empezó a inquietarse. Le pidió a Spaz que se dejara de tonterías y agarrara el remo de una vez, que él solo no podía llevar la canoa hasta donde estaban todos. El otro sonreía fascinado, mirando al fondo con los brazos cada vez más sumergidos.
Se giró y chapoteó con su remo para remover el agua que Spaz miraba con tanto afán. Sin querer, le salpicó la cara. Spaz, arrebatado, le quitó el remo por la pala y empezó a darle toques con el mango en la cabeza. Le dijo que a él no lo mandaba nadie. Ni el instructor ni los compañeros ni él, que era el más mierda de todos. ¿Quién se había creído que era para decirle si tenía que remar o no?, y seguía dándole en la cabeza. Spaz le estaba haciendo daño e intentó sujetar el remo para que parara. Ya wanna grab it, uh? Uh? Is that what ya really wanna do? Le dijo que no se atrevería porque era un cagón. En cambio, él hacía siempre lo que le daba la gana. Quería pescar e iba a pescar. Pero él era un tremendo cagón y así en su vida pescaría absolutamente nada. Entonces le dio más fuerte y le dijo que lo golpeara. Que lo golpeara si se atrevía. Stop, you fucking psycho. Que no se iba a atrever porque era un cagón e iba a correr detrás del instructor. Le golpeó de nuevo. Stop. Él se encogía, se cubría la cabeza y le pedía que parara. En ese momento sonó el silbato a lo lejos y Spaz se detuvo. Él permaneció tumbado en la canoa con una brecha en la sien. Ni siquiera fue capaz de llorar. El instructor se acercó en su barca rápidamente. Le gritó a Spaz que Dios estaba en todas partes y de seguro habría visto eso. Después, se lo llevó. Estuvo castigado sin actividades durante una semana.
Cuando sacó el celular para mirar si le habían intentado contactar los de los elevadores vio que tenía dos llamadas perdidas. La bruja, se dijo. Le marcó de vuelta. Mariana, ya te dije que no me marcaras cuando estoy en el trabajo. Sí, este fin de semana sí puedo. ¿Me los mandas a los dos? Ah, pues yo cómo lo voy a saber. A lo mejor querías quedarte con Julito para que te ayudara. No seas así. Ya sabes que me gusta verlos. A los dos. OK, pues. Me los llevas el sábado y hablamos del verano. OK. OK. Bye.
Los de los elevadores no llamaban. Entró al cuarto de lavado, pidió permiso a los que quedaban mirando cómo las máquinas secadoras daban vueltas para que lo dejaran pasar con la escalera. La desplegó y subió para cambiar el primer foco. Se quemó al desenroscarlo por no hacerlo más tarde con los fusibles ya apagados. Metió los dedos quemados debajo de la axila para calmar el ardor. Permaneció un rato mirando el foco. Pensó que lo de Susan había sido un milagro. Fueron rompiéndose demasiadas cosas en su casa: primero se salía el agua del baño, después se atascaba comida en el fregadero, más tarde no cerraban bien las puertas y el perro se le andaba colando por todas partes. Finalmente, lo invitó a cenar. Como agradecimiento, le dijo, porque si no le daría remordimiento volver a molestarlo. De repente, ahí estaba, en la cama de Susan, dudando cómo acariciarla e intentando hacerla reír porque una suerte así no se tiene todos los días.
«Diviértela, mijo». Así le habría dicho su mamá si todavía se hablasen. «Es gente que nos conviene y hay que agradarles. Acuérdate de las cosechas, que necesitan los pesticidas que vendemos, tú diles». Por eso, aunque le pareciera descortés, todos los años en el campamento repetía lo de la rama. Cuando la cocinera pasaba delante de ellos con la cazuela, él alargaba la cuchara y le levantaba la falda para que los otros chicos pudieran verle las nalgas. Raymond se jalaba el pito por encima del pantalón haciendo ver que se cogería a la cocinera. Toothless Jess cerraba la boca pero no se aguantaba la carcajada y acababa soltando babas sobre el plato. En una ocasión la cocinera se giró y se dio cuenta de que todos los chicos en el comedor le andaban mirando el trasero. I ́m so sorry, dijo muy avergonzado. Su mamá le había enseñado que ante todo estaban el respeto y los buenos modales, que él era un niño fino, no como esos rancheros. Pero, aunque se sintió fatal, tanto Toothless Jess como Raymond le pasaron el brazo por los hombros y le pidieron que lo hiciera otra de nuevo.
Mientras dos mujeres doblaban su ropa y un jovencito toqueteaba su celular haciendo tiempo hasta que la secadora terminara, él cambiaba el otro foco arriesgándose a quemarse de nuevo y sentía que a esas horas ya se moría de hambre y de sueño. Pensó en los planes que podría hacer el fin de semana con los niños. El pequeño se entretenía con cualquier cosa pero Julito siempre protestaba. Quizá podría llevarlos al béisbol. Lo bueno era que, de vuelta en su departamento, recuperaría su espacio y su intimidad. Aunque quizá lo mejor sería invitar a Susan a Queens. Además, si querían pasar juntos las vacaciones, en algún momento tendría que presentársela a los niños.
A Susan le gustaría su casa. Aunque no era muy grande, tenía todas las comodidades: un colchón mullido, una televisión con cable, armarios amplios para tener la ropa bien ordenada y un supermercado barato justo debajo. Podrían pasar la tarde del domingo jugando a algo los cuatro juntos. Desde luego, lo de Susan tuvo que ser un milagro. Cuando terminaba el trabajo, iba a su portal, llamaba para invitarla a tomar algo y ella le decía que subiera porque tenía cena preparada. Así habían pasado un par de meses. Después empezaron a ir los domingos al cine que hay a tres avenidas. Incluso llegaron a hablar de las vacaciones. Fue la semana pasada cuando lo convenció para que no se marchara de aquella forma en las madrugadas pudiéndose quedar a dormir en su casa.
Bajó de la escalera, la plegó, la dejó en la esquina y se sentó un rato para esperar a que los vecinos terminaran con su ropa. Se acordó de lo que le costó volver a dormir solo cuando Mariana lo dejó.
—See you, Mr. García —dijeron las mujeres al salir del cuarto de lavado.
—Goodnight, ladies.
El jovencito guardó el celular. Su ropa ya estaba lista. Abrió una bolsa grande en el suelo, fue metiendo sus cosas secas, se echó el bulto al hombro y salió. Cuando se sintió completamente solo, empezó a desabrocharse la camisa y tuvo la tentación de meterla a lavar junto con sus calzones. Llevaba cinco días sin cambiarse de ropa y, aunque por las mañanas se duchaba donde Susan y le robaba un poco de desodorante, no podía seguir así. Esa misma noche tendría que hablar con ella y decirle que no. Iría a cenar, porque se moría de hambre, y le aclararía que aquello que tenían era magnífico, pero no se quedaría a dormir.
Volvió a abotonarse, apagó la luz, cerró con llave la puerta de la sala de lavado y salió a la calle. A pesar de ser más de las nueve, hacía calor. Sin duda, el verano se estaba adelantando. El vecino del ático se asomó a la terraza. Pinche chismoso, pensó. Por no darle el gusto de que lo viera llamar al citófono de Susan, esperó fumando un cigarro. El del ático sacó la manguera e hizo como si regara las plantas. A estas horas se pone usted a regar, pensó. El agua resbaló por la pared del edificio y la escalera de incendios. Riegue, riegue, que yo no llamo hasta que usted no se marche. Le salpicó un chorro en el pelo.
Una vez, mientras el instructor le echaba su manguerazo de agua fría, miró el campo infinito de maizales y se sintió capaz de cualquier cosa. Pensó en aquella casa que solía imaginarse al otro lado, entera para él. También en que Spaz se había equivocado diciéndole aquello de que era un cagón. Por eso, ese día comenzó a correr por una de las hileras de maíz. No le importó rasparse. Echaba la cabeza hacia atrás y sacaba pecho para que los tallos le golpearan el cuerpo. Corría. Corría. Le decía adiós a los aseos comunales, a ser complaciente con aquellos brutos. Al otro lado habría algo mejor y se quedaría allí hasta que su mamá fuera a buscarlo. «En este país tan grande, uno puede llegar a donde quiera, mijo». El agua resbalaba de su pelo y le escurría por la espalda, pero él sólo pensaba en llegar al otro lado y corría. Ya no le importaba si el instructor avisaba a su mamá. De ese modo se enteraría de que no quería pasar los veranos allí. De que le gustaba más quedarse solo y quieto, pasando calor en el porche de la casa. A lo lejos escuchó el silbato del instructor pero él seguía corriendo. Le gritó cosas vulgares y algo de Dios pero no se detuvo hasta que atravesó el último maizal. Entonces se acuclilló para tomar aire y miró al frente.
Descubrió que no había nada. Al acabarse los maizales no había absolutamente nada. Algunas plantas más bajas y otros campos de maíz al fondo. Sólo otro gran espacio abierto. Caminó un rato en círculos. Luego decidió regresar bordeando el camino. Tenía mucho calor y se sacó la camiseta con la mazorca y el sol. Estaba harto de lavarla a diario en el pilón por no tener repuesto. También de que el nombre de otro bordado en la etiqueta le irritara el cuello. La lanzó entre las plantas, lo más lejos que pudo. Todavía se demoró un rato más en llegar. El instructor lo castigó. Tuvo que cantar el himno delante de todos durante el resto del verano.
Al entrar donde Susan, el perro se le enredó entre las piernas. Cuando consiguió atravesar el pasillo esquivándolo, la encontró en la habitación. También ella acababa de llegar. Habían apelado una sentencia, se había organizado un alboroto terrible en el despacho y estaba cansada. Se estaba quitando los zapatos y se recogió el pelo con una pinza. La muchacha les había dejado pescado y puré. Susan lo calentó y se sentaron a la mesa. A él le pareció descortés decir que pensaba dormir en Queens mientras masticaba algo tan rico, así que lo postergó. Al tiempo que le rellenaba a Susan el vaso de vino, la invitó a su departamento el fin de semana. Le dijo que así conocería a los niños. Si se llevaban bien, podrían incluso pasar todos juntos las vacaciones de verano. Ella se levantó para sacar el postre del refrigerador. Respondió desde la cocina que tomar el metro hasta Queens le parecía muy lejos y algo de que si no había pensado mandarlos en vacaciones a un campamento. Terminaron de cenar en silencio. El perro lo miraba. Él se preguntó si de verdad Dios lo vería todo.
Mientras Susan lavaba los platos y él los secaba, se besaron. Le hizo un par de bromas sobre las piernas tan largas que tenía para que riera. Susan fue a lavarse los dientes y él la siguió. Había dejado la puerta entreabierta y se asomó a aquel baño tan perfumado sin saber muy bien lo que hacía. Simplemente para respirar un rato. Cuando el perro se coló por el hueco, ella se giró y lo encontró allí mirando. Do you need something? Le dijo que quería avisarle de que ya no podría bajar al perro en el ascensor. Por lo visto, los vecinos lo habían decidido así. Susan se encogió de hombros y cerró la puerta. Él se marchó al dormitorio.
No es que no le gustara quedarse con Susan pero, mientras ella lo miraba desde la cama, se le ocurrió que quizás su vida sería más fácil si, en vez de dormir ahí los dos, tuvieran una litera. Así ella descansaría arriba y él abajo, sabiendo que están cerca el uno del otro, pero sin que le aplastara el brazo o le robase la sábana. Eso pensó mientras se sacaba las botas. Después se desabrochó la camisa, la sacudió para quitar los pelos de gato y la colocó sobre la silla, lo más estirada que pudo porque tendría que volver a usarla al día siguiente.