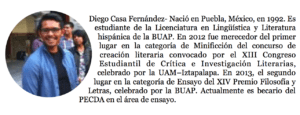El día en que el masajista privado de Mario Bellatin daría su conferencia sobre el papel que juega la tecnología fisioterapéutica en la creación literaria, el conserje contratado por el comité del auditorio decidió abrir ambas puertas de la sala donde se llevaría a cabo la lectura, para dejar al aire transitar libremente. El conserje, quien llevaba escasos quince minutos de haber llegado, nunca reparaba en que quizás por voluntad mantenía siempre abierta sólo una de las puertas de la entrada a la sala. Pero parece ser que la inminente ventisca pronosticada en la televisión –o tal vez una impostura hacia la obra de Mario Bellatin– más que intimidarlo, esa mañana obligó al conserje a abrir completamente la entrada por donde lectores y aficionados ingresarían, con tal de escuchar uno a uno toda la sarta de secretos fisiológicos que el masajista revelaría sobre la intimidad del escritor.
Era lunes, y como cada lunes el masajista daba por hecho que el despertador sonaría, como mínimo, tres veces. La primera, a las ocho con veintitrés de la mañana. La segunda, a los tres cuartos de hora. Y como era de esperar, la tercera, cuyo timbre aquél repudiaba envuelto aún entre las sábanas, tenía que haber sonado a las nueve con treinta minutos. Debido a causas de índole desconocida, el despertador no sonó a la hora indicada y el masajista no tuvo más que incorporarse del camastro en el que dormía –aún con el gesto que mostraba un cansancio secular–, dirigirse hacia el baño para tomar una ducha rápida y llegar antes de que empezara la conferencia sin él. La sola idea de su ausencia en una reunión donde se debatirían temáticas médicas y artísticas vertidas en la obra de Mario Bellatin, formó en su rostro una mueca de autosuficiencia que le recordaba la fama que iba echándose a la bolsa por ser el único en poseer, resguardado en un frasco con formol, el brazo izquierdo del escritor. Dicha sensación de exclusividad también le recordó que ese día, por la tarde, se reuniría con el viudo del escritor para organizarse en torno a una exposición fotográfica sobre el oficio literario del autor de Salón de belleza, en la cual los secretos que el masajista conocía sobre la vida de aquél glosarían, según el viudo, cada uno de los retratos. Cerró la llave de agua repasando, feliz, la fortuna venidera con la que alcanzaría a pagar finalmente el alquiler del sitio donde dormía. Pudo entonces sonreír aliviado mientras secaba con agilidad sus testículos para acudir a tiempo a la cita en el auditorio. El masajista daba por hecho que, en definitiva, aquél sería su día de suerte.
Daban en punto las once y media de la mañana en la calle principal que bordeaba el auditorio. A no ser por la presencia casi fantasmal del conserje al interior, el edificio adquiría la impresión de nunca haber sido abierto ni mucho menos inaugurado. El sol bañaba feroz la fachada, y si poco a poco uno se internaba en el resto de las salas entendía el porqué de la oscuridad interior del lugar. Pese a la hora, todo el pasillo principal era una suerte de río teñido de noche. Las únicas lumbreras que avivaban aquellas aguas necias, eran cuatro puertas etiquetadas con la leyenda correspondiente: “Sala A: agentes literarios”, “Sala B: críticos literarios”, “Sala C: escritores nacionales imprescindibles” (de manera misteriosa, esta sala funcionaba en calidad de almacén. En su interior se albergaban, colgados a lo largo de las paredes, retratos de los últimos diez presidentes del comité que había contratado al masajista días antes. Pero además de los retratos y preseas, esta estancia contenía montones de cachivaches y un recogedor) y la “Sala D: amistades de escritores y artistas”. Fue delante de la entrada a esta sala donde el masajista se plantó resuelto. El formol, no obstante, comenzaba a enrarecer el aire a pesar de lo bien cubierto que venía el frasco. Antes de salir de casa al masajista se le ocurrió llevar consigo el brazo de Mario Bellatin con tal de presumir su objeto de estudio, pero también su insondable parentela con el escritor. Sin registrar todavía a ningún asistente, el masajista se decidió a traspasar el umbral con la seguridad que de vez en cuando da la fama. El sonido de una escoba contra el suelo, sin embargo, lo sacó de pronto de su ensimismamiento vanidoso. Buenas, todavía sin voltear del todo la cabeza, el masajista contestó: Buenas, y ya de frente al dueño de la voz siguió con cierto dejo altanero: Soy el masajista privado de Mario Bellatin; mi nombre es, pero el conserje lo increpó antes de que continuara su presentación: Sé quién es usted, hombre, por eso todos nos reuniremos aquí; siéntese, que de un momento a otro llegan. Aquella primera confirmación, a pesar del tono imperioso con el que la recibía, henchía de orgullo y poder al masajista. No obstante, con la soberbia a cuestas éste no supo cómo contestar salvo con un gracias, en un tono algo trémulo pero satisfecho. La única reacción fue condescender a la orden; se dirigió al centro de la mesa y tomó asiento como el emperador universal que se creía. Debajo del mantel de bienvenida reposó su maleta verticalmente, recargándola sobre una pata de la mesa, con tal de que el frasco no llegara a voltearse e hiciera un charco sanguinolento de tejidos. Mientras tanto, el conserje no dejaba de realizar su oficio en silencio y de manera hosca, lanzando miradas a ratos hacia la mesa central.
Era casi medio día y todo parecía indicar que la promoción en torno a la conferencia había sido un fracaso: Nadie vendrá, o simplemente vendrán sólo para conocerme a mí, pues lo del brazo no estaba anunciado. Claro, así debe ser. Gracias a éste me considerarán el único y exclusivo masajista del escritor Mario Bellatin, masticaba el masajista silenciosamente las palabras, ya instalado y a la espera del triunfo inminente. En esta posición se mantuvo durante treinta minutos. No soportaba que pasara más tiempo del que le habían otorgado por ley. Tampoco resistía que el único público que presenciaría su éxito fuese un insulso conserje con su escoba, quien presenciaba sin mucha fe sus cavilaciones preliminares desde el otro lado de la sala.
Para pasar el rato el masajista se propuso revisar las erratas que pudieran abundar en su presentación, tachar los adjetivos sobrantes, tildar las sílabas que lo requiriesen. El día que se planteó escribir un trabajo sobre Mario Bellatin y los motivos médicos en su obra, decidió no titular, por cuestión de ética, la extensa investigación con el mismo nombre que aquél escogería para su novela Los secretos del masajista. Quería tanto al escritor que de ninguna manera sería capaz de robarse parte de su estímulo creativo, pero ciertamente la semejanza le resultó graciosa. A fin de cuentas la conferencia giraba en torno a la medicina como generadora de textos en la obra del escritor, y su importancia teórica radicaba en el hecho de que el propio Mario Bellatin celebraba, incluso apoyaba, la ocurrencia intelectual de su servidumbre. Acordarse del incidente obligó al masajista a soltar una risotada chillona que resonó a lo ancho del cuarto. Se había olvidado por un momento de que no estaba solo. Cuando volteó a ver si permanecía cerca el conserje, éste ya no barría: había soltado la escoba, distanciándose hasta un rincón para poder hablar por teléfono. El masajista, entonces, con una sonrisa surcándole la horizontalidad del rostro, continuó repasando sus apuntes. Ya eran doce y media y el sol comenzaba a ser apabullante en las ventanas del edificio. Parecía que a nadie le interesaban los secretos médicos del masajista de uno de tantos escritores contemporáneos.
Casi desilusionado pero sin dejar de lado el orgullo, el masajista pensó que el hecho de que el autor no asistiese a la conferencia no debía ser motivo de la falta de quórum, sino, muy al contrario, la posibilidad de conversar sin presión sobre algunos de los asuntos artísticos del escritor. Todas estas cavilaciones las hacía al tiempo en que vigilaba la presteza con la que el conserje, celular en mano, caminaba nervioso de un rincón a otro. Miró su reloj de pulsera: doce cuarentaisiete, no vendrían. El masajista no tuvo otra opción más que comenzar a guardar sus pertenencias, en vista de que todo había sido un fraude. Así estaba, distraído, hasta que el conserje asestó un golpe en la mesa con ambas manos, en posición nerviosa: Ya están afuera, no se desespere. Le pido una disculpa pero sabe usted que Bellatin no es el único que pide estos servicios, hay mucha gente excéntrica, rara, en el ámbito. Ya sabe ¿no?
El deliberado tuteo con que el conserje había evocado el nombre del escritor, le pareció tan pedestre como su insinuación emocional al temperamento de un artista. No quiso contestarle pues sabía bien con qué clase de gente estaba conversando. Sí, no se preocupe, yo espero unos minutos más, gracias. Sacó lentamente las cuartillas que ya había guardado, el lapicero, las ganas, pero cuando vio que la sala seguía en completo desorden y, peor aún, que el conserje lo había abandonado para salir del lugar con dos bolsas de basura, una en cada mano, comenzó a sospechar de la ausencia de los asistentes. ¿Qué se sentía aquel señor como para abandonar sus quehaceres, sin ofrecerle siquiera una botellita de agua ni el material de apoyo para la exposición? ¿Por qué nadie había llegado todavía? ¿Qué no era Mario Bellatin un escritor por demás reconocido? ¿A ninguno interesaban los atisbos interdisciplinarios en su obra? Cuando todo parecía pintarse de un tono sumamente bellatiniano, como pensaba el masajista, éste escuchó de pronto que un grupo de gente avanzaba a paso impetuoso por el pasillo. Quizás varios reporteros y personas a las que no habían dejado pasar hasta ese momento. Con esto pudo por fin tomar aliento y recobrar la tranquilidad.
Quien quiera que fuese, el masajista se disponía a ponerse de pie y recibirlo con una sonrisa anchurosa cuando advirtió que a través de la ventana de la sala avanzaban dos hombres corpulentos, de carne gruesa y morena, acompañados del conserje precediéndoles el paso. Ambos vestían una especie de jubón negro que les llegaba hasta las rodillas, y que, a su vez, desentonaba con la sudadera blanca del Pato Donald del conserje. No obstante, el masajista notó que de las manos de éste ya no colgaba el par de bolsas con el que había salido, sino una caja de madera que daba la impresión de haber sido construida exclusivamente para almacenar instrumentos musicales alargados y frágiles, tal vez para un oboe o un clarinete. Los morenos entraron, y el masajista no pudo más que sentarse de jalón, abriendo los ojos como si se hubiera sentado sobre agua fría.
¿Es aquél? Sí, no viene con nadie más. ¿Está usted seguro? Que sí, hijo, lo vi entrar al auditorio solo. Mira afuera, Leandro, para ver si el viejo no me miente. El masajista no alcanzó a escuchar lo que el tal Leandro había contestado, pero todo indicaba que al igual que el pretendido jefe el mandadero podría ser cubano. Cuando el muchacho salió un silencio falso por parte de todos acentuó mucho más los pasos del que fungía como jefe: Mire, caballero, no me interesa en nada su vida ni la de este viejo, ni tampoco la de Leandro. Yo debo responder a mis jefes y como respuesta, oiga, debo entregarles lo que me exigen ¿queda claro?, el masajista no tuvo oportunidad de aspirar el aliento de su interlocutor, debido, entre otras cosas, a que éste ya había tomado asiento lejos de la mesa a una distancia prudente, como si conociera de siempre las instalaciones del auditorio. En la ventana el sol había traspasado ya hasta el rincón norte de la sala. Parecía que al jefe, a pesar de ser de tierra caliente, le incomodaba el sol, pues se levantó con velocidad a cerrar gradualmente las persianas hasta volver a la penumbra inicial del pasillo. Apurado, comenzó a pasearse a lo largo del salón como verificando que no hubiera algún desperfecto o cierta fuga de gas. En ese tiempo al masajista no se le había ocurrido levantarse, tomar sus pertenencias y salir del lugar, o incluso reclamarles la intrusión. No sabía por qué, sin embargo. No se asomaba, pese al desconcierto, algún arma debajo de la cintura de aquel sujeto renegrido, y la verdad es que ninguno de los presuntos cubanos había sido, hasta ese momento, lo bastante violento como para sentirse plenamente intimidado. El masajista decidió quedarse, entonces, con tal de saber si el tal Leandro era verdaderamente cubano o no.
La escena parecía ser propia de la vida cotidiana de los participantes, con excepción de la del masajista, que en haber vivencial sólo había experimentado con cuerpos ajenos, en especial –y de esto pedía sus limosnas– con el cuerpo de Mario Bellatin. Particularmente era el bíceps, carente de codo y antebrazo, el que cada semana recibía, tanto en la tarde como en la madrugada, un par de dosis intensísimas. Así recordaba aquella última vez: ambos desnudos, debajo de la regadera exclusiva para ese tipo de masajes. Callados a su modo, soportando las severas convulsiones nerviosas provenientes del cuerpo del escritor. Tratando de mirarse a través del vapor.
Como en la ceguera que poco a poco se desvanece hasta percibirse la luz definitivamente, la mirada del masajista fue concentrándose de manera nítida en lo que estaba sucediendo en la sala: las hojas revueltas bajo sus manos, producto de la sorpresa más que de la fuerza ejercida por los cubanos. Las butacas perfectamente limpias. La puerta de la sala abierta de par en par. Las paredes húmedas. Un Pato Donald mirándolo sonriente. El estuche de oboe a mitad de la mesa. (Ahora lo sabía, era de oboe). Se sobresaltó de inmediato, apretando fuertemente su maleta con las piernas. El formol, y no sólo la inusitada recuperación de la vista, comenzaba a marearlo.
Mientras esperaban el regreso del sujeto más robusto, el cual tardó menos de un minuto, el conserje regresó al lugar donde había abandonado la escoba y comenzó a barrer con mucha fuerza, controlándose tanto como su cuerpo le permitía. Por difícil que parezca, el masajista no consiguió moverse, o no quiso, sólo hasta que el tal Leandro estuvo de vuelta: No hay novedad, pai. Satisfecho por la respuesta, el que llevaba la rienda de la situación exigió del masajista que recordara el momento en que conoció a Mario Bellatin en La Habana. El conserje ya había olvidado la escoba y ahora, sentado sobre una cubeta, limpiaba los ventanales del lado noreste de la sala con papel periódico. El masajista, antes de comenzar, torció las muñecas lentamente, desperezando los tendones; sonrió de nuevo y pareció entonces recordar que pronto le pagaría con creces al casero del departamento. Mientras aquél preparaba la voz, el aludido Leandro tomó asiento sobre el escritorio ya con más confianza de la que había aparentado recién ingresó a la sala. Ninguno de los cubanos parecía necesitar de jaloneos ni de golpes para que el masajista cumpliera sus requerimientos. Con rigor estricto, puesto que se encontraba algo alejado del diálogo, el conserje ladeó un poco más la cabeza hacia la mesa central. Quería escuchar. El morbo alimenta su repugnante vida, quiso gritarle el masajista cuando percibió su movimiento.
Con la mirada puesta en los leves hilillos de sol que aún podían filtrarse a través de las persianas, el masajista casi susurró: «Cuba fue el último lugar donde Mario Bellatin recibió atención de mi parte, después de ese viaje tuve que abandonarlo por tiempo indefinido. No supe nada de su vida salvo aquello que podía descifrar de los libros que llegaban de La Habana. Saben bien que desde el momento en que comenzó a escribir, Mario nunca se había valido de la Otto Bock para hacerlo–, el extranjerismo le pareció tan absurdo en sus labios que quiso escupírselo a la cara al cubano que tenía más cerca–, jamás necesitó del artefacto. Luego del último libro, Mario Bellatin dejó de publicar en los veinte años posteriores, seguro tu jefe sabe eso ¿no? Dicen algunos que padecía de “la seca”, pero otros, los que lo conocieron con más proximidad, aseguran que su abstinencia fue culpa de la depresión producida por la acelerada desaparición de tejido en el brazo izquierdo, el restante. Desde que publicó sus primeros libros Mario utilizaba aquél para escribir, para vivir. Pero en las últimas semanas de vida, vecinos suyos afirmaban que, a veces, Bellatin se valía de jovencitos de pocos años para procurarse los cuidados que en ese momento no podía recibir de su pareja. Meses más tarde me enteré de que, con tal de hacer su ausencia en el ámbito menos escandalosa, el grupo de sufismo al que pertenecía el escritor remitió una carta al viudo, a manera de consuelo, revelándole que el autor había muerto en condiciones por demás piadosas. El último libro publicado por Bellatin, recuerden señores, fue el poemario «De los abriles del profanador», el silencio entre secreto y secreto parecía quemar la lengua del masajista. Pese al aislamiento silencioso, un ronroneo de motor logró escucharse.
Las declaraciones subsecuentes también hubieran quedado registradas en el celular del conserje, pero no fue así ya que, según éste, el aparato no contaba con buena recepción radiofónica y de cuando en cuando parecía apagarse. Sin embargo, la prueba que ayudó a Mishita a recuperar el brazo íntegro y, a su vez, a deportar definitivamente al masajista a Perú, sí consiguió grabarse en el celular: Dejemos algo en claro, ¿cuánto recibiré por el brazo izquierdo de Mario Bellatin?
Afortunadamente el conserje también pudo fotografiar fragmentos de las actitudes del masajista para con los cubanos. Desde su posición se percibe cómo, sin previo aviso, el masajista levanta mecánicamente la maleta donde se alojaba el brazo del escritor. Con ayuda de los cubanos, acomoda en pie el frasco de formol sobre la mesa. Mira a los ojos a cada uno de los presentes antes de torcer la llave con fuerza para abrir el candado del frasco. Incluso el sol con el que había comenzado el día, aparece de fondo y de un modo menos nítido que al principio, tal vez impedido por las persianas. Los rostros de los cubanos no alcanzan a identificarse por completo, pero desde el lugar que ocupaba el conserje puede observarse a ambos tratando de tocar aún con temor el trozo putrefacto envuelto en gasas amarillentas. Se perciben, en casi cinco fotos, varios encuadres barridos, producto al parecer de jaloneos y empujones en el momento más tenso de la situación.
En una entrevista a uno de los actores cubanos, se menciona que el día de su captura el masajista señaló, a manera de defensa, que en De los abriles del profanador existían varios sonetos en los que Bellatin presentía sus últimos días como escritor. Tal parece que ninguno de los actores, salvo el conserje, sabía de tal poemario. Ni siquiera el viudo, quien contrató sus servicios hace más de siete años, les había adelantado gran cosa en los ensayos. Desde que comenzamos a trabajar con él, te digo, mostraba interés en la improvisación de una escena de línea policiaca pero sin llegar a la violencia desmedida que exige el género, dijo el actor más obeso de los dos.
Muy pronto se supo que Mishita, el viudo de Mario Bellatin, luego de haber recuperado el brazo de su pareja comenzó a trabajar en una instalación rayana en lo conceptual, exponiendo las fotografías tomadas con el celular del conserje; producción a la que tituló Bye, Mario! como parte de su duelo. Hasta el día de hoy, el trabajo que el viudo realiza puede costearse gracias a la herencia que el escritor legó, estrictamente, para la representación de su recuerdo. También, de manera anual el conserje y los cubanos reciben una parte de lo recaudado para cumplir con el montaje tal cual el escritor ambicionaba.
Se dice, sin embargo, que cada cierto tiempo el conserje envuelve la suma de dinero recibida en bolsas de plástico negro y rugoso antes de entregarlo, con el objeto de que pueda ser manipulado por los actores cubanos y, por otra parte, según justifican los lectores del soneto, dé a la escena mayor suspenso y contundencia. Se sabe además, gracias al segundo soneto del libro, que el siguiente nombre en la lista tachado por Mishita fue el del veterinario de su colonia, quien quedó a deber el hueso principal de la cadera de uno de los dóberman que el escritor cuidaba en vida.