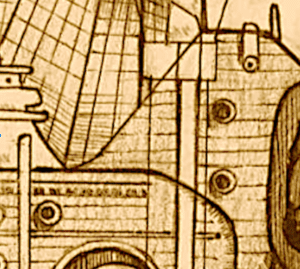
A mi hermano.
El amor existe, pero el diálogo es personal.
Rostros, amores y maldiciones. Mohamed Chukri
Carmen ha muerto. La hemos incinerado al atardecer, en una ceremonia extraña, aséptica, protagonizada más bien por su hija.
- ¿Dónde las vas a poner? –preguntó, refiriéndose a la parte que me correspondía de las cenizas.
Yo había supuesto que los encargados de la funeraria nos darían un envase sellado, tal vez plástico y feo, pero funcional. Me encogí de hombros sin decir nada. Ella, que al parecer había aprendido una serie de poses y conceptos alrededor del duelo, tenía previsto un jarrón chino.
- ¿Chino, por qué?
Se puso a llorar sin contestarme y aunque quise abrazarla, no pude. Al terminar nos despedimos distantes, ensimismados cada uno en su dolor.
Regresé mecánicamente al que fuera nuestro hogar, por donde ya deambulan fantasmas de herencias y desalojos. La hija de Carmen opina que es mejor deshacerse de las pertenencias enseguida… No sé, algo relacionado con el karma. Dice también que yo debería encontrar otro sitio cuanto antes, pero ahora todavía es nuestra casa, la casa donde viví veinticinco años con mi mujer.
El perro huérfano me olisquea, se adentra con su hocico en mis axilas, me mira. Su mirada es cálida, inquisidora. Es un animal inteligente, flaco y larguirucho; el pelo amarillento le crece desgreñado alrededor de la cabeza. Carmen y yo le pusimos León. Le acerco el envase donde se amontonan los restos areniscos de su ama. Los huele con curiosidad y estornuda. Las partículas de polvo flotan embellecidas en el aire y acaban posándose en el suelo. Entonces puedo llorar y abrazo al perro.
Semanas antes de morir, cubriéndome con una mirada lánguida, Carmen me había pedido que llevara la mitad de sus restos al Valle del Draa.
- No seas dramática –había contestado yo sonriendo, acercando los labios para juntar mi boca con la suya en un beso que resultó pastoso a causa de los medicamentos.
- No es eso.
Y no, no era eso. Carmen sabía que yo regresaría a Marruecos, que si se cumplían los diagnósticos nefastos no querría hacer otra cosa que volver. La muerte de los demás tiene la costumbre de generar corrimientos de tierra bajo mis pies, de convertirme en náufrago. En esta ciudad inmensa, cuyo tamaño ha proliferado en las setenta largas e impiedosas horas que lleva muerta mi mujer, mi soledad será amplificada y se cernirá sobre mí como un castigo diario. Los que hemos vivido en la calle sabemos cuándo es el momento de largarnos a otro lugar.
El primero en morir fue mi padre. Su muerte nos alcanzó por sorpresa, una mañana rojiza en el Valle del Draa. Tenía treinta y cuatro años y había regresado de una guerra. En 1937 se había alistado en el ejército de Franco, conducido por la desesperación. A cambio le dieron pan, azúcar, aceite, y ciento ochenta pesetas al mes. Cien mil rifeños, pobres como él, participaron en esa guerra civil; después nadie contó cuántos murieron.
Mi padre había vuelto a principios de 1940, pero era otro. Además de las heridas mal curadas, la cabeza no le iba bien. Decidió que nuestra familia debía trasladarse al sur, lejos de la frontera con España, lejos del Rif. Con el dinero que ganó, compramos cabras.
Durante los meses que vivimos en el Valle del Draa fuimos pastores; tal vez fuimos felices, no sé. Mis recuerdos no son claros hasta el día en que murió papá. Recuerdo los primeros lamentos de mi madre, eran largos y agudos como aullidos de loba. Recuerdo que se fueron convirtiendo en rugidos, que se golpeaba el pecho con los puños cerrados, que se pegaba en las sienes con las manos abiertas y enrojecidas pidiendo cuentas a Alá. Yo tenía ocho años, Rachid el mayor, quince, mi hermana Rahma acababa de cumplir los diez.
Vendimos las cabras. Partimos otra vez hacia el norte. Mi madre confiaba en conseguir una pensión de viudedad y para eso había que volver al Rif. Rachid y yo debíamos ayudarla con el papeleo, éramos los únicos de la familia que sabíamos leer. Tardamos cuarenta y dos días en atravesar Marruecos. La arena se levantaba a merced del viento y nos picaba en la piel. Recuerdo los pies hinchados de mi madre; la carne amoratada de sus empeines, los dedos deformados, sobresaliendo del vendaje que se ponía para caminar. Rahma nos despertaba cada día con un llanto quedo, inconsolable, que a veces se fundía con las tormentosas pesadillas de Rachid. A mí, cuando se escondía el sol, me castañeaban los dientes. Para disimular el ruido tamborileaba sobre cualquier cosa, entonces mi madre nos reunía en torno suyo y nos contaba esas viejas leyendas rifeñas hasta que caíamos rendidos a su alrededor. La voz de mi madre empequeñecía a los seres maléficos que poblaban las fábulas del Rif. Solía decir que nosotros, sus hijos, estábamos protegidos por las malaikats. Juntos vencíamos al terrorífico Shetan, hacedor de males; a Zusra, la hiena perversa capaz de transformarse en hermosa mujer. Las moralejas nos alimentaban de bondad y esperanza.
Bajo el embrujo de las palabras pronunciadas por mi madre alcanzamos la cordillera del Rif. Tras semanas de engorrosos trámites, colas y averiguaciones, supimos que no recibiríamos ninguna compensación. España pagaba paupérrimas pensiones a las viudas de hombres muertos en combate; pero a mujeres cuyos maridos habían regresado locos, tullidos o enfermos, no.
Permanecimos dos años en Axdir. Mi madre, Rachid y yo trabajábamos en el zoco. Rahma se encargaba de las tareas de la covacha apartada y sucia donde nos apiñábamos al caer la noche. Entonces mi hermano y yo sacábamos los periódicos atrasados y los libritos viejos que conseguíamos en la basura y leíamos en voz alta, para no olvidarnos de leer. Un día ya no hubo más trabajo para nosotros en Axdir, y anduvimos por la costa, rumbo a Tánger. Del trayecto recuerdo el mar y la mirada acuosa de mi madre, desparramada por la carretera, de vez en cuando nos miraba y sonreía para decir <<hemos de ser fuertes>>.
Y lo fuimos. Tan fuertes que nos ganamos la vida como porteadores. Recogíamos la mercancía temprano, caminábamos varios kilómetros, traspasábamos las montañas, los muros, los controles policiales, sorteábamos las espaldas y los fardos de los demás y por fin entrábamos en Ceuta. Vencida la frontera comenzaba el mercadeo. Era de noche cuando emprendíamos el camino inverso. Nuestra vida era peor que en Axdir, pero no decíamos nada. A veces, si mamá se acostaba con algún viejo, comíamos buen pescado y pasteles; una vez nos compró zapatos.
Durante esos años vi como el tamaño de mamá menguaba bajo el peso implacable de los bultos. Vi como su luz y su paciencia se agotaban. Creí en dios hasta la mañana en que mi madre resbaló sobre unas rocas cerca de la frontera. Llovía. Ella iba delante de mí dándome órdenes <<pisa aquí, cuidado con esta piedra suelta>>. Su falda larga y raída se mecía al compás de sus pasos, hábiles a pesar de su edad, a pesar de lo pedregoso del camino. No pude alcanzarla y sostenerla como habría querido. Se golpeó en la nuca y murió.
Rahma tuvo que casarse y se fue. Rachid y yo nos quedamos en Tánger, habitando la parte más sucia de la ciudad. Mi interior estaba negro y paralizado, en contraste con su blancura amarillenta y su bullicio adormecedor. Por esa época adquirí la costumbre de hacerme cortes en los muslos y los antebrazos. Me tranquilizaba ver la sangre brotar, tibia y hermosa; como si con esa sangre pudiera probar que la vida de mis padres existió, recordarlos con el pellizco de dolor que sentía con cada corte, apaciguarme tocando las costras secas para dormir.
Todo lo que se dice de los niños pobres que pululábamos por Tánger en aquella época es poco. Aprendí el hambre, aprendí el frío y el odio, aprendí el sexo, los golpes, el deseo. Robé, me violaron, bebí y fumé kif hasta caer casi muerto y al levantarme salí a la calle, pendenciero y frágil; bañé mi cara en el mar y golpeé a otros para robar, para vengar una afrenta, para comer, para divertirme. Pertenecíamos a una pandilla Rachid y yo, pero en el fondo cada uno velaba por su cabeza.
Lo curioso es que gracias a la violencia salí de allí. Una noche intenté sablear a un francés, un tipo que nos pagaba habitualmente por sexo. Yo era un canijo y fui torpe, tenía dieciséis años. Acabé en las afueras del zoco, con la mejilla pegada a la suciedad del asfalto que se mezclaba con mi sangre. Sentí que la ciudad, dormida sobre mis espaldas, me aplastaría. Intenté pedir auxilio, pero no pude. Me salvó Njideka, otra malaikat.
Njideka era de Nigeria, había llegado a Tánger atravesando la mitad del continente. Tenía treinta y tres años y ya lucía vieja. En Tánger había logrado colocarse como cuidadora del cementerio judío y vivía allí con su hija, Toyin. Njideka limpió y curó mis heridas, me cedió su colchón, vigiló mi sueño y me alimentó. Jamás olvidaré el sabor dulzón de su comida. En pocos días dábamos lentos paseos dentro del pequeño espacio arbolado del cementerio. La vegetación invadía las tumbas y generaba una agradable sensación boscosa, protectora. En un mes estuve recuperado.
Toyin me pidió que la enseñara a leer, tenía un año más que yo. Era una muchacha de belleza inusual, un tanto rebelde, pero se acostaba con un español que jamás se casaría con ella. Un gordo que se hacía llamar Pepe y construía hoteles y casas de lujo para extranjeros entre Shifshawen y Marrakech. Njideka lo convenció para que me diera un trabajo.
De las duras manos de Pepe aprendí el oficio de albañil, con su desprecio aprendí a ser sumiso, tejí, con los harapos de mi orgullo y de mi odio, una membrana firme que me protegía de él. A cambio de esas miserias me desenganché del kif, dejé de beber, aprendí español y cierta altivez, necesaria para tratar con los extranjeros. En ausencia de Pepe aprendí a dirigir cuadrillas, a negociar con proveedores, a conducir camiones y a llevar cuentas de cierta complejidad. Conocí mujeres, pero nunca me enamoré. Tenía veinticuatro años cuando regresé a Tánger decidido a encontrar a Rachid.
Recorrí las calles, pregunté en el zoco, visité a Njideka y a Toyin. Las encontré envejecidas, conviviendo con un niño mestizo y sin padre. Nadie supo decirme donde estaba mi hermano. La bella y sucia ciudad se lo había tragado y lo tenía escondido en sus tripas. Pensé que transitar las calles de Tánger día y noche sería la única forma de encontrar a Rachid.
Y es que, aparte de la prostitución, el trabajo mejor pagado era el de guía. En Tánger aún mandaba un gobierno internacional y estaba inundada de extranjeros; pero no eran turistas como los de ahora. Éstos eran o se creían artistas. Yo hablaba muy bien español, chapurreaba un francés burlón y barriobajero que les encantaba.
Fui un buen guía, o eso indicaban las propinas y las risas. Los extranjeros venían buscando una nueva vida, pero no en el sentido en que la habíamos perseguido mi familia y yo. Ellos no eran como nosotros, tenían trabajos cómodos: pintores, poetas, músicos, ricachones desocupados, médicos o banqueros hastiados de la vida social. Conocí a varios escritores norteamericanos. Igual que los europeos, venían a Marruecos buscando aventuras, pero no iban más allá de drogarse y desatar su homosexualidad. ¡Qué fácil era todo para ellos! Vivir era un juego, una farsa que podían abandonar al primer traspié. Los odiaba. Las extranjeras eran pésimas amantes y se lanzaban sobre mí, urgidas de una experiencia sexual que les cambiara la vida o, al menos, el verano. A veces me reía cuando me revolcaba en los brazos lechosos de una francesa o de una española, mi pene tieso debía parecerles un suvenir. Solían preguntar si los metódicos cortes en mi cuerpo eran marcas tribales. Se despedían prometiendo volver.
La matanza de la playa de Sjirat en 1971 y el atentado de `72 afianzaron la dureza de los <<años de plomo>>. La represión, tras los intentos de derrocar a Hassan II, acabó con parte de ese libertinaje. Nunca encontré a Rachid y tuve que emigrar a España, pelear para cruzar la frontera, esconderme después. Fui recolector de fruta, albañil, traductor esporádico. ¿Qué importa? Llegué a Carmen, y ella no me preguntó por los cortes ni por la leve cojera que me dejó aquella paliza casi terminal. Ella dejó que saliera, triste e inconexo, perezoso y monologal el relato de mi vida. Caminamos juntos por esta ciudad sin mar, en la que recalé no importa cómo, pues yo he vivido en todas partes, sé todo lo que existe y llevo conmigo el trasiego de todos los hombres. No he sido soldado, pero vi como la guerra inyectada en los ojos de mi padre corrompía su interior. No he sido mujer, pero he visto sangrar los pies de mi madre, la he visto chupar espinas y huesos para darnos carne e igual que ella he cambiado mi sexo por algo de comer. Ahora debo volver y tomar posesión de mi tierra, del grano de arena que es mi tierra.
El 9 de septiembre de 2001, a mediodía, llegamos a Marrakech. León tuvo su pasaporte más fácilmente que yo, viajó enjaulado en la bodega del avión, envuelto en trapos con sudores míos. Aunque estoy cansado, necesito ver con mis propios ojos qué ha sido de esta ciudad.
Salimos a pasear por ŷâmiʻ al-fanâʼ. Me consuelan los olores y el gentío de la plaza. Comemos en la calle, de pie. Veo pasar jóvenes solitarios que se parecen al joven que fui, parejas de enamorados, viejos de andar apacible o renqueante, mujeres luciendo dibujos de henna, niños confiados. La esencia marrakechí permanece intacta. León está extenuado y nervioso. Espero que el sueño repare su cansancio y que mañana, cuando despertemos para tomar rumbo a Uarzazate, sea el de siempre.
Partimos temprano. Tahar, el conductor de la furgoneta destartalada, observa a León con inquietud; nunca había llevado a un perro, pero enseguida se hacen amigos. El hombre y yo compartimos los víveres y nos contamos la vida. Se muestra sorprendido de mi edad. Hace preguntas sobre cómo era tener una mujer española. Le pido que me hable de su esposa. Tras sincerarnos, reímos. Con el paso de las horas León se va tomando demasiadas confianzas. En cada alto que hace Tahar para estirar las piernas y rezar, se le acerca por detrás para jugar y mordisquea su esterilla.
Más tarde Tahar me habla con tristeza de sus cuatro hijos. El mayor era soldado de la fuerza aérea y había muerto durante unas maniobras en la base de Salé. Estaban probando armamento recién adquirido, Westinghouse Corporation les había pagado cinco mil dírhams por su vida. Me explica que en la carta ponía que el pago era a modo de compensación. El segundo hijo es taxista, la tercera es mujer y el pequeño se ha convertido en carnicero. Observo su perfil en silencio mientras conduce y habla. No sé qué decirle, no puedo imaginar el dolor.
Nos detenemos en Uarzazate para descansar del traqueteo de la furgoneta. La luz embellece el paisaje anaranjado, salpicado de palmeras. Tomamos el té en silencio. Tahar me acerca hasta la explanada donde los norteamericanos han montado los estudios de cine más grandes del desierto. Les ha dado por hacer sus películas aquí.
Entramos en Agdz al atardecer. Tahar se despide afectuosamente. Es un buen hombre, prometo llamarle si decido regresar a Marrakech. Me alegro de que tropiece con una pareja de franceses que quieren subir hasta Uarzazate.
La afluencia de turistas ha modificado el Valle del Draa: hay alojamiento, agua, comida, carteles anunciando excursiones, tristes camellos aparcados en el exterior de las tiendas de baratijas. La casa donde vivimos ya no existe, ha sido absorbida por otras, pero algo suyo quedará, como queda en mí una parte de aquel niño de ocho años que un día se fue. Antes de quedarme dormido estuve pensando en el hijo muerto de Tahar. No sé por qué no le pregunté si había dejado viuda y niños.
El día amanece rojizo. Escribo desde mi cuarto, sentado en la cama. Estoy tranquilo de estar aquí, agradablemente cansado. Siento la presencia de mis padres, de Rahma y de Rachid; siento que me acompañan Njideka y Toyin, siento a Carmen. Pienso en ellos hasta que me alcanza el olor inconfundible del pan.
Salgo a pasear cuando atardece. Vuelco las cenizas y hundo mi cara en la mezcla que se forma con la arena. Toso y me ahogo, río y caigo tumbado bocarriba. En un rato asomarán las estrellas, distinguibles, infinitas, y la temperatura de la arena cederá bajo el frío nocturno. Conozco este lugar, es mi casa, intentaré permanecer aquí hasta el final.
León corre entre las dunas, sorprendido de la tibia blandura bajo sus patas. Se aleja hasta que su silueta reverbera contra el horizonte. Sé que volverá buscando calor y comida, pero ahora corre, noble y confiado, capaz de sentir la infinitud; es libre.
