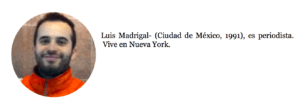1
Nunca ha sido fácil ser mexicano. Ese designio cruel fue establecido hace mucho, cuando el primer jugador de pelota que ganó un partido fue honrado con su sacrificio. Con el triunfo de Donald Trump se abre una nueva era cósmica: ahora —casi todos— somos violadores y asesinos en un país que busca culpables y no soluciones.
Hay formas extrañas del consuelo ante una noticia terrible: un caldo de pollo, un bolillo, ir a la iglesia. El primer domingo después de la elección presidencial fui a la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La iglesia está en un barrio de Brooklyn llamado Sunset Park, donde casi la tercera parte de la población es latina. De ese porcentaje, un tercio es mexicano. Por eso hay puestos de churros y esquites en la calle; un camión que vende tacos y quesadillas de flor de calabaza; una tienda que vende toallas con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
La misa de la una es en español, aunque haya una bandera de Estados Unidos junto al altar y el padre mismo sea estadounidense. El cura lucha con las erres y con el sonido exacto de las vocales, pero todos le entienden.
—Hay un elefante en la sala.
Dice el padre. Explica a qué se refiere aunque no tiene por qué: el evangelio ya se había encargado de eso.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos.
¿Eligió el padre el pasaje bíblico exacto, fiero, que se leyó ese día, o era el que tocaba por calendario divino? ¿De qué lado del muro están Dios y su palabra?
—Me encantaría poder decir: No se preocupen. Pero no puedo.
Un niño llora al fondo de la iglesia. Otros llegan tarde; se perdieron el evangelio de sus vidas.
Pero todo esto es sólo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre.
¿Quién habrá venido a buscar consuelo post-electoral en esta misa del domingo?
La convocatoria, al final del sermón, no es a defender los derechos civiles, marchar contra Trump, pedir un recuento de los votos, sino a rezar por el magnate.
—Ahí está la historia de San Pablo—dice el padre—. Nosotros creemos en las conversiones.
2
Es una especie de lucha comercial étnica: por cada tienda de abarrotes “Mi Pueblito” hay una enfrente de caracteres indescifrables, cantoneses o mandarines, si alguien me presiona. En Sunset Park, afuera de la Basílica, el apocalipsis no es tan importante, tan inminente, como la necesidad de rellenar la alacena. La vida sigue en esta Quinta Avenida, la otra, una realidad paralela donde no hay tiendas de Cartier ni Torre Trump, sino familias de inmigrantes en busca de descuentos o la mejor verdulería para comprar calabacita.
—No hay que tener miedo. No te olvides que esto es una democracia.
Me dice Lucy Cámpez, mexicana, de 38 años, que atiende sobre la avenida una panadería llamada La Espiga Real.
—Hay que darle una oportunidad y en una de esas resulta ser buen presidente.
Lucy no le tiene miedo al comienzo de todos los dolores. Dice que se sorprendió cuando ganó Trump porque Hillary Clinton iba a arriba en todas las encuestas, pero después de eso, normal, eh.
Unas cuadras más al norte, frente al parque que da nombre al barrio, donde alguna vez vi a un niño con una playera de los Toros Neza, Félix Soriano tiene su camión de tacos. ¿Le serviría a Donald Trump si se formara por unos de pastor o de suadero?
—¿Por qué no? —me preguntó muy serio—. Con gusto. Nosotros no vamos a ser como ellos.
—¿Sin escupirle en el plato?
—Sin escupirle en el plato, ni nada. Yo creo que todos valemos igual ante los ojos de Dios. Yo valgo lo mismo que él.
Falta, pues, que el propio Trump se dé cuenta. No hay prisa. Nosotros —¿los mexicanos?, ¿los católicos? — creemos en las conversiones.
3
El letrero dice Acapulco Express. Pienso en qué tan engañosa puede ser la publicidad si la Quebrada queda a más de 4 mil 600 kilómetros de Brooklyn. Entro nada más para preguntar por qué mienten. Los tres hombres que atienden el local se ríen de mí cuando les pregunto si me pueden llevar a la playa. Luego creeré descifrar el gesto no como una burla sino como un ojalá. Su servicio de taxis tiene un radio de acción más limitado.
Silverio Xique despacha en inglés, sostiene el celular en una mano, cobra con la otra, me habla en español.
—Estar aquí con Trump de presidente es como ser veracruzano y tener a Duarte.
Se refiere a Javier Duarte, el ex gobernador del estado de Veracruz, prófugo internacional al que se le han decomisado ranchos, departamentos, mansiones. A Duarte le han congelado también 112 cuentas de banco y cinco empresas. Se ofrecen 15 millones de pesos a quien aporte datos de su paradero.
—Es lo mismo que en México. La política no me deja nada. Por eso me vine.
Dice Silverio, y así justifica su periplo que arrancó en Puebla y terminó en Nueva York. Primero como repartidor de pizzas, luego como gerente del restaurante, ahora como encargado del servicio de taxis. Silverio es alguien responsable y comprometido con el trabajo, o así se presenta, y dice que el principal problema no son los gringos sino los dominicanos que son flojos, los guatemaltecos que son envidiosos.
En eso entra al local una señora mayor, de pelo rojo, el color de su bandera, la peruana, pero también del partido por el que votó el 8 de noviembre. Nos escucha hablar de política y nos cuenta que ella es republicana desde hace unos años, cuando se hizo ciudadana. No cree que Trump vaya a ser mal presidente. Silverio se queda callado. La señora ni siquiera cree que Trump vaya a deportar a todos los indocumentados.
—Lo que pasa es que no sabe expresarse.
4
Pienso en la paciencia latinoamericana y en cómo no se pierde ni siquiera en una de las ciudades más desquiciadas del mundo. Ya estamos acostumbrados a líderes que duran décadas en el poder, a promesas electorales que no se cumplen, a la entrada al primer mundo que siempre parece estar a la vuelta de la esquina pero que nunca llega. Pienso en la paciencia como esa virtud católica de quienes van a misa los domingos y no se desesperan si el padre gringo confunde los tiempos verbales. Pienso en la paciencia de Silverio, que ha pasado por tres o cuatro trabajos distintos, que migró a Nueva York hace años, y todavía no siente que ya la hizo.
Pero pienso también que no es un rasgo destacable sino más bien triste. Que es una paciencia impuesta, nunca elegida; el consuelo de pensar que lo mejor vendrá después para no luchar en el presente, que es el único momento en que uno puede hacer algo. Pienso que los mexicanos en Nueva York, en Estados Unidos, están también —¿tan bien?— acostumbrados al insulto racista, a la descalificación por el lugar de donde vienen. Y pienso que también pecan al pensar lo mismo de los dominicanos, de los guatemaltecos. Pienso que Silverio no ha leído a Sartre pero lo cita; el infierno son los otros, los conductores caribeños de mis taxis que siempre se atrasan. En la tierra de la individualidad exacerbada, donde hacer contacto físico con otro ya es un problema, donde todos tienen audífonos metidos adentro de las orejas, nadie está esperando que un presidente sea un solucionador de sus problemas. Pienso que incluso ya tenemos experiencia con la política trumpista que acá parece tan nueva. En México, por ejemplo, ya conocimos empresarios de lengua alegre que prometían drenar el pantano. Tepocatas, alimañas, víboras prietas: los vamos a sacar de Los Pinos, amenazó en su momento Vicente Fox. Y ahí está, hoy día, otro priista en la presidencia y un priista prófugo de ranchos majestuosos.
Es lo mismo que en México, me dijo Silverio, y pienso que no es un tema de paciencia sino de franco desprecio. Ahí, en algún lado de esa oración chiquita, hay un fracaso grande.
5
Antes de que ganara Trump, entré a su Torre de la Quinta Avenida. La crónica que quería escribir iba a ser una especie de réquiem bañado en oro para la candidatura presidencial de quien bajó al sótano del edificio en una escalera eléctrica y disparó a quemarropa contra los mexicanos. Una vez ahí, frente al mismo sitio donde Trump se dijo por primera vez listo para hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo, escuché voces en español.
La plática no venía del Trump Grill, a mi izquierda, ni de la tienda de regalos Trump enfrente de mí, ni del puesto de Helados Trump algo más a la derecha. Detrás de la barra de la Cafetería Trump que vendía agua embotellada, marca registrada del magnate, estaba Leonard.
—Como Da Vinci, pero sin la o—me dijo, después de aclarar que si hablaba español era por ser mexicano.
Leonard nació en Nueva York pero sus papás son de un pueblo cercano a Atlixco. Hay, junto con él, otros dos mexicanos trabajando en la cocina de la Cafetería Trump, que vende sándwiches de pavo, pastas, esas cosas. Le pregunto si le molesta trabajar para quien difamó a sus paisanos.
—No mucho— y aclara de inmediato—. No sigo mucho la política.
Era el domingo antes de la elección y le pregunté a Leonard si, ganara o perdiera Trump, él iba a seguir trabajando ahí. No lo dudó ni un segundo.
6
Una tarde llegaron los apóstoles con Jesús y le preguntaron cuál sería la señal de su venida, de la consumación de este siglo.
—Que nadie los engañe— dijo el Cristo—. Habrán de oír de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado!
—No os alarméis —siguió Jesús en su castellano característico—. Es necesario que todo esto suceda; pero todavía no es el fin.
Todavía, dijo.
Todavía.