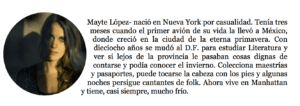Vestido de blanco y púrpura, Su Santidad está de pie junto al atril, con la boca torcida —como siempre— porque le encabrona que los monaguillos no se tomen el papel con seriedad. Parece un viejo y no sonríe, Santiago nunca sonríe. En plena misa de Gallo tengo una visión: mi hermano pintado hasta las cejas con brillantina plateada, ataviado con unas gigantescas alas de colores y trepado en lo más alto del carro alegórico de un desfile alemán. Le queda tan bien que ahogo una carcajada. Mariana me da un codazo y la abuela suspira bien alto, echándome sus mejores ojos de pistola. En cambio, verlo ahí subido, entre tanto santo, me da no sé qué.
Hoy, durante la cena, se pasó media hora encorvado sobre la mesa, retorciendo el morro y refunfuñando como un octogenario, porque Mariana no quería comerse los romeritos. Como si él tuviera injerencia en lo que comemos o dejamos de comer. Descubrir su “vocación” y creer que, de pronto, tiene autoridad sobre el resto de la familia, han sido una y la misma cosa. Mariana, estoy segura, lo habría mandado al carajo de mil amores, pero no dijo nada porque la abuela, que a últimas fechas parece tener la teoría de que Santiago es un enviado del Señor, le ríe todas las gracias:
—Háganle caso a su hermano. Su hermano sabe.
Justo no: por no saber, Santiago no sabe que hay cosas que podrían gustarle más que las iglesias. Yo me callé para evitar otro incidente como el del día que me escuchó decirle Su Santidad. Su Santidad Santiago I. Lanzaba venablos. Si vine hoy es porque me da pena la abuela, que está más chocha que nunca. Desde que me fui, Santiago asegura sin atisbo de sorna que todos los domingos le dedica una plegaria a mi alma perdida y otra a mí, que soy una perdida sin alma. Ahora que Mariana estrenó galán, el joven párroco está más idiota que de costumbre: me contó la chaparra que ya van dos veces que lo cacha revisándole los cajones.
—Yo que tú escondía las faldas, chaparrita, no te las vaya a robar. A este baboso lo que le gusta es travestirse, nomás que no se da cuenta. Por eso te jode: se me hace que le gusta tu novio.
Mariana se ríe, pero creo que en el fondo no descarta la idea de que lo que Santiago necesita sea un güerote como el que se consiguió ella. En vez de eso, mi hermano decidió entrar al Seminario.
Lo estoy imaginando así, convertido en ángel plateado, cuando Mariana me susurra:
—Mírale los ojos, Laura. Es idéntico a Lola.
Y entonces pienso en los conejos, en que la culpa puede ser de los conejos. O de Lola. O nuestra (de Mariana, de la abuela, mía), de los conejos y de Lola.
Cuando éramos chicos, Mariana y yo torturábamos a Santiago diciéndole que Lola cazaba los conejos vivos y los mataba ella misma, en el patio. Lo que intentábamos era que se despegara de ella, pero nunca lo logramos. De todas formas esa parte era mentira: los conejos —la abuela los traía del mercado— ya estaban muertos. Pero lo que era verdad es que así, bien muertos, Lola los colgaba del barandal de la escalera. Pendían de las orejas y, con la menor ráfaga de aire, hacían movimientos circulares. Cuando volvíamos de la escuela, al abrir la puerta, nos recibían sus cadáveres danzantes. Mariana entraba corriendo, sin mirarlos y mentando madres. A mí me podía la gula: vaticinaban arroz. Pero a Santiago le daban miedo. Cada vez que los veía me clavaba las uñas, muy fuerte, en el antebrazo:
—Mírales los ojos, Lau. ¿Cómo sabemos si ya se acabaron de morir?
La abuela no paraba de hacer corajes:
—Lola, hija, ¿para qué los cuelgas ahí? Por eso Santi se despierta a los gritos y Mariana amenaza con volverse vegetariana.
Lola murmuraba entonces alguna incoherencia sobre la contemplación de la muerte. Yo no les tenía miedo a los conejos, pero a Lola sí. Se sentaba en el sillón del recibidor, frente a los conejos muertos, y se le saltaban las lágrimas. A veces, si nos descuidábamos, nos abrazaba a traición y ya que nos tenía bien apretados, empezaba a contarnos la vida de algún fraile. Un día, mientras me enseñaba una estampa, le dije que San Francisco de Asís tenía la misma cara de menso que mi hermano y me dio una cachetada. La abuela intentó justificarla:
—No se lo tengas en cuenta, Laura, tu mamá está enferma de tristeza. Mejor reza, reza mucho, para que se cure. La tristeza se cura.
Se lo tuve en cuenta y, además, me propuse no volver a rezar. Antes de eso ya la llamaba por su nombre de pila, pero después de aquel día no volví a dejar que Lola me tocara. No pareció importarle. Mariana llegó por su cuenta a una conclusión parecida:
—Algunas mamás leen cuentos. Hablan de enanos y princesas o explican lo que es un dragón. Ella sólo dice cosas de cruces y santos. Y llora. Todo el tiempo llora.
Decidimos que no nos quería y, por lo tanto, tampoco estábamos obligadas a quererla. Santiago, en cambio, estaba siempre con ella, fascinado con sus historias. Era un niño raro, un niño triste. Dormía con Lola, en su cuarto. Oía hablar de martirios y beatificaciones y le prometía que iba a ser bueno. No era una promesa casual: una y otra vez, Lola insistía en que los hombres eran malos, pero él tenía que ser bueno.
El día que por fin se fue tras el hombre malo por el que llevaba media vida penando, Lola no hizo aspavientos ni consideró pertinente despedirse. Ni siquiera de Santiago. Llegamos a casa y no estaba en su sillón del recibidor. Aunque no se llevó ni unos calzones de repuesto, la abuela supo que se había ido motu proprio porque sí faltaban su pasaporte y una estatuilla de San Antón. Santiago se encerró en el cuarto y sólo salió a tomar aire tres semanas después, con la trompa irreversiblemente torcida y el rosario de Lola colgando del cuello.
Después de eso desaparecieron los conejos, pero no las historias de santos: Santiago tomó la batuta y decidió convertirse en el epítome de la bondad. La abuela creyó en su devoción desde el principio porque empezó a acompañarla al grupo de oración, donde en menos de dos días de organizar colectas, se convirtió en la adoración de las beatas.
Mariana y yo nos doblábamos de risa cuando lo veíamos presidir las procesiones de Semana Santa. Se levantaba temprano y almidonaba él solito su disfraz de feligrés. Pero luego, durante la procesión, iba siempre muy serio y con el intestino retorcido de rabia. En este pueblo se conoce todo el mundo y cuando los otros niños veían a algún familiar entre la multitud, no faltaba el que rompía filas y se olvidaba de su rol de nazareno en el proceso de saludar a los transeúntes. Eso a mi hermano lo pudría. No por la falta de respeto a los santos, que en el fondo le tenían sin cuidado, sino por la ausencia de orden. Al final de cada procesión, en vez de ir con los demás a tomar helado, se encerraba en el cuarto de Lola y, como ella, lloraba. También es cierto que nadie lo invitaba a comer ni un cacahuate.
Sólo una vez escuché a la abuela regañarlo. Tendría unos doce años y había sacado del armario el vestido azul que Lola usaba para ir a misa. Dijo que quería ver a la Virgen, pero la abuela le metió una gritiza y le sugirió que rezara para quitarse esas mañas. Nos tiramos por lo menos seis tardes escuchándolo declamar el mea culpa.
Si dejamos de pasar tiempo con él fue porque, después de eso, se dedicó a hacer horas extra en la iglesia. Los domingos, tras asegurarse de que las flores estuvieran impecables, mi hermano se erigía en rey de los monaguillos, que lo odiaban tanto como estos a los que ahora fulmina con la mirada y a los que parece querer matar a palos.
—Mírale los ojos —me repite Mariana.
Por fin lo veo de veras entre tanto púrpura: solo, tan solo y tan chico como cuando me apretaba el antebrazo y preguntaba por los conejos muertos. Y no es ángel plateado, ni es Su Santidad, ni es devoto, ni le hace falta ningún güero. No le importan los santos, ni las procesiones, ni las beatas, ni siquiera los monaguillos insurrectos. Santiago, ahí, injertado en viejo cascarrabias, no es más que un niño raro, un niño triste. Y a mí me dan ganas de arrodillarme y rezar por primera vez desde la cachetada de Lola. Los ojos, es verdad, la clave está en los ojos. Pero no en los de mi hermano, esos ojos que pone de anciana frígida, sino en los de las estatuas que lo rodean. Vacíos y vidriosos, como si no se supiera si están a medio morirse.