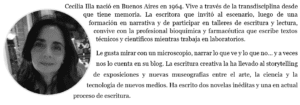Por: Cecilia Illa

Feather, foto Jorge Morse
Es una tarde de agosto cercana a Santa Rosa, el calor y la humedad crecen. Veo el efecto que les provoca. El mal humor es como estalactitas que se apilan con letras y voces sobre los que caminan hacia el museo. Yo me abro paso entre los fanáticos que hacen cola más de una hora. Un rompecabezas de fotos da la bienvenida, bien alineadas en la entrada obligada por la puerta principal. Un túnel de blancos y negros con pinceladas rosas inaugura el arte abstracto. El símbolo no es tan cruel como un cuerpo roto. Algunos sádicos hubieran preferido fotos más explícitas, pero para los masoquistas bastan.
Vine a ver qué pasa con el dolor cuando está afuera. La muestra son montañas de zapatos rojos, algunos rojos en su origen y otros pintados por la artista. Todos tienen la huella de las mujeres que los calzaron, algunos más usados que otros. La autora es una artista mexicana que pasea su arte doloroso por Buenos Aires. Ella bien podría ser una zapatera, a los ojos de muchos con escasa sensibilidad para el arte contemporáneo o hacia las mujeres muertas. Ella está en el centro de la muestra y recibe a los visitantes.
Busco perfiles más o menos delictivos, más o menos sospechosos, empeñada en hallar el dato que sea clave de condición criminal. Hay novios, tíos y profesores buenos de frente, dudosos de perfil y decididamente no recomendables vistos desde arriba. Voy haciéndome una idea de quién pudo haber sido responsable de un homicidio culposo o doloso. Si es cierto que los asesinos siempre vuelven a la escena del crimen para regodearse de su acto, acá se presenta una colección perfecta para ellos.
Bajaron del taxi dos fotógrafos, escuché que uno le decía al otro “me parece una payasada de mal gusto”. Se acercan palabras a gritos y otras planas sin inflexiones. Más lejos, junto a los árboles de la avenida, esas frases del tipo de las que se mastican con risas. Salgo afuera un rato, adentro hay mucha gente. Llegan taxis con choferes, hombres con barbas desprolijas, tipos que tiran piropos densos, baby faces lampiños y sujetos abandonados por descartadoras de hombres o por lo menos eso es lo que venden sus caras.
¿Esos zapatos son de las mujeres muertas?”, alguien que quiso sumar morbo dijo que sí, explicó que los familiares de las víctimas se los mandan, que si no son rojos, la artista los pinta y pasan a formar parte de la estadística. “¡Qué necesidad de mostrar la violencia de esta manera!”. “¿Estarían solas cuando las atacaron?”, “¿a qué tipo de mujer le puede pasar algo así?”, “hay algunas que no saben defenderse”. Escalan las palabras armadas en oraciones que no quiero escuchar y les cambio el orden: “¿mostrar la violencia?”, “defenderse de otras mujeres también es necesario”, “sola no pudo”, “estaban sin zapatos”, “todas están muertas”… Las letras se mueven de lugar y tengo voces amigas y enemigas en la mezcla, ya no sé qué pienso. Nunca me interesaron los museos y menos las instalaciones de arte contemporáneo. Supongo que me convertí en una seguidora de tendencias como tantos.
Estoy cerca del fotógrafo otra vez, me gusta su cara de frente y de perfil, de espaldas también parece confiable. Le comenta a su compañero: “fotos para la tapa y la nota, ¿cuántas necesitamos?” Veo un stiletto rojo, con taco chupete y tira que prende atrás con la figura de Minnie pintada en la plantilla y cuero rojo original. Y me falta el aire, unas manos me aprietan y levantan desde atrás, mis tobillos se estiran y puedo con esfuerzo mirarme los pies: estoy sin stilettos y no tengo ninguna mano en el cuello. Fue solo una sensación, mis manos están heladas y tengo miedo.
Al fotógrafo de cara amable le gustó el mismo zapato que a mí y le está sacando varias fotos. El talón de la mujer que lo usaba se apoyó seguramente en la Minnie, que también se debe haber sentido asfixiada y aplastada en sus dos dimensiones. Me siento vacía entre tanta gente. No recuerdo cuándo comí por última vez, ¿podría desmayarme de hambre? La figura de Minnie captó su atención, con suerte aparecerá en la revista, en la tapa o en la nota central. Una señora mayor, con una cara de abuela, mira a la artista con desagrado y dice “las mujeres muertas venden cada vez más, como la anorexia, la dieta del melón y las minifaldas”
Estoy parada junto a la artista, en el centro de la escena. Ella hace esto por su hermana asesinada, lo dijo en el discurso inaugural. Observo caras y cuerpos, familias enteras que han llegado a la muestra y miran en silencio. Quisiera que hablen, que cuenten, que griten…
Sé que dijeron que esa mañana, yo había subido al colectivo a la hora de siempre, que es después de alisar, doblar y planchar toda la ropa, luego ordenada en pilas con perfume exagerado en el límite del asco. Casi como la Ana de Lispector, Ana y el tranvía ¿O se llamaba Amor el cuento? Ella con su bolso de red con verduras sobre las rodillas, yo con mi carterón con los cuadernos que me cruzaba el pecho.
Sé que también dijeron que la hora peligrosa de la tarde se acercaba. Con el vómito grávido mientras pasaba por el Jardín Botánico, con el calor agobiante idéntico al carioca. El olor a podredumbre de Clarice se mezclaba con el de la panadería de la esquina. La levadura del fermento crecía reproduciéndose asexuada, una camada tras otra.
Dicen que había mucho verde por todos lados, del natural y del artificial. Sin los hombres ciegos de Clarice que comieran chicles. Miraba atenta a algún otro personaje. Los chicos mocosos esperan en su casa, pero todavía no, esperaban a la Ana del libro.
Dicen que era la hora en que conviene estar entretenida, así lo había dicho Clarice, la mamá de Clarice y la mamá de todas las mamás.
Dicen que me senté en el primer asiento sola con la máquina metálica de boletos. Vi por la ventanilla al muchacho parado muy derecho, primero en la fila, en la parada del 59. Lo conocía mucho pero no me acordaba del nombre.
Dicen que hacía mucho calor, sacudí la cabeza que me pesaba de sopor y vapor. El conductor frenó y aulló a los pasajeros que estaban parados: señores por favor córranse hacia el interior del colectivo… y que algunos señores se acercaron por detrás de las señoras. Añoré el tranvía.
Dicen que el miedo transpiraba los espejos, que todas imaginaron el subte, el avión que nunca habían tomado, más ascensores herméticos, las cabinas de los teléfonos con náuseas, los baños asfixiantes de aquel bar.
Dicen que se acuerdan que un día como hoy, se conocieron y se juraron amor eterno.
Dicen que pensó que lo iba a extrañar, y a sus pañuelos y sus dos sábanas blancas, que por eso volvía en el 59 cada día. ¿El tranvía pasaba junto al colectivo?
Digo que una noche escapé y perdí un zapato entre los adoquines de la calle. El otro quedó en nuestra casa, para siempre sin pareja. Cuando él me alcanzó, me arrastró hasta su auto. Abrió el baúl y me golpeó la cabeza con un mosaico. Estábamos ilusionados con la casa que compramos para refaccionar. El mosaico con la pintura de la flor quedó ensangrentado y con pegote de restos de pelo y piel. Manejó por varios kilómetros. Me tiró en la zanja donde estuve por muchas horas. Pasaron seis meses de eso y ahora estoy acá en el museo.
Digo que quisiera que esté preso el que me lo hizo, pero nadie lo vio, ellos no saben quién fue. Y no me quieren escuchar. Ahora extraño a Minnie, es la marca de mis zapatos, uno más en este velatorio colectivo.
No es tiempo de llorar, anuncian lluvia recién a la noche a pesar de lo gris oscuro que está el cielo. Lo único que quiero es dormir en paz pero tengo trabajo que hacer.