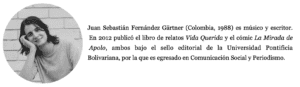Juan Sebastián Fernández Gärtner

Sol, viento, Medellín de panorama y varias rondas de cerveza. Fede, Juliana y yo nos reunimos para despedir el año, tomando al aire libre. A ella la habíamos conocido hacía unos meses y nos hermanó la intención de crear algo en conjunto. Nos interesaba su trabajo fotográfico y nosotros, como músicos, empezábamos a sentir la necesidad de aliarnos con artistas de otras áreas. A nuestro parecer, debían ser tan experimentales y auténticos como también nos exigíamos ser. Mezclamos diferentes licores y decidimos caminar hasta el Parque del Poblado. Allí, nos encontramos con otras amistades y nos pintamos los dientes bogando vino de caja. Brindamos con vasitos de plástico en los cuales se mezclaban residuos de aguardiente, ron y un tequila no tan malo.
–No nos vayamos a gastar lo del trago en comida–acordamos.
La noche naranja, los billetes arrugados y húmedos, las botellas que pagamos completando con monedas de doscientos pesos. Todo, lo vivimos con alegre somnolencia, gastando horas que no habríamos sido capaces de soportar en casa y estimulados por las celebraciones y las luces navideñas de un diciembre en que nos atrevimos a no sentirnos viejos.
–Bueno, Juan. ¿Vamos yendo o qué?–me sugirió Fede en algún momento.
Ni Juli ni yo entendíamos por qué. Él continuó:
–Es que ya llevamos doce horas tomando.
Ya iban a ser las 4 de la mañana.
*
Desde la sala, al escucharme salir del cuarto, Fede me dio la triste noticia:
–¿Supiste que se murió Lemmy?
–¿Sí?… ah, ¡qué pesar!–me limité a decir porque el malestar, en ese instante, era más intenso que la lástima. Y eso que me enfrentaba a la pérdida del legendario líder de Mötörhead, persona muy valiosa y determinante para mí y para tantos otros.
Su muerte, sumada a la de Scott Weiland, con tan solo quince días de diferencia, hicieron que este fuera un diciembre triste para el rock n’ roll. Toda la tarde posterior la consagré a leer noticias y a ver conciertos. Como si no fuera suficiente hastío el que se experimenta luego de una noche derrochada en licor y blablablá, sin prestarle atención a la sed, a la taquicardia y al dolor de cabeza, me dispuse a revisar convocatorias y becas en Twitter. Así fue como me enteré. Quise avisarle de inmediato:
–Fede. Te envié al Facebook una convocatoria que vi en Twitter–le dije interrumpiendo su necesitada siesta.
–¿Sí?
–Es de una galería extranjera. Es para pintores y retratistas.
–Ahora la veo–me respondió adormilado.
*
–Federiquito desde niño tenía esa destreza. ¿Vos te acordás de esa vez que dibujó la secuencia completa de cuando Antanas Mockus se bajó los pantalones y mostró la nalga allá en la Nacional?–le pregunta mi mamá a mi papá.
–Sí. Tendría tres añitos cuando dibujó en la columna de una pared, a una India Catalina que su abuelita tenía expuesta en la sala–recuerda mi papá.
Según mi mamá, Fede siempre ha tenido una fascinación por la figura humana. En las hojas de la parte de atrás de los cuadernos y libros escolares, dibujaba senos, espaldas, manos, pies y detalles de rostros.
–Además, pinta emociones, expresiones, sensaciones; él es capaz de captar esa impronta… esa parte que hace única a una persona. Y eso que nunca estuvo en clases–concluye mi mamá.
Fede, hoy de 33 años, cuatro años mayor que yo, siempre intentó transmitirme su talento y su capacidad de reproducir en una hoja de papel bond, en el borde de un directorio o en la piel misma a punta de marcador, formas y volúmenes de una manera realista. Su espacio para pintar jamás fue el escritorio de nuestro cuarto: optaba por el comedor, por hacerlo delante de todos sin dejar de pedirnos el favor de que no nos paráramos atrás, a respirarle en la nuca o a preguntarle:
–¿Y eso qué es?
Rocío, una empleada que nos ha servido toda la vida, confiesa haberse quedado maravillada, más de una vez con los dibujos que se encuentran en las hojas de un desorden que prefiere arrumar para no ir a botar nada.
–¡Deja tantos lapicitos, tantas hojas, sacapuntas, borradores y pinceles, que uno no sabe dónde ponérselos!
Con Franco y Pipe, nuestros primos mayores más cercanos, hijos de mi tía Judy y mi tío Fercho, solíamos sentarnos a dibujar y a calcar imágenes de héroes y villanos. Al frente nuestro, ubicábamos pósters, revistas, historietas y álbumes de Disney, y luego, cada uno iba escogiendo qué hacer. El ánimo competitivo de la niñez era aplacado por el talento evidente y abrumador de Fede, pero siempre pudimos lograr que nuestras ilustraciones quedaran mejor. Eso gracias a las sugerencias que él nos daba. Quizá así comprendí, desde esa edad, que el talento y el genio son más valiosos si, en vez de intimidar, unen.
*
La National Portrait Gallery, con sede en Londres, convocaba a pintores de todo el mundo a enviar sus mejores pinturas. La condición es que debían ser retratos. La fecha de cierre era el 31 de enero. A mi hermano le sonó. Consideró que tenía buen tiempo. Su método de creación es similar al de artistas como Norman Rockwell. Consiste en tomar una foto que servirá de modelo para la posterior realización de la pintura.
Los primeros diez días del año los pasamos yendo y viniendo, de carretera en carretera. Durante cada periplo, todos le dábamos ideas a Fede:
–¡Mirá que morenita tan bonita! Esta te sirve, ¿no?–recuerdo haberle dicho en un bus que iba de Cali a Popayán.
A nuestro regreso, nos encontramos con otra triste noticia:
“Muere David Bowie a los 69 años”.
Ese domingo, gris y tedioso, cliché propio de inicios de enero, Fede se sentó en la mesa del comedor y empezó a revisar las fotos. Pronto comprobó que habíamos llenado la cámara con rostros de desconocidos lugareños sin captar en alguno de ellos suficiente emoción o drama como para que fuera retratado. Ninguna fotografía contenía una mirada hipnótica o un paisaje visual. Eran caras y nada más.
Haciéndole frente a la frustración y a la urgencia, se planteó unos límites dentro de qué decidir y crear. Según me explicó, resolvió que iba a pintar sobre madera en vez de lienzo porque las características de aquella le gustaban más que las de este otro material. Sí, la textura del lienzo se entromete y termina narrando; la de la madera, si bien condiciona, permite más detalles y la conservación de los mismos.
Las opciones y el tiempo se empezaban a agotar. Las mujeres a las que Fede les solicitó dejarse pintar, se mostraban ceremoniosas y desconfiadas. Le dejaron de contestar y fueron problemáticas.
–Todas son unas bobas picadas–nos quejábamos.
Nuestros amigos quedaban tiernamente feos y despreciables. La nonagenaria Enna Gärtner, al contrario, se veía demasiado apacible, doméstica y elegante. Y las salidas en busca de un emocionante rostro desconocido y un escenario, terminaban en cansadas borracheras que me dejaron con un solo desteñido y aterciopelado billete de mil dentro de la billetera. Por lo tanto, faltando menos de una semana para que se cumpliera el plazo, mientras nos abríamos a un duro fenómeno del Niño, no había ni siquiera algo esbozado.
El último recurso fue Miguelito.
*
Miguel Ángel, un bebé de cuatro meses de edad, segundo hijo del matrimonio conformado por Camilo y mi prima Lida, tenía cáncer de riñón. Una hebrita de sangre en el pañal fue lo que los alarmó y en un par de horas este era el resultado:
–Que lo que el bebé tiene es un tumor de “uail”–les oía decir a unos.
–¿Y qué es “uail”?–les preguntábamos otros.
–Que una bola de agua en el riñón o algo así–intentaban responder.
Yo tenía quince años y hasta ese momento, para mí, el cáncer era solo una posibilidad, casi un sinónimo de la vejez. Que un recién nacido tuviera un tumor enorme dentro de ese pálido cuerpecito de venas azules y dentro del cual se podía adivinar el paso de la sangre, fue algo que me estremeció de tristeza. Fueron, en total, trece quimioterapias, cincuenta y pico sesiones de radioterapia, cinco años yendo cada tres meses a controles al hospital, demasiadas cuarentenas porque al niño no le podía dar ni una gripa. Yo lo vi crecer desde cierta distancia.
En las conversaciones que hemos tenido, se muestra orgulloso de ser hincha del Deportivo Independiente Medellín y he notado que su carácter silencioso corresponde más a un ánimo sosegado, casi contemplativo, que a un carácter tímido o retraído. El mediodía en que Fede le preguntó si se iba a dejar pintar, sin emoción particular, él aceptó.
–Hágale, baje–le dijo.
Su familia vive también en la Loma del Indio, y en su Unidad, como en la nuestra, hay muchos jardines y una piscina en permanente mantenimiento. Fue allí donde, con un sol picante y pesado encima, Miguelito, sin poses ni extravagancias, fue retratado. Lucía una camiseta roja, no llevaba ningún collar y tanta luz le hizo fruncir el ceño. Fede quiso que se apoyara sobre un muro especialmente agrietado y roído, pero este, de lo caliente, quemaba.
Fueron seis fotos y escoger una no fue difícil.
Mi tía Ruth solía decir que Migue se parecía mucho a la abuelita Filomena.
Nicolás Alexiades, un sofisticado amigo nuestro amante del arte, luego diría que el halo de tristeza y la angustia presentes en la mirada inocente del niño, era lo que más le conmovía de esta pintura.Y por ese gesto fue que Fede la escogió.
*
No había tiempo. Debía ser esa misma tarde. Estábamos a una semana para que se acabara el plazo. Sobre una madera, trazó un boceto con lápiz e incluyó además de la figura humana de Miguelito, las grietas y los fallos del muro caliente de atrás.
–Lo que más me gustó fue que la camiseta que tenía era roja, muy roja, y también que los ojos no se le veían, o sea, la sombra no dejaba que se le definieran–decía.
El proceso duró cuatro días. Desde la mañana, lo veía enroscado en la mesa del comedor, llenando el ambiente de olor a trementina. Mañana, tarde y noche, en esta actividad, apenas levantándose para bañarse y llamar a su novia, e incluso, recibiendo su desayuno, almuerzo, y comida en ese mismo puesto.
–¿Cómo me va quedando?–nos preguntaba.
Mis papás y yo, acostumbrados a su nivel, respondíamos:
–Muy bonito.
Pero Rocío, la empleada de siempre, sonriendo apoyada en el palo del trapero que sostenía erguido, sí era más expresiva y agradecida:
–¡Ay Fede, usted es un maestro!
En cuatro días, el retrato quedó listo. Contenía drama, un momento, una historia silente. El muro hacía pensar en los niños muertos de Siria, en la guerra, en todas las generaciones perdidas de infantes. La obra fue titulada “Fenómeno del Niño: Evaporarse”.
–¿Y por qué evaporarse?–le pregunté.
–Por una canción de Rodrigo Amarante que tengo pegada–me respondió.
En efecto, este cuadro, bañado en luz, en juventud, en vivos colores, transmitía todo menos optimismo, entusiasmo, vivacidad. Era un cuadro que contenía un misterio, la lucha contra el arduo día a día, un rigor, un dolor, un desvanecimiento. Juli, nuestra amiga, se ofreció a tomarle la foto que Fede debía enviar. Lo hicimos el domingo siguiente en su taller y allí, ya menos agitados, celebramos con cerveza y Rolling Stones. El “evaporarse” me hacía pensar y parecía advertirnos algo.
*
Fede es profesor del módulo de Ilustrativa en la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana. A sus estudiantes les intenta transmitir esa libertad creativa y técnica con la que él desarrolló su talento. Algunos sufren ante tanta libertad:
–Vienen y me preguntan: “Profe, ¿cómo así que dibujemos lo que queramos?”… es como si solo sirvieran para obedecer–se lamenta.
Allí, donde también estudió, aprendió a valorar el efectismo. Asimiló que el realismo y el hiperrealismo son un recurso más que un estilo, y que deben estar en sintonía con una intención tan potente como pura, tan natural como segura.
–La fuerza del aburrido que cuando habla, habla aburrido–me explica.
Él jamás quiso ser llamado artista tanto como ser capaz de expresarse por medio de la pintura, dominando los materiales, dándole su toque personal. Ya no cree que el mérito de una obra conste en el alto nivel de realismo, ni en lo mucho que se le haya trabajado. Admite medir el valor de una pieza por lo que le logre transmitir.
Aun así, a pesar de casi 30 años dedicados a explorar las diferentes ramas del dibujo, la ilustración y el arte plástico, sus exposiciones solo solían ser frecuentadas por alumnos, compañeros de trabajo, seres de la noche, antiguos romances y familiares. Todos admirábamos sus obras pero ninguno podría pagar un precio justo por alguna de ellas. Sin respaldo de una galería, era considerado como un profesor aficionado a la pintura y no como un pintor que tiene que trabajar en algo para poder subsistir. Por eso, toda la carrera para lograr enviar una muestra de su obra a Londres:
–Yo lo envié a la mano de Dios. Igual, nunca he estado de acuerdo con la manera como los premios clasifican. Eso me parece muy loco. Que uno tenga que acceder a ellos para tener credibilidad. Y un premio no tiene por qué decir nada–manifiesta.
*
El sol de los siguientes días, tan fuerte que manchó las paredes, contrastaba con los repentinos y bullosos aguaceros. Al lado del comedor, en un mueble oscuro, junto a la pajarera de las loritas y acompañada de otros dibujos, la pintura, ese pedazo de madera, retrato de una mirada y un muro, quedó ojiabierta. Nuestra cotidianidad le pasaba al frente. De noche, entre floreros de cristal vacíos, vasos, cargadores y libretas, era un bulto más. Entonces, tal y como su nombre nos lo advertía, a mediados de febrero, el tío Fercho fue hospitalizado. La tensión nos destemplaba. Los resultados eran malos, malos. Tantas veces mi tío había logrado superar batallas hospitalarias, que conservamos la fe y el optimismo tal vez más basados en la costumbre que en un juicio sensato. Las opciones se fueron agotando hasta que lo llamado imposible, sucedió: Fernando Prado Bravo, guitarrista y compositor, tío mío y de Fede, esposo de Judy y padre de Pipe, Franco, Lida, Tata y Santi, tardó otros cuatro días en evaporarse.
Las honras fúnebres las crucé adormilado y distraído.
Durante las siguientes semanas, familiares y amigos visitaron a mi tía. Ella nos pidió que la acompañáramos y no la dejáramos sola. Fue entonces cuando la pintura de Fede nos sirvió para no naufragar en incómodos silencios largos. Mis primos la vieron, los visitantes también; si el tema se agotaba, si parecíamos precipitarnos por un vacío de silencio, yo brincaba, sin espera, sacándome del bolsillo el celular para encontrar la imagen y decir “Mirá: esto lo pintó mi hermano”. Y la reacción era siempre distinta y semejante: hubo quien rio y María, la esposa de Franco, lloró:
–¡Ay no, es que quedó igualitico!–se justificaba.
Muchas veces el cuadro y yo nos quedábamos mirando. Mientras desayunaba, durante el almuerzo, cuando leía por ahí cerca. Frente a frente. No sé cuándo dejé de verlo pero sí recuerdo cuando me lo volví a encontrar, arrumado en una esquina, boca arriba y con la huella fresca de un pocillo estampada en toda la mitad. Rocío, la empleada de toda la vida, consideró que la pintura también podría ser usada de mesita.
*
A la bandeja de entrada de Fede no había llegado ningún mail. Los plazos se iban venciendo y ya no quedaban esperanzas. La vida siguió. Fede daba clases, componíamos canciones y acompañábamos a nuestros primos en el duelo. Él, ni muy frustrado ni muy satisfecho. Simplemente, enfocado en la rutina, en la bruma de la cotidianidad. Entonces una sugerencia y una sorpresa: al revisar el correo spam, se encontró con muchos mensajes de Clementine, una de las exhibition manager de la National Portrait Gallery. “Fenómeno del Niño: Evaporarse” había sido seleccionada. No quedó ni de primero, ni de segundo, ni de tercer puesto, pero hacía parte de la colección itinerante que sería exhibida en diferentes museos en todo el Reino Unido. Para ser parte, debía enviarse el cuadro, no una foto, y la fecha límite era el 17 de marzo, y ya era 14.
El envío resultaba costosísimo y demorado. Las autoridades anteponían todo tipo de problemas. Por los seguros de aduana, por el peso, porque era madera de pino y esta era una especie que debía ser registrada previamente y que exigía además un papel de inmunización.
Ante los obstáculos, Fede prefirió seguir actuando como venía haciéndolo hasta este momento:
– A la mano de Dios. Básico.
Le pidió prestado a nuestra mamá quinientos mil pesos, limpió las marcas de pocillo, la suciedad y el polvo que se habían ido acumulando en la superficie. Envió el cuadro en vuelo directo costeando lo menos posible, de una manera arriesgada y precaria. No pagó seguros, y hacerlo así, fue exponerse a que la obra llegara rota, estropeada, manchada, o a que no llegara. El retrato, para evitar que pesara más, iba empacado sin marco y su única protección fue una bendición de aire que Fede le trazó encima.
Los días pasaron y el ánimo se tornó grave. A mi hermano le costaba dar clases, en los ensayos éramos dispersos, y nos sentíamos expuestos a la frustración. Ahora dependíamos de la sutileza de alguna autoridad aeroportuaria, de un bodeguero inglés. La empresa de envío ofrecía la oportunidad de seguir el trayecto registrándose con un código en el sitio web. Así, actualizando muchas veces la página, revisando primero el estado del vuelo y luego, las condiciones de la entrega, en un par de días Fede leyó el mensaje que confirmaba que su paquete había sido entregado de manera exitosa. Esperó.
– Como a los dos minutos, ahí mismo, el mensaje de Clementine. Que ya lo había recibido. Que había llegado bien.
La pintura, el cuadro, la obra jamás volverían a estar ni en nuestra casa ni en nuestras manos.
*
Todas las amistades presentes en Inglaterra, se acercaron a la obra y se tomaron una foto. Jairo, amigo nuestro, tatuador establecido en Londres desde hace nueve años, agregó a su selfie un audio:
–Hey, Fede. Qué cuadro más colino.
El retrato estuvo en varios museos del Reino. Fue expuesto en lugares que Fede y yo siempre hemos soñado visitar y en otros cuyos nombres ni sabíamos pronunciar. A veces, al despertar, un día cualquiera, o después de una fiesta, íbamos al comedor y era como si todavía estuviera ahí. Pero no. Ese cuadro estaba más allá de las montañas y parecía estar halando a todos los demás dibujos consigo. Las obras de Fede empezaron a ser requeridas. Hasta un boceto en lápiz querían comprárselo. La galería La Oficina, dirigida en aquel entonces por el selectivo curador Alberto Sierra, le abrió sus custodiadas puertas pesadas. Lo unieron a un ecosistema de jóvenes creadores, de artistas revelación, de cocteles en salones amplios y techos altos. Sí, ya Fede era reconocido como un artista y “Fenómeno del Niño: Evaporarse” como una obra preciosa por la cual, meses después, Stephen Barry, coleccionista inglés, pagaría 2.500 libras esterlinas:
–Y a mí que no me gusta casi pintar retratos–dice Fede.
–¿No?
–No. Eso no es lo que busco. Yo prefiero pintar otras cosas.