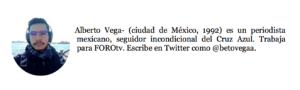I. Miedo
Nací y crecí en la ciudad de México. O sea: nací y crecí con sismos. Desde nuestros primeros pasos, los capitalinos aprendemos la letanía del “No corro, no grito, no empujo”, ya sea en simulacros anunciados que pocos toman en serio, o en esporádicos temblores de magnitudes para las que ya estamos curtidos.
Durante 25 años no les temí. Ese martes sentí mucho miedo.
Lo último que hice antes de que temblara el 19 de septiembre fue bajar la mirada de la pantalla de la computadora a la del celular. Iba a responder un mensaje que llegó a las 13:09 cuando sentí el primer jalón, que según los reportes se registró a las 13:14. Ahora todos cuentan que primero se sintieron como tres brincos, antes de que la tierra de moviera a los lados. Yo no lo recuerdo.
Mi primer pensamiento fue no salir del edificio. Gasté muchos segundos debatiendo mentalmente: ¿Es necesario? ¿Ya pasó? ¿Está muy fuerte? Claro que era necesario. No, no pasaba. En efecto: estaba bien pinche fuerte.
Cierro los ojos y recuerdo con miedo la siguiente secuencia: Levántate, camina, abre la puerta de cristal, recorre un pasillo largo sin perder el equilibrio, no te detengas aunque caigan pedazos del techo y choques contra las paredes, gira a la derecha, no pierdas de vista las otras puertas de cristal que se mueven de un lado a otro, dile a Ana que no vaya hacia esas puertas, camina con ella despacio, no choques con la multitud que baja las escaleras, cubre tu cabeza porque caen más pedazos del techo, baja la mirada para cuidar tus pasos, ahora mira la puerta de salida, apresura el paso hacia la calle, respira.
II. Impotencia
Apenas veinticuatro horas después del temblor, unos amigos y yo viajamos a la zona del epicentro del sismo, cerca del límite entre los estados de Morelos y Puebla. ¿Por qué recorrimos trescientos kilómetros si también la capital necesitaba ayuda? Porque entonces pocos llegaban a donde más se necesitaba. Llegamos a Jojutla cargados de víveres para donar y volvimos con un hueco en el estómago.
El palacio municipal tenía en lo más alto un reloj con campanas. Todo se vino abajo sobre la plaza. Dentro del edificio también cayó una pared de pura piedra.
Esa misma calle, una de las principales del centro del pueblo, estaba cubierta de escombros. Un hotel de dos pisos perdió la planta alta; las paredes y el techo cayeron a la calle, aplastando vehículos y postes.
En Jojutla siempre hace un calor seco y el sol quema al contacto, pero ahora también olía a tierra y fierros doblados. El polvo de los escombros seguía levantado, se pegaba a los poros, irritaba la piel.
Caminar por Jojutla fue descubrir, con impotencia, la destrucción en cada calle y a cada paso. ¿La taquería del centro? Destruida. ¿La escuela? Destruida. ¿Aquella casa? Destruida. ¿Esa barda? Destruida.
¿Cómo puede desmoronarse así de rápido, en tres minutos, toda una vida?
III. Alegría
Seguimos en Jojutla, porque allí entre los escombros también hay ayuda y se entrega de mano en mano.
“¿Quiere una torta, joven?”, me ofrece una señora que reparte ayuda en bicicleta por las calles del pueblo. Más adelante pasa un señor que empuja un carrito de supermercado: “¿No quieres una agüita?”.
En la plaza del centro hay señoras que regalan tacos acorazados para todo el que se acerque a pedirlo. “Ándale, cómete aunque sea uno”, me dice una, como si fuera mi abuela con sus guisos. La solidaridad, a veces, es una mujer en bici, una tortilla caliente.
Para levantar escombros, rescatar y curar gente, limpiar, cargar y descargar camiones con ayuda; en suma, para no rendirse, se necesita energía.
Y muchos huevos.
IV. Coraje
Somos necios y volvimos a salir de la ciudad con un camión cargado de víveres, herramientas, medicina, material de construcción, ropa, colchonetas y varios litros de agua. Lo difícil no era llenar el camión, sino hacer la entrega.
Tepexco, Puebla, está a dos horas y media de la capital y es una comunidad de poco más de siete mil habitantes con un calor húmedo y árboles que tiran guayabas al suelo, adonde también cayó la única antena de red telefónica.
Las imágenes eran similares a las de Jojutla. Acá se derrumbaron partes de un edificio de gobierno, de la escuela del pueblo, y la cúpula y torre de una iglesia de trescientos años de antigüedad. Muchas casas también quedaron dañadas, pero la gente no las quiere desocupar.
Llegamos al pueblo con un contacto de Protección Civil: David Alberto Aguilar, alias “el Chilango”, un flaco moreno que desde el primer minuto trató de convencernos de que lo mejor era dejar las toneladas de ayuda en sus manos.
“El Chilango” nos pasó a la oficina de la comisaría, donde nos explicaron que en el centro de acopio del centro del pueblo la gente se había peleado por los víveres. O hay favoritismos o las mismas familias se forman varias veces para acaparar la comida. En cualquier caso, la ayuda no llega para todos.
Desde antes de salir de la ciudad, varias personas me repitieron la misma pregunta: ¿Cómo puedo estar seguro de que las cosas van a llegar a quienes lo necesita? La verdad: no se puede saber, es un volado. La única manera de tratar de verificarlo es llegar hasta el fondo, hasta los pueblos y rancherías más alejadas.
Desafortunadamente, aún en la tragedia, reina la desorganización. En ese México rural no hay Estado. De la ciudad pueden salir toneladas y toneladas de ayuda, pero falta que se pueda organizar para que sirva en las comunidades alejadas. Y eso, claro, es responsabilidad de las autoridades.
Dejamos la donación con “el Chilango” literalmente en su casa, para que lo pudiera distribuir. Confiamos en su palabra, en que él es la autoridad local (ja). Desde entonces nos ha mandado algunas fotos por WhatsApp como comprobante, pero no tenemos otra forma de asegurar que realmente llegó la ayuda. Pensarlo me llena de coraje.
V. Calma
Doce días después del sismo, volé sobre la ciudad de México. Recién caía la noche y brillaban sus foquitos interminables. Finalmente volví a mirar con calma la ciudad que amo.
Me siguen poniendo nervioso los ruidos estruendosos si estoy dentro de un edificio. Temo que se vuelva a activar la alerta sísmica. Sufrí varios mareos las primeras veces que regresé al edificio donde viví el temblor. No quiero que vuelva a moverse la tierra.
Pero también agradezco los amigos que me dejaron estas dos semanas; las llamadas, las canciones de José José, las palabras de aliento, las tortas como las del Chavo, las horas de carretera, la bondad de preocuparse por el prójimo, los agradecimientos sinceros, los abrazos fuertes.
Me pidieron que escribiera sobre lo que viví; traté de contar lo que sentí.