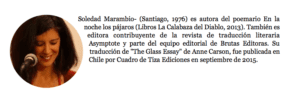Primero
Mi hermana y yo estamos con un grupo de niños. Todos sentados, ordenaditos, con nuestros jumpers azules y camisas blancas. Nosotras, con las trenzas tirantes que nos rasgan aún más los ojos. La cámara pasea sobre nuestras caras ansiosas. ¿Qué quieren ser cuando grandes?, nos preguntan. “Mamá”, contesta mi hermana. “Escritora”, digo yo.
En casa cada una hace lo suyo. Ella juega a ser astronauta, detective, desenterradora de momias. Yo escribo, escribo y leo. También a veces juego a que soy un fantasma, una sirena, una niña que puede montar un león.
Antes
Mi papá nos lee poesía antes de dormir. A veces es Margarita está linda la mar, aunque prefiere a la Gabriela Mistral, la Alfonsina Storni, la Juana de Ibarborou. Me gustan los poemas que lee, me gustan también como suenan los nombres de las poetas enredándose en nuestras lenguas nocturnas. Me gusta dormirme antes de que él termine de leer.
Después
Después vino crecer. Y también vino estudiar, hacer las tareas, obedecer y desobedecer.
La lectura estuvo siempre, la escritura, a veces. Como actividad secreta, como pacto con la niña que enredaba la lengua en ciertos nombres. Hubo algunos cuentos, algunos poemas, casi perdidos, mayormente malos, escritos durante la universidad, durante los años de periodismo, de escritura como escupitajo, como pan de cada día. Años de rapidez, fórmula, deadline, de aburrimiento mortal.
Entonces
Sin pensarlo, comencé la búsqueda. Vine a Nueva York detrás de mi hermana la detective, la astronauta, la bailarina. Alguien, en alguna fiesta, me habló del MFA. Unos meses después llegué a las salas de NYU aún periodista, amnésica, queriendo escribir no-ficción. Y aquí empecé a recordar. Como si me despertara de un sueño profundo, como si por fin pudiera guardar el pesado abrigo de invierno. No fue de un día para otro. Fue llegando con las tardes, con la voz lenta de Sergio Chejfec, con las lecturas que nos daba: los Orinocos de Barreto, las definiciones de Roffé, los higos maduros que llenaban los bolsillos de Benjamin. Fue llegando también con Sylvia Molloy y sus escrituras del yo, con su forma de hacernos mirarnos, de buscarnos en la página. Mi poemario que acaba de ser publicado en Chile y la novela que aún termino comienzan con textos que escribí para su clase, después de escucharla, después de escucharnos a todos hablando en torno a ella.
Porque todos íbamos a ser escritores. La mayoría no lo éramos todavía. Estaban Federico Falco, Susana Barragues, que ya escribían, publicaban, que nos dejaban suspendidos en los salones cuando leían algo propio. Nosotros explorábamos, tanteábamos, comentábamos, escritura y error.
En esos intentos, la no-ficción se me fue volviendo ajena, impostada. La ficción, lo que más leo, parecía habitar otra tierra distinta a la mía. Así llegué a un taller de poesía con Lila Zemborain. Los primeros balbuceos fueron torpes, miedosos, tanteos de cubrecamas y frazadas viejas, de noches antiguas, de escuchar esos poemas una y otra vez imaginando una playa de agua fría. Siempre la misma playa.
Torpe y todo decidí quedarme ahí. Seguir tomando talleres de poesía, atreverme a leerla en inglés, atreverme a escribirla, a hacerla mía, a montar un león. Con Lila aprendí a limpiar los sonidos, la línea. En sus talleres aprendí también que poesía puede ser tanto. Además estuvieron las clases con Antonio Muñoz Molina. Las lecturas, otra vez: Flannery O’Connor, Cheever, las recomendaciones de poesía.
Nuestras voces se fueron centrando. Comencé a encontrar mi escritura. Mi forma de leer también creció. Entre esos pequeños afinamientos entre escritura y lectura coincidí con Lina Meruane, que entonces llevaba el taller de tesis de la maestría. Allí nos conocimos. Allí se encontraron nuestras formas de leer, lo que llevó a Lina a invitarme a trabajar con ella en Brutas Editoras. Un proyecto hermoso, difícil, en el que además de aprender el oficio de la edición seguí aprendiendo a escribir…. Porque, ¿se termina en algún momento la escritura como aprendizaje? Ahora veo que los libros avanzan, se suman, y todavía me da vergüenza nombrarme escritora. Ni siquiera sé si es vergüenza la palabra adecuada, es algo más esquivo. Tal vez es esa idea de que una poeta, una escritora, es una persona que escribe textos que se le leen a alguien en la noche, antes de dormir.
Imagen: Juan José Richards