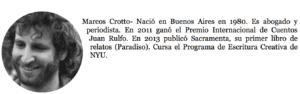¡Frená acá, culeao!, piensa. ¡No frenés, guerrero!, le pide Romi, desnuda y arqueada sobre el banco de una capilla. ¡Frená acá culeao!, dice y abre los ojos y respira hondo. Pero ni bien mueve la mano en un movimiento lento para que su índice y el pulgar arrastren la piel hacia abajo, reaparece Romi, ahora con la calcita roja con la que carga GNC. ¡Frená acá, culeao!, entrelaza las manos y cierra los ojos. Ahí se queda, en el inodoro, con el jogging por los tobillos, quieto. No hay que acabar. Entonces, con la energía acumulada correrá todo el partido, tendrá la fuerza de un guerrero árabe. Romi le había contado de esos guerreros, los dos sentados en Plaza Francia. Sos un potro, le dice Romi. Te voy a dejar en bolas, contesta él y piensa de nuevo en la capilla de Los Reartes donde su mamá daba catequesis y ayudaba al cura Hernán cuando una vez por mes se aparecía a dar misa y él hacía de monaguillo. Mamá lo peinaba con agua, le ponía jean, camisa y zapatos negros. Romi también iba a la misa, recuerda. Iba con sus trenzas, y una vez llevaron juntos las ofrendas. Ya le saca de nuevo la ropa en la capilla vacía y fresca que huele a bosta de murciélago y de lauchas, ya la toca, ¡pero frená acá, culeao!, ¡acordate del partido con Colombia, culeao! Abre los ojos. Qué mala suerte encontrarse con Romi justo un día antes de debutar en primera. Se habían encontrado de casualidad, él caminaba por las calles de Caballito al mediodía, recién salido del entrenamiento, el sudor secándose y un nuevo sudor (¿de nervios?, ¿de miedo?, ¿de calor?) brotando de sus brazos, su torso, su espalda. Vilches, mañana va de titular, le había soltado el DT de la primera en el vestuario inundado del agua turbia que venía de las duchas, va de titular y le tiene que comer los tobillos al diez de ellos. Él se quedó mirándolo fijo. No se me quede mirando como un pavo, Vilches. No, no, Señor. El DT le explicó que a las ocho de la noche tenía que estar en el Hotel Los Asturianos para concentrar, vamos pibe que usted es un gladiador, acuérdese, le come los huevos al diez de ellos, le pegó un golpe en el pecho, vamos pibe que esperó toda la vida este momento, otro golpe, esta vez un cachetazo, y se fue. Él se quedó sentado en el banco, mirando el agua. Apareció el utilero de la primera, un viejo de cara larga y arrugada, pocos dientes en la boca grande, boca como de pescado de río. Voy a debutar, le dijo al utilero. Se lo dijo porque se lo tenía que contar a alguien. El utilero le contestó que el tren pasa sólo una vez, esto es un nido de ratas, y se fue con los bolsones de entrenamiento cargados de pelotas y conos. Él metió sus botines en el bolso, caminó hasta la pensión del club que quedaba cerca de la cancha. Pero siguió de largo, siguió caminando a ver si se le iban los nervios. En la estación de GNC se distraía mirando las playeras que atendían con calzas rojas bien apretadas cuando alguien le saltó de atrás, lo abrazó y él casi le pega un trompazo. Ahí estaba Romi, vestida de playera, un secador en la mano y la sonrisa gigante en la cara y ojos que brillaban redondos y oscuros. Romi lejos de Los Reartes ¿Qué hacés, Chueco?, ¿cuánto que no nos vemos? Mucho, tartamudeó él, y ella lo abrazó de nuevo y después no dejó de hablar: le contó que se había venido para Buenos Aires hacía un año, vivió en lo de una amiga de la tía hasta que se puso de novia con un tipo mucho más grande, se fue a vivir con él pero el tipo se estroló en su moto contra un camión, ahora ella alquilaba un cuartito por Escobar, tenía dos horas de viaje en micro pero no importaba. Y mientras le contaba todo esto abría un capó, enchufaba la manguera de gas, lavaba el parabrisas con un cepillo, pasaba el secador, desconectaba la manguera, cobraba, daba cambio, sonreía la propina; parecía que no se iba a quedar quieta nunca, y así, sin dejar de moverse, ella le contó de la fiesta que había sido Los Reartes cuando él había metido ese zapatazo de treinta metros contra los brasucas en la semifinal sub 17 del Sudamericano, a tus papás los paseamos en la caja de una chata, todos tocaban bocinas, los aplaudían. Pero en la final los colombianos nos metieron tres, dijo él. No seas ortiba Chueco, dijo ella. Su turno en la estación de servicio terminaba en un rato, podían ir a pasear a la feria de Recoleta, ¿qué pasa que no contestás?, ¿vamos a Recoleta o no? Cuando volvió a la pensión, la cabeza le daba más vueltas que cuando había salido a caminar para no pensar en el debut. Se dio una ducha, se embadurnó el pelo con gel, se puso la campera verde y blanca del club, el jogging verde y las zapatillas blancas, la pasó a buscar, se tomaron el colectivo y ya paseaban por Plaza Francia. Romi se probaba aros, collares, pulseras trenzadas, dejaba todo junto hecho un nido sobre el puesto del hippie, y pasaba al puesto de al lado a manosear una cartera o una flauta tallada en caña, o un barco de alambres y espinas o un pareo pintado con planetas y estrellas. Él la seguía un paso atrás, haciéndose espacio entre la gente. ¿Y vas a comprar algo, Romi?, le preguntó en un momento, y ella dijo que ni a palos, si no tenía plata para nada, sólo quería mirar. Saltaba de tienda en tienda, rápida y escurridiza como el enganche de los colombianos en la final del Sudamericano. El negrito corría para un lado, para el otro, la tocaba corta y picaba a buscar la devolución más lejos y él llegaba siempre tarde, perezoso, resoplando aire. A los quince del segundo tiempo los colombianos ganaban tres a cero. El negrito había hecho los dos primeros, había servido el tercero y así y todo no dejaba de pedir la pelota, de mostrársela y de amasarla con la suela. Hasta intentó tirarle un caño por la mitad de la cancha, la pelota rebotó entre las piernas, quedó dividida con el negrito y él levantó la plancha al pecho, casi que lo parte. Pisala ahora, culeao, le gritó al negrito que se revolvía en el pasto. El réferi se le acercó trotando y le sacó la roja, bien arriba se la mostró. Él la miró con los brazos en jarra y después caminó solo hasta el túnel, escaleras abajo, hacia el infierno que era eso. Tiró los botines contra la pared y se puso a llorar en las duchas apagadas. ¿Qué te pasó?, le preguntó al rato el técnico, el negro se nos cagó de risa en la cara la concha de tu madre. Él se quedó callado, no dijo nada, a nadie le contó la verdad. ¿Qué iba a decir? Sólo lo supo el cura, unos días después: a la vuelta del Sudamericano caminaba por Callao y Tucumán y entró en la iglesia que había en la esquina. Caminó por el pasillo de la nave central y se sentó en uno de los primeros bancos. De cara a un Cristo de tamaño real, recordó la lista de pecados que el cura Hernán le escuchaba una vez por mes en Los Reartes cuando la madre lo obligaba a confesarse. El cura se sentaba en una silla y él en otra. Recordó también lo nervioso que se puso cuando a la lista tuvo que agregar lo de los “actos impuros”, como le había explicado su madre que tenía que confesar ni bien le encontró esa revista en el fondo del cajón, y lo encerró en una piecita a que le rezara diez misterios a la estatua de la Virgen del Rosario. Al ver al Cristo con la sangre bajando desde la corona, los ojos abiertos, la carne colgando de los clavos, supo que tenía que confesarse de nuevo. Caminó por una de las naves laterales de la iglesia, no había nadie ahí, ningún cura. Una viejita estaba arrodillada frente a un ropero de madera, alguien le hablaba desde adentro, la viejita se fue. Él se arrodilló en la misma almohadilla. Una sombra del otro lado de la ventana enrejada preguntó ¿de qué le querés pedir perdón a Dios? Esta vez no había padre Hernán estudiándolo desde una silla, sólo un padre anónimo y prisionero en su ropero. ¿De qué le querés pedir perdón a Dios, hijo? Él se largó a llorar. Pero, ¿qué pasa? Que me hice una paja, Padre, dijo, directo, nada de actos impuros. Y también dijo que su pecado era mortal porque lo había cometido just
o antes de un partido muy importante, de lo ansioso que estaba que fue débil, que traicionó al grupo, él sabía que cuando hacía eso se quedaba muerto, como si me pegaran con un tronco en la cabeza, Padre. Seguía moqueando cuando el cura le dijo tranquilo hijo, es común a tu edad, rezá un Ave María y un Padrenuestro. ¿Sólo eso?, preguntó él. Bueno, mejor tres Ave Marías, dijo la voz, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se sentó de nuevo frente al Cristo, rezó la penitencia y después un Rosario entero y salió a la calle, liviano. Y ahora Romi adentro de ese confesionario de madera, los dos adentro. Tocame con todas tus manos, Pulpo hermoso. ¡Frená acá, culeao! Se la saca de encima y se queda con la mente en blanco, muerto, jadeando en el bañito, aguantando, acordate del baile de los guerreros, culeao. El baile se lo enseñó Romi. Descansaban sobre el pasto de Plaza Francia. Él había comprado un cartón de leche chocolatada y unas galletitas, ella le encadenó un brazo, eso sí que había pasado, ella lo había tocado. ¿Extrañás los Reartes, Chueco?, le preguntó. Él dijo que sí, un poco, aunque quería decirle que Los Reartes era el mejor lugar del mundo, que no había nada parecido, alguna vez le gustaría comprar una casa en la sierra, y también caballos. Romi enarcó las cejas, alzó los hombros, dijo que ella no extrañaba nada y le puso una mano en la cabeza, le revolvió el pelo para enseñarle un peinado que le quedaría bien. Mostrame tus manos, Chueco, lindas manos. Él estaba tan nervioso con la montaña que se le empezaba a levantar dentro del jogging que le contó del debut: jugaban mañana contra Chacarita, el funebrero iba segundo, iba a llevar como diez mil personas, era el partido más importante de su vida, todavía más que la final del Sudamericano. Debutaba en primera, desde el arranque y lo pasaban por tele en vivo para todo el país. Ella lo abrazó apoyándole las tetas y de pronto abrió mucho los ojos negros y le dijo que pensara en el baile y así jugaría un partidazo. ¿Qué baile?, preguntó él. Ella le contó que estudiaba danza, tenía un grupo con tres compañeras, las invitaban a bodas y cumpleaños, Las Caracolas Persas. Él le preguntó cómo era ese baile y Romi se levantó de un salto y empezó a agitar el cuerpo y a cantar con alaridos. Algunos se pusieron a mirar, unos turistas altos y blancos, una señora de sombrero que paseaba su perrito. Él se puso de pie y casi que la abraza a Romi y le dice está bien, ya entendí. Casi la abraza para que se quedara quieta. Pero no se animó a tocar a Romi, que se había arremangado la remera por arriba del ombligo. Vibraba el vientre, meneaba las caderas, estiraba los brazos y lo llamaba con gestos para que se le acercara. Cuando él miró el piso, ella pegó un último alarido. Se volvieron a sentar. Ella le explicó que el baile servía para excitar a los guerreros árabes antes de una batalla. La idea era histeriquearlos, dejarlos alzados como perros, y así montaban sus caballos y se largaban a galopar por el desierto. Por ese baile habían sido los mejores guerreros del mundo, nadie le podía ganar a un hombre excitado por las odaliscas. Y los partidos de fútbol también era una batalla, dijo ella, por eso tenés que estar caliente como una pava. Y después ella lo miró fijo, en silencio. Podía estar callada y quieta Romi. Ella le acarició la mano, se acostó en su hombro, le dijo qué lindo verte acá Chueco. A él le dieron ganas de contarle esos primeros días tan solo en Buenos Aires, tenía trece cuando lo trajeron para acá. Le hicieron un lugar en la pensión del club. Los tucumanos le meaban la cama y los correntinos lo obligaban a lavarles los calzoncillos y le comían las colaciones que sus padres le enviaban desde Los Reartes. Le quería contar que a veces, a la noche, lloraba en la pensión, lloraba apenitas, arrugaba la cara y enseguida se decía no seas culeao. Pero sólo le dijo que se le había hecho tarde, tenía que volver. Romi se quedó pestañeando, bueno, como quieras. Caminaron pegados al cementerio hasta la parada, ninguno de los dos habló. Apareció el 60 doblando por Ayacucho, Romi lo abrazó, lo miró a la cara, abrió un poco la boca, él miró el piso y le contó que una vez, en las sierras, había visto a un caballo quemarse vivo en un pozo de cal y después al fantasma de ese caballo. ¿Y para qué me contás eso, para asustarme?, dijo ella y se tiró para atrás el mechón de pelo, le dio un beso entre la boca y la mejilla, más cerca de la boca. Romi subió los escalones del colectivo. La pasé chichazo, le gritó él desde la calle, ella ni se dio vuelta, el colectivo arrancó rápido. Él se subió a otro, hizo el bolso en la pensión, caminó hasta el Hotel Los Asturianos. Los jugadores de la primera jugaban al truco, le dijeron que se acercara, que se hiciera amigo. El Garrafa Fresno trajo una afeitadora eléctrica y le raparon la cabeza. Su compañero de habitación fue el arquero suplente, un santiagueño que escuchaba cumbia en un Ipod y que no le habló en toda la noche. Y toda la noche Romi revoloteando y revoloteando. Después del desayuno el DT trajo el pizarrón verde, indicó movimientos con líneas de tiza. Almorzaron fideos con manteca. Nos vemos en una hora acá, dijo el DT. Todos los jugadores entraron en un silencio como el del santiagueño. Y él se mete en el baño. Necesita fuerza. Se mete con Romi en el baño y Romi se saca la remera y él le besa el ombligo. Lo importante es que frenes justo antes de acabar, jadea Romi agarrándolo de la nuca y se saca el corpiño. No hay nadie en el hotel, sólo Romi, sudada y desnuda, yéndosele encima. ¡Aguantá, aguantá, culeao! Aguantó. Chichazo, dice. Ya está, ahora a esperar que se acumule toda la energía. ¿Esperar qué, Chueco? Estoy re caliente, Pulpo. Y qué boludazo que sos, se dice mirando los azulejos celestes del baño, qué boludazo, la tenías en bandeja y te ponés a hablar del caballo, salame casero, y cierra los ojos. Desnuda Romi en la capilla de los Reartes, los dos desnudos sobre un banco de madera que rechina, ella encima, ya no puede frenar, no puede, no puede, no puede, Romi se arquea, grita, grita de nuevo, y le dice sos un potro Chueco, sos un guerrero, me mataste.
Después le acaricia la cabeza y él se queda sentado en el inodoro, resoplando, recuperando aire.