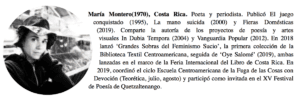Poema para colgar en la exposición
Este poema se llama Diane Arbus.
No tiene otro nombre, no podría.
En realidad se llama así desde que nació y nadie elige lo que trae desde la cuna.
Tiene unos adjetivos que casi nunca sonríen y más bien parecen verbos, ojos imprudentes aún cuando están llenos de ceniza nocturna, pelo corto y arrugado como el cartón, abrigos de piel en viejas fotografías de su madre.
Este poema de nombre Diane Arbus a veces tiene frío y aprieta las manos con una fuerza que no le pertenece, que nadie diría que es suya, incluso en verano ofrece unos apretones que despiertan el pavor ajeno cuando hacen clic clic desde los trenes que cruzan de un lado a otro los suburbios. Este poema vivió en parques inofensivos, en aceras monstruosas, en bailes de máscaras, en festejos de sonámbulos. Dio direcciones falsas y en varias ocasiones escapó de la vergüenza de no tener palabras.
Este poema cuyo nombre no es otro que Diane huele a las paredes de esas habitaciones que nadie visita, o muy poco, por miedo o por rencor, a espacios donde la luz no permanece y da vueltas y vueltas hasta estancarse y volverse densa como el polvo, a frascos de medicina para controlar la diabetes y la locura, a rapto, a falta de modales, a soledad, a carpa, a gasolina.
Este poema, es decir, Diane Arbus, vive de sus propios cuchillos, de sus propias heridas, de su propia carne sin espejos.
Así que no se sorprendan si en una de sus frases ven cosas que jamás imaginaron, como un enano aplastado por botellas de whisky, una sombra envuelta en sábanas blancas o alguna figura de dos caras inquieta por la fecha de expiración de sus boletos para el teatro.
No hagan exclamaciones ridículas no digan oh ah no respiren no respiren jamás se atrevan a respirar.
Ultimadamente
Juro que estoy aquí por razones de fuerza mayor
incluso contra mi voluntad
pero que me obligan las circunstancias de mi vida
y la paternidad de estos versos.
Declaro que los recitales de poesía
deberían ingresar al protocolo del trato inhumano a las personas
en primer lugar a las que leen
en segundo, a las que escuchan
en tercero, a las que se los pierden
y, en último lugar, a las que siempre se equivocan de actividad y llegan preguntando a qué hora empieza el concierto.
La poesía misma es tan contaminante
y a la vez tan poco rentable
que siempre estoy tratando de olvidarla para no dejarla en paz.
Quisiera decir que fui llevada a esos lugares de lectura
bajo serias amenazas
pero lo cierto es que ni siquiera fui por dinero
o necesidad
sino porque las palabras me intoxicaron
antes de dar el primer paso
y creí ciegamente
que la mala vida me llevaría directo a la buena literatura.
Y cada vez que leí en público
tuve la odiosa sensación
de que a todos nos sobraba ropa y nos faltaba un tubo
y de que el exceso de luz en la sala
se debía únicamente a mi falta de honestidad.
Qué daño puede hacerme ya la poesía
si fue quien me dejó
sin dios y sin marido
sin patria ni carrera
sin el menor interés por la belleza
que no sea masculina
sin el menor talento para la codicia
que no sea la de estar conmigo adonde quiera que voy.
Juro que tengo muchas ganas pero ya no tanto tiempo,
si no, encantada.
Humildemente, se los digo:
Ya es hora de tomar el camino más corto
y volver a casa.
La última islandesa
Soy la última de las mujeres islandesas
que jamás vivió en Islandia
ni supo pronunciar Reykjavik
ni mandó siquiera una carta a ningún amigo islandés
y de hecho no llegó a poner un pie más allá del paralelo 60.
Pero soy la última de esas mujeres que barren el viento con la cabeza y van llenas de escarcha a cualquier parte, insoportablemente lívidas, y dicen lo que tienen que decir y hacen lo que tienen que hacer en el fondo del único abismo rocoso de su barrio. Y ven la fuga de las cosas con devoción.
Y casi se mueren de frío alrededor de sus hijos. Y añoran la planicie despavorida más que ninguna promesa.
Soy la última de las mujeres islandesas que jamás aceptó (pero entendió) la ley de un clima incompatible con el aburrimiento entre el Atlántico Norte y el océano Glacial Ártico, la combinación más generosa de las corrientes abruptas, la geografía abrupta y la irrupción permanente.
Soy la última de las mujeres islandesas sin código genético que tampoco experimentó la soledad en medio de la nada y aún así arriesgó todo en ese punto ciego y blanco de los confines. Soy la última de las mujeres heladas que desde lo profundo de los trópicos siempre supo que daba pasos en falso. Porque hay paisajes que no son lo que uno es.
Yo fui una mujer islandesa sin saberlo.
Ahora soy una mujer islandesa sin hogar.
Es decir, una piedra, la última ficción del hielo.