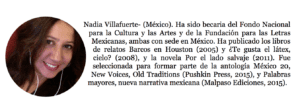Este no es un relato sino una secuencia mental. Alguien diría: escritura automática, pero no soy tan pretenciosa. Estoy en Puerto Escondido y son las tres de la tarde. Está casi vacía, la playa, y eso me intimida. Se supone que vine a divertirme, en cambio aquí sólo he encontrado un silencio incómodo en el que retumba con más fuerza el oleaje.
Hay un hombre cerca de mí. Sus piernas parecen sanas y funcionales. Ha levantado su botella de cerveza en señal de ¡salud! Le sonrío por inercia. No lo harás, dice una voz interior. De verdad, me enamoro muy fácil, mi fórmula para ser miserable, y esta vez quiero pasar a otro nivel. Quiero un sentimiento de pertenencia. Además, cualquier contacto bastaría para desatar mi paranoia, ese ciclo de preguntas que brotan como vellos dorados en mi cráneo. No y no porque no estoy tomando medicamentos y soy proclive a la fertilidad, la peor y la más peligrosa de las esperanzas. Mírenme sin medicamentos encima y seré una florecilla silvestre, una cenicienta que buscará en sus propios óvulos un viaje al porvenir soñado pero del que terminará siendo su sirvienta.
¿Por qué no tengo un cuaderno? Uno de forma italiana con raya ancha. Uno al que pueda salpicar con manchas de Coppertone en la orilla. Demasiado mutismo que obliga a reflexionar en la solidaridad, los viajes en vapor, las enciclopedias, los panfletos, las monedas devaluadas, los periódicos en todos los idiomas y los encendedores. El hombre me observa de reojo. Pero el mar me libra de todas las obligaciones, incluidas las más inútiles. Cada vez que contemplo la superficie brillante del mar me convierto en una ahogada feliz. Una que se sabe atrapada entre dos tipos de escritura. La que planea en mi mente y otra que me persigue.
La que me persigue es peligrosa. Me lleva hacia donde en realidad quiero ir. Me hace centrar la atención hacia donde la vida resplandece y se oxida. Entonces soy sensible en extremo y me enloquece hasta un agosto cualquiera, porque ahí donde debería haber solo vacaciones estoy deseando una circunstancia definitiva, como subirme al auto, tomar un trago, encender el motor y la radio, cerrar el garage. En agosto he tomado autobuses siniestros para atravesar mi república surrealista. O he abandonado un trabajo para fumar en el porche hasta que la tarde se pone en mi contra. O he metido, al menos por instinto, mi cara en el horno.
La otra en cambio, la que planea en mi mente se llama sintaxis y me lleva directo al cuarto, donde hago el recuento de mis pensamientos oscuros, tan oscuros que yacen como constelaciones de estrellas clavadas en el techo. Por no decir que gracias a eso al menos me libro de reclamar y atormentar a alguien personalmente aunque ¿qué podría añadir mi pequeña melancolía galáctica al mundo, fuera de un hondo suspiro?
Estoy a punto de gritarle al hombre, acércate, soy una mujer que anhela la electricidad de una piel extraña, una clavícula que me atraviese. Son las tres de la tarde [3:10] y el agua de la gastada bahía se retira o se acerca al delgado labio de esta franja de país. Del otro lado de esta franja de país habrá algún cuerpo sin cabeza, oculto en un monte en el que nadie repara —o tal vez sí pero eso no supone ninguna diferencia. Porque el hecho de que esta sea una playa no significa que se trate de un paisaje de remanso. O quién sabe: puede que entre el tramo de Parota y Malucano esté el pueblo marchando hacia a la revolución y la luz eléctrica de la zona sea un desastre y la gente haya dejado de hacer sus oficios para unirse con piedras y palas al contingente.
Yo no puedo escucharlos: el golpe de las olas todo lo sepulta y tengo frente a mí un hombre y el sol me ciega. Tiene los ojos más castaños que haya visto nunca, los labios húmedos, el hoyuelo en la barbilla, el cuello pegado a la caja torácica y no arrancado de tajo como esos otros que andan por ahí deambulando sin nombre ni sosiego.
Tanto demoro en describirlo que en cuestión de minutos el hombre se levanta. [3:15] Pronto será un contorno difuso que me otorgue la sensación de que la realidad ya no existe y ya no soy parte de ella. En todo caso, no se trata de la realidad sino de este tiempo específico. Tener frente a ti el mar, los tumbos, alguien obsequiándote un gesto que puede ser de empatía o de aborrecimiento, y no poder levantarse. No tener ya no las agallas sino la energía para cambiar la historia a discreción o para reescribirla con arbitrariedad y una urgencia que no permita olvidar la hierba aferrándose a los cuerpos que perecen.
Que la vida sea leve y el amor sereno, o quizá dulce, o tal vez sólo amor predecible, le deseo al hombre, que es ya una sombra danzando a lo lejos. Voy a gritar, pero no es fácil moverse bajo este dulce sopor. Lo murmuro o lo alucino, chasqueo la lengua caliente como el azufre. Pero la luz me absorbe, las palabras son un soplo débil dentro de mi boca y tengo la garganta seca. Llena de arena.