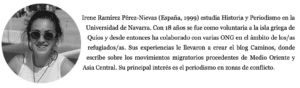Un voluntario y tres migrantes juegan al voleibol en la sale del squat que sirve de comedor | Fotografía: Irene Ramírez Pérez-Nievas.
Cientos de jóvenes ayudados por un puñado de voluntarios malviven en los pueblos fronterizos de Serbia, mientras esperan para poder llegar a la Unión Europea.
Abdullah se agacha y baja la cabeza mirándose sus zapatillas color verde caqui. Su frente, llena de acné, y la pelusilla que le empieza a salir en el bigote revelan sus 16 años. Se rodea las piernas con los brazos y pronto aparece un grupo de chicos a su alrededor. El espectáculo promete y nadie quiere perdérselo. El pelo comienza a caer al suelo y Abdullah se deja hacer. Por su cabeza pasan cuatro pares de manos que dicen saber cortar el pelo aunque, en realidad, no saben tanto. Tampoco se ponen de acuerdo en si es mejor usar una maquinilla que funciona a trompicones o unas tijeras mal afiladas. Las risas del público improvisado no tardan en llegar, pero Abdullah no se inmuta y sigue mirando hacia abajo, sin hacer caso a los comentarios jocosos que él sí que entiende. Iría a una peluquería si pudiera, pero en Šid, un pueblo de unos 15 mil habitantes situado en la provincia de Vojvodina, la parte serbia de la frontera serbocroata, no atienden a inmigrantes.
Como la mayoría de zonas fronterizas, Šid es una zona de paso. Tanto para camiones como para personas. Es este tránsito el que da esencia y forma al municipio. No le faltan las vías del tren, ni las tiendas de cambio de dinero, ni una calle principal llena de locales abiertos las 24 horas del día. A partir de esta calle, todas las demás discurren paralelas o perpendiculares a la anterior. Es un pueblo construido casi con escuadra y cartabón que tuvo que ser reconstruido tras la Guerra de los Balcanes, ya que los cohetes croatas convirtieron muchos de sus edificios en ceniza. Desde entonces, ya han pasado algo más de veinte años y la destrucción ha sido sustituida por casas independientes, tanto por espacio como por estilo. Algunas son verdaderas mansiones, mientras que otras están medio abandonadas. Aun así, hay muchas huellas que permiten ver que Serbia es un país con herencia soviética, uno de los más pobres del continente, muy lejos todavía de la Europa acomodada. Las vías del tren y los coches sueñan con ser renovados, los pueblos prácticamente no tienen iluminación por las noches, lo que al menos te permite ver el cielo estrellado, y el agua desaparece todos los días durante algunas horas para cambiar unas cañerías demasiado viejas.
La mayoría de sus habitantes vive del campo. Por la mañana, el mercado rebosa vida. Los coches van y vienen dando bocinazos y los puestos están llenos de verduras recién recolectadas. No es raro encontrarse tractores o carros al borde de la carretera que ofrecen sandías, ni cajas de uvas o melocotones sobre una silla a la puerta de una casa con el precio escrito a rotulador en un trozo de cartón. Por la tarde, los niños acuden al parque o a la feria llena de puestos de comida, juguetes y ropa y, ya entrada la noche, cuando el calor empieza a dar un respiro en este último verano de temperaturas record en Serbia, jóvenes y adultos salen a las terrazas de los bares del centro del pueblo, o a escuchar alguno de los conciertos del fin de semana.
Las risas de los espectadores se apagan poco a poco al ver que no consiguen chinchar a Abdullah. A pesar de su corta edad, ha vivido lo suficiente como para saber sobrevivir en la selva. Conoce la ley del más fuerte y no está dispuesto a caer en una trampa. Ha aprendido que no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio y esta vez ha ganado. El público poco a poco se disipa y vuelven a clavar sus miradas en la pantalla del móvil para hablar con su familia, escuchar música o ver vídeos en YouTube. Están enganchados. Abdullah aprovecha su falta de atención para levantarse e irse. Nadie le pregunta a dónde va porque saben que volverá pronto. Ya falta poco para la hora de la cena.
La vida es monótona en Šid y la gente no parece querer enterarse, o lo que es peor, parece haberse acostumbrado a que, al otro lado de las vías, en una antigua imprenta que lleva ocho años abandonada, duerman y vivan cada día alrededor de 60 personas. Un enorme cartel, con algunas letras oxidadas, forma la entrada al squat (lugar okupa): “Grafosrem”. Hoy poco queda de aquella imprenta. Las máquinas han callado y el olor a tinta y papel ha sido sustituido por el de la basura y el sudor. La suciedad lo contamina todo y ni siquiera el verde de las plantas que se empiezan a comer la fábrica logra limpiar el aire. La luz color melocotón que entra a última hora de la tarde y las pintadas de esperanza de las paredes –”I love mom”, “Don’t kill the humanity”–, tampoco consiguen dar algo de brillo y luz a este lugar lúgubre. Armaan, 20 años y procedente de Afganistán, dice que el squat es un segundo infierno.
Como él, la mayoría de chicos que vienen aquí cada día son de Afganistán. No porque sean mayoría, sino porque los traficantes de personas que les guían por este punto de la frontera son afganos. El precio oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros, dependiendo de si se elige el camino fácil o el difícil. Si pagan más, solo tendrán que caminar unas cuatro horas de ida hasta un parking de camiones para esconderse en la parte trasera de alguno de ellos. Si no logran su objetivo, tendrán que volver a pie. El modo barato es cruzar todo Croacia y Eslovenia a pie, por el bosque, durmiendo de día y avanzando de noche. Una vez llegado a Italia o Austria, es más sencillo avanzar. Pero esto ocurre en la minoría de los casos. Por regla general, la policía croata o eslovena les pilla. Como mínimo son deportados, pero normalmente también les pegan con los puños, porras o porras eléctricas. A veces, también les roban o incluso son atacados con perros, según denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF). Normalmente, no sufren nada más grave que hematomas, quemaduras o heridas y los chicos se lo toman a risa, como si fuera un juego. De hecho, el nombre que dan al intento de cruzar la frontera es “the game”. Para ellos es sólo una partida más de las tantas que ya han jugado para llegar hasta Serbia. Sin embargo, en ocasiones sí que sufren consecuencias más graves y tienen que ir a los campos oficiales para ser atendidos por médicos o, si no disponen de un hueco en un campo, a la base que Médicos Sin Fronteras tiene en Belgrado. (Desde 2016, borderviolence.eu ha ido recogiendo testimonios de personas que han sufrido abuso policial en la ruta de los Balcanes).
Son las ocho y las ollas expulsan un olor exótico a especias: curry, cúrcuma, pimienta roja y pimienta negra. El chef, un migrante afgano de 27 años, anuncia que la comida estará lista en media hora. Su ayudante, un adolescente también de Afganistán, pone el agua del té a hervir en cuanto escucha el aviso de su “jefe”. La “cocina”, una sala del squat, está llena de jóvenes que pasan el rato y tienen conversaciones banales. En un momento se ponen a competir por ver quién de todos habla más idiomas. Algunos dominan hasta siete. Mientras tanto, sentados en una mesa, Mehdi, 19 años y originario de Kabul, y Wakar, pastún de 18 o 19 años –no está seguro–, observan a los cocineros mientras enredan sus piernas y las balancean como si fueran unos niños. Al fin y al cabo, eso es lo que son, niños, aunque Mehdi dice que ya lo ha visto todo y que está cansado de vivir.
El chef cocina para todos con los alimentos que cinco voluntarios de la ONG No Name Kitchen les llevan todos los días. Sólo están capacitados para proveer de comida y para limpiar los instrumentos de cocina, no para cocinar, puesto que carecen de licencia para hacerlo. Además de eso, les proporcionan agua, dos días a la semana improvisan unas duchas en el propio squat, les dan la oportunidad de cambiarse de ropa y de lavar la sucia, les ofrecen mantas y tiendas de campaña —si tienen, todo depende de las donaciones— y les hacen curas básicas en los golpes y heridas.
Hay mucho barullo en la cocina así que el chef pone orden y los manda a todos al comedor, otra sala del squat. Ya es hora de cenar en Šid.

Oier Ibergallartu, voluntario y estudiante de Medicina, hace curas a la luz de un teléfono móvil | Fotografía: Irene Ramírez Pérez-Nievas.
LAS VALLAS IMPOSIBLES
Los Balcanes han sido históricamente un punto de conexión entre Oriente y Occidente, dibujando en el mapa una ruta comercial muy concurrida. Sin embargo, la ruta se hizo especialmente famosa en el año 2015, cuando miles de personas que huían de la violencia de Medio Oriente, principalmente de Siria e Irak, la seguían día a día con el objetivo de solicitar asilo en la Unión Europea. Ante tal flujo de personas, algunos países optaron por atrincherarse y, al día de hoy, toda la frontera sur de Hungría y Eslovenia y, parcialmente, la de Bulgaria con Turquía y Grecia, y la de Macedonia con Grecia están valladas. Aunque estas medidas consiguieron que se dejaran de ver esas imágenes de trenes atiborrados de hombres, mujeres y niños, no han logrado sellar la ruta y, cada día, cientos de personas buscan caminos cada vez más peligrosos para alcanzar la tierra dorada con la que sueñan.
Desde la pasada primavera, ante las políticas cada vez más restrictivas de Hungría, el mayor flujo se está moviendo hacia Bosnia Herzegovina, con 6.270 nuevas llegadas entre abril y junio de 2018, según documenta ACNUR. Esto ha hecho que el número de solicitantes de asilo o migrantes en Serbia baje considerablemente. La misma organización contabilizaba en julio de 2018 alrededor de 3.300 personas, lejos de las 7.900 registradas en marzo del 2017. Aun así, es un número muy alto considerando los recursos del país. Muchos de los migrantes que viven en uno de los 18 campos oficiales del gobierno serbio se quejan de campos superpoblados, poca comida y espacio, falta de privacidad y ruido excesivo. Si se amontona a gente de muy diversas culturas, en situaciones muy tensas y desesperadas, se crea el caldo de cultivo perfecto para peleas, robos y trapicheos. Por eso hay muchos de ellos que no se quedan en los campos. Prefieren malvivir en Sombor, Subotica o Šid, tres pueblos fronterizos, con la esperanza de irse lo antes posible a Europa, adonde la mayoría aspira a llegar.
Ya ha acabado la cena, pero nadie tiene ganas de dormir. Uno de los chicos ha traído un altavoz del que salen luces de colores y música tradicional afgana. Los más atrevidos salen a bailar Attan, el baile nacional de Afganistán, mientras los demás se chinchan unos a otros para animarse a salir. El polvo que levantan los bailarines y los mosquitos brillan con las luces fosforitas que salen del altavoz. Mientras tanto, cinco chicos bajan las alubias con verduras al compás de la música, avanzando mientras intercalan vueltas con los brazos extendidos, palmadas y algunas patadas al suelo.
Esta noche se han reunido unas 70 personas, aunque hay días que puede haber hasta 120. Durante el día, el squat suele estar bastante vacío porque la mayoría están durmiendo o protegiéndose del sol abrasador de verano, pero por la noche se reúnen para cenar antes de salir a jugar al game. Una llamada de teléfono interrumpe la fiesta y algunos protestan. Todos son chicos jóvenes, de entre 14 y 30, y quieren divertirse un rato. Aunque las familias también juegan al game, estas sí que suelen dormir en campos. El culpable cuelga rápidamente y la música sigue sonando. Cambian de canción y dejan paso al estilo libre. Entonces sale Abdullah que, como bien había advertido la manada, ha vuelto para cenar. Se ha puesto una gorra para disimular el destrozo, pero sólo es un parche. La herida sigue abierta. De nuevo se forma un círculo alrededor de él, pero esta vez para admirarlo. Abdullah baila como los ángeles. Abre los brazos y se pone a dar vueltas en el sitio. Esta vez mira hacia arriba, como soñando, tal vez imaginando que está en su tierra natal, con su familia.
Por desgracia, es solo un sueño. Abdullah lleva tres años en el camino. Nació en la provincia de Nanganhar, al este de Afganistán, una de las más castigadas del país. Es reconocida por haber sido la cuna del Estado Islámico de Afganistán. A pesar de que Estados Unidos lleva combatiendo a los talibanes desde 2001, en una de sus guerras más largas y costosas de la historia, en los últimos dos años este grupo terrorista ha conseguido volver a zonas de donde ya había sido expulsado. Ni siquiera la lucha contra el Estado Islámico, un grupo enemigo de los talibanes, ha conseguido debilitarlos. Al contrario. Los talibanes, que en origen, en la década de los 80, fueron entrenados por Estados Unidos para que combatieran la presencia soviética en el país en plena Guerra Fría, juegan con la ventaja de luchar en casa. Disponen de más medios y presupuesto que las fuerzas regulares afganas gracias a la venta de minerales como el talco y, especialmente, del opio. Los esfuerzos de diferentes instituciones como el Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) han resultado inútiles y, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés), el cultivo de opio en Afganistán alcanzó un nuevo récord en 2017, con 328 mil hectáreas cultivadas. Se estima que el país centroasiático agrupa el 90% del mercado mundial de esta droga.
Los que sufren las consecuencias de esta guerra interminable son familias como la de Abdullah. Solo en 2018, la provincia de Nangarhar ha sufrido alrededor de 70 ataques terroristas en los que unas 260 personas han sido asesinadas y 470 han resultado heridas. Aun así, a los afganos no se les reconoce como refugiados de guerra.
“Cuando aún vivía en Afganistán, un día explotó una bomba en mi colegio que acabó con la vida de mi hermano menor. A mí me dejó una cicatriz en la pierna”, recuerda Abdullah con pena, pero al mismo tiempo con un noto de voz calmado de alguien que ha normalizado hechos tan trágicos como ese.
Tras el suceso, sus padres mandaron a Abdullah a Europa porque si no lo mataban, tendría que matar. Cruzó Irán y llegó a Turquía, donde pasó dos años con un tío. Durante este tiempo, tuvo varios oficios, pero el que más le duró fue en una fábrica textil. “Todos los niños eran sirios menos yo, que era de Afganistán”, me dice.
Finalmente, su tío lo mandó a Europa, a donde todavía está intentando llegar. Cruzó Bulgaria y ahora lleva cuatro meses estancado en Serbia. Por edad, le correspondería estar en Krnjaca, un campo para menores, pero la policía croata le rompió la tarjeta así que ahora no puede entrar. Tampoco puede ir al médico, así que cuando se le acaban las pastillas para las piedras del riñón que padece, tiene que acudir a Médicos Sin Fronteras.
La fiesta no dura mucho. A las diez y media la música se apaga y en diez minutos no queda nadie en el squat. Algunos se irán al game y otros a dormir a la jungle. Así llaman a los arbustos, árboles y campos que rodean las vías del tren y donde duermen la mayoría. Los más afortunados tienen tiendas de campaña, pero la mayoría duerme a la intemperie. Esto no es un gran problema en verano, salvo por los mosquitos, pero puede ser causa de muerte en invierno, cuando las temperaturas pueden llegar a alcanzar los veinte grados bajo cero. Aun así, dormir en el campo día tras día presenta más peligros de los que parece. Las heridas se les infectan en seguida y no es raro encontrarse con sarna o infecciones en los genitales.
Abdullah es el primero en desaparecer en la oscuridad. Todavía tiene que andar una hora hasta donde pernocta porque la policía le ha dado un ultimátum. Si lo vuelven a encontrar en una de las redadas frecuentes que hacen por la noche, lo deportarán a Bulgaria. Mientras tanto, la herida seguirá abierta y él continuará poniendo parches.