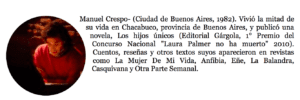And indeed there will be time
For the yellow smoke that glides along the street
T. S. Eliot
Con el Narigón casi no crucé palabra en toda la noche. Apenas el abrazo del principio, cuando llegó con los otros dos, el ciego y su hermana, y un par de comentarios al paso acerca de ella, que hay que ver lo bien que está. Después el Narigón se la llevó para el fondo del departamento y nos encargó al hermanito, tarea que cumplimos con rigor espartano durante un buen rato. Está visto que nunca es suficiente. Ahora está amaneciendo y el ciego no aparece por ningún lado.
Alguien dejó abierta la puerta-ventana que da al balcón y el humo se mete despacio, como con disimulo. Que nadie se confunda: entre la desaparición del ciego y el ingreso furtivo del humo no hay ninguna relación causal. De hecho, acá y ahora, en esta ruina de departamento, no parece que el humo sea un problema de primer orden. Molesto es, por supuesto, pero nadie repara en él. La hermana está histérica. Dice que el hermano no la atiende, que seguro le pasó algo. Así está ella ahora, con el celular en una mano y el bastón desarmado en la otra.
Pero mejor vamos por partes. Esta noche empezó hace años. Venía de quedarme solo en un bar del Microcentro, cuando recién empezaba el sábado, porque mis amigos de acá ya estaban cosechando, yo no daba pie con bola y para colmo Malena, treinta y dos años, kinesióloga, se niega desde hace tres días a responder mis mensajes. Mala señal para este severo otoño que comienza. La cuestión es que a las dos de la mañana estaba esperando un colectivo que no venía, soñando con mi cama en mi departamento cerrado herméticamente, aislado de este humo que empaña la ciudad con su gusto a monte en llamas, cuando de pronto mi celular despertó en mi bolsillo. El mensaje del Narigón venía sin saludo: sólo la palabra FIESTA, así, en mayúsculas, y enseguida después la dirección del lugar.
En el fondo soy un creyente. La chica que me abrió la puerta tenía puestas unas orejas de Minnie, orejas y moño en realidad, todo de plástico, y como ella había muchas otras Minnies de unos veinte años yendo y viniendo, bailando, riéndose. El departamento no parecía tener fin. Una sala abría a la otra, todas con sus respectivos muebles amontonados en las esquinas, y yo pensé en esas casonas antiguas donde los ambientes tienen nombres demasiado puntuales: estudio, comedor diario, vestidor, sala de billar o de trofeos.
El Gallo y los otros estaban en la última sala, la del balcón a Talcahuano, mejor dicho al humo que se devoró Talcahuano. Los saludé uno por uno y con abrazos. El Gallo y los otros son mis amigos de allá. Aunque también viven en Buenos Aires, ya no los veo tan seguido. No sé por qué, quizás porque compartimos muchos años en el pueblo y ahora esa vida no existe más, por lo menos no para mí. Es una historia un poco larga de explicar.
Hablamos un rato de los pastizales quemándose en el Delta, de si los chacareros o sólo un accidente. Después llegó el Narigón con los otros dos, él agarrándose de ella. A la distancia no era posible discernir si el ciego tenía efectivamente alguna dificultad o si se había tomado hasta los charcos. Resultó que eran las dos cosas.
Ella también tenía puestas las orejas de Minnie. Ya hablé de lo linda que es. Incluso ahora, con el delineador corrido, llorando. Esos jeans, ninfa. ¿Cómo te los sacás antes de irte a dormir? ¿Con un pelapapas?
De cómo la conoció el Narigón me enteré mientras ellos dos hablaban en la otra punta, cada vez más encima el uno del otro, y nosotros nos turnábamos para darle charla al hermano. A él lo conoció primero, de cruzárselo nomás, me dijo el Gallo. El Narigón atiende un kiosco en Rivadavia al seis mil y el ciego para con su guitarra en la galería de al lado. Un día la hermana lo pasó a buscar y a partir de ahí el Narigón empezó a acercarse con mate y unas galletitas que robaba del depósito.
Si todavía me veo de tanto en tanto con los de allá, es por el Narigón. Es el único al que llamo más o menos regularmente, por el gusto de hablar. El Narigón es distinto al resto de los mortales. Sus historias con las mujeres son siempre extrañas, pero no es sólo eso. Trabajó de camillero en el Hospital Italiano, de vendedor en el subte, de barman en un cabaret. Hizo de actor de relleno en una ópera en el Colón. Lo fui a ver con una novia que yo tenía. El Narigón actuaba diez minutos en toda la obra, disfrazado de sátiro adentro de una jaula.
Los de afuera venimos a Buenos Aires en busca de algo, para mejorar en algún aspecto. De la gente que conozco, yo incluido, el Narigón es la única persona que no confundió eso con estudiar una carrera universitaria o conseguir un puesto de trabajo en alguna empresa importante.
Esta noche, sin embargo, como dije al principio, casi no hablamos. Nos hizo un gesto mientras se iba con la hermana hacia la otra punta de la sala. Abrió apenas los ojos, señaló al hermano con el mentón y de algún modo nosotros entendimos. A partir de ahí el juego se llamó “Te paso el ciego”: se acercaba uno y le hablaba, después iba otro y le hablaba también.
Cada tanto la hermana estiraba el cuello para confirmar que todo estaba en orden. Veía al ciego charlando con alguno de nosotros y volvía al Narigón, que la miraba como embobado. Lógica pura. Cuando uno pasa los treinta, las chicas de veinte desaparecen del paisaje inmediato. Uno va a un bar, a una fiesta, y las chicas de veinte no se ven por ninguna parte. ¿Quién las escondió? ¿Adónde se fueron? Las chicas de veinte se caracterizan primordialmente por tener siempre veinte. Es algo que llevan en la cara, en los movimientos, y ahí estábamos nosotros ahora, polizontes de esa veinticidad rampante, escuderos a la distancia de la aventura excepcional que el Narigón estaba viviendo con la Minnie perfecta en la otra punta de la sala.
Para cuando se hizo mi turno, la fiesta reventaba de gente y de música. El ciego y yo quedamos apartados en una esquina, medio aplastados el uno contra el otro, en un simulacro de intimidad que visto de afuera tal vez daba a entender otra cosa. Hablábamos de cómo había aprendido a tocar la guitarra, de las bandas que le gustaban, cuando el ciego se puso serio y me robó la botella de las manos.
—¿Vos sos amigo de Andrés? —me preguntó.
Sus pupilas eran grises, gris cemento, opacas como piedras, y levitaban un poco hacia el interior de los párpados.
—¿Sos amigo o no sos amigo?
Dije que sí.
—Bueno —me contestó—. Avisale que yo sé lo que está haciendo.
Justo en ese instante, el Narigón y la hermana pasaron frente a nosotros agarrados de la mano. Confieso que alcé el pulgar cuando ella me miró, que le sonreí como diciéndole: “Vaya, ninfa. Corra libre por los prados que yo me quedo acá sosteniéndole el mundo”.
—Avisale que yo sé —me gruñó el ciego, la voz todo lo grave que podía—. Y que está loco si piensa que se la voy a dejar pasar.
Pero ya era el turno de alguien más y me volví con el Gallo y los otros. Seguía saliendo cerveza de algún lado. Las Minnies bailaban en círculo en el centro de la sala, las orejas de plástico para acá y para allá. Si algo sé del varón en grupo, del hombre en yunta en un lugar donde hay mujeres y alcohol, es que por lo general noches así están divididas en dos momentos claramente definidos: cuando nadie está encarando y cuando todos, de repente, sin transición de por medio, se ponen a encarar. Uno de nosotros le deslizó un comentario a la Minnie más cercana y los demás nos mandamos detrás de él.
Fue una masacre absoluta. Como en una escena de película bélica, cuando el protagonista ve morir uno por uno a sus compañeros de batallón, todo en cámara lenta y enfatizado con un piano o un violín de fondo: así vi caer a mis amigos de allá. Treintañeros ya salidos del horno que trabajan y pagan sus cuentas, que en más de un caso tienen mujer y hasta hijo, siendo descartados sin piedad, con monosílabos y muecas de velado desprecio, por niñas con cotillón en la cabeza. Triste espectáculo, pero de todas formas yo no podía ayudarlos.
Ve caer quien todavía sigue en pie, y yo en eso estaba. Me había tocado la dueña de casa, nada menos. Pelirroja, ella. Pelirroja con ganas: lacio pelo incandescente, linda cara pecosa. Me dijo que sus padres se habían ido a pasar unos días al campo de la familia y que había organizado la fiesta con su hermano mayor. Me dijo que iba a prepararse un fernet. Respondí que a mí también me vendría bien uno, que el fernet era una bebida noble, que primero las damas.
Antes de irnos reparé en el ciego, testigo silencioso de esos últimos minutos, al menos en lo que al aspecto auditivo del asunto se refiere. Tomó al Gallo del codo y le habló al oído. Sacó algo del bolsillo del pantalón y lo sacudió. El bastón se armó solo, asustando a media fiesta alrededor.
La cocina era un mar de gente. Humo de cigarrillo y también el humo de afuera, el olor a pajonal incendiado que debía estar colándose por algún ventiluz. Con la espalda apoyada contra la puerta de la heladera, un muchachón de unos veinticinco años hacía lo que podía para mantener a raya a otros muchachones vestidos como él: camisa, jean, cuenta-ganado. Al final se le fueron todos encima, lo obligaron a abandonar la posición. La heladera fue abierta y asaltada. Hubo orgía de milanesas, de fiambres, de postrecitos de chocolate blanco. Uno de los muchachones innovó con una fuente de ravioles: les tiró salsa golf encima y empezó a comer. El muchachón derrotado, defensor tanto de la propiedad privada como de la preservación de la cadena de frío, resopló como un caballo mientras se peinaba con una mano la abundante melena pelirroja. Antes de salir de la cocina, destapó una cerveza con los dientes y le escupió la chapita en la cara a uno de los otros.
La Minnie volvió de la maraña con dos vasos. Me dijo que el fernet, el hielo y la gaseosa estaban en la mesada. Cuando regresé con los tragos, ella estaba charlando con tres muchachones que habían decidido abstenerse del saqueo. Tomaban fuerte y discutían con acritud sobre lo mismo que venía hablando todo el mundo desde hacía más o menos un mes. Los cubitos se derritieron en el fondo de mi vaso antes de que me diera cuenta de dos cosas. Primero: que yo no había emitido opinión en ningún momento, fundamentalmente porque no tenía, y que los muchachones ya estaban percatándose de eso, preguntándose quién era yo y qué hacía ahí. Y segundo: que la Minnie pelirroja, ratona despreciable y sin códigos, se inclinaba siempre que podía hacia el caballero de la derecha, un rubio de boina. El asunto era lamentablemente recíproco. El rubio se dejaba rozar y le respondía a la Minnie con el mismo lenguaje, imperceptible para todos menos para mí. Roedora artera, laucha. Me di vuelta con teatralidad y arrastré mi despecho fuera de esa cocina.
Sin novedades en mi celular. Malena, treinta y dos años, kinesióloga, santa patrona de los filos indóciles, seguía firme en su estrategia de ignorarme. La verdad se materializó frente a mis ojos: otra noche olvidable y sin gracia.
En el hall de entrada el ciego bailaba solo. A su alrededor la gente aplaudía marcándole el ritmo, tarea sólo interrumpida cuando el otro revoleaba el bastón por encima de su cabeza, como si fuera la hélice de un helicóptero. Entonces le gritaban que tuviera cuidado, que guarda con la araña del techo. El ciego bajaba el bastón riéndose y seguía bailando, los movimientos de marioneta cada vez más espásticos. No vi al Narigón ni a ninguno de mis amigos, sólo a un par de las Minnies y a dos o tres representantes de la patria sojera que había ocupado la cocina. De dónde me brotó ese arrebato de responsabilidad nunca voy a estar seguro. Me acerqué y le toqué el hombro. El ciego recién dejó de bailar cuando escuchó mi voz.
—¿Hablaste con Andrés? —me preguntó—. ¿Le dijiste que yo sé?
No me dio tiempo a contestarle. Recibí el primer bastonazo en la cintura, el segundo en el techo de la cabeza. Escapé del lugar tapándome la cara con las manos, mientras a mis espaldas el infernal no vidente era ovacionado y a su alrededor estallaban las risas, volvían los aplausos.
Mis amigos seguían en la última sala, la del principio. Les conté lo que acababa de pasar y el Gallo me mostró el pómulo inflamado.
—Es bravo el murciélago—me dijo—. Que lo cuide Magoya.
Detrás del humo, el cielo en la puerta-ventana ya se había aclarado un poco. La gente empezó a irse. De mis amigos quedaron el Gallo y otros dos solteros vocacionales. A la media hora apareció el Narigón, con las orejas de Minnie puestas. Relojeó la sala a medio desagotar y nos preguntó dónde estaba el ciego. Volvió al rato con la hermana, que nos hizo la misma pregunta.
Siguió una búsqueda del tesoro medio ridícula, como si el ciego fuera un objeto, algo que por ahí se nos cayó debajo de la cama. No exagero: vi gente abriendo roperos, tanteando cortinas, corriendo muebles. Revisamos los cuartos, los baños, la escalera de servicio. El Gallo hizo guardia en el palier para interrogar a los que se iban. Nadie sabía nada. Cuando bajamos a la calle, haciendo una parada exploratoria en cada piso, ya estaba amaneciendo.
El humo flotaba en la vereda, entre las copas de los árboles de enfrente, borroneando las fachadas de los edificios. Todo estaba teñido de un amarillo terroso. El Narigón se puso a hablar con el portero, las Minnies fueron hacia la boca del subte, el Gallo y los otros para el lado de Córdoba.
Yo crucé Talcahuano. El bastón estaba tirado en el arenero de la plaza, cerca del tobogán. Lo levanté y fui desarmándolo mientras miraba a mi alrededor. Por un segundo me sentí en desventaja, vigilado desde algún lugar, una presa fácil en la nube amarilla. Hasta mis oídos llegaban los gritos de los demás, los gritos llamando al ciego que perdimos entre todos.
**”Hornero” (2014), Dibujo de Candelaria Palacios