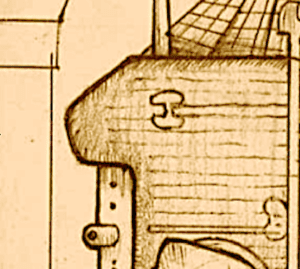
El autobús es como cualquier otro, la concurrencia también: turistas alemanes, franceses, un par de noruegos, estadounidenses y dos chicas de la India. Shorts, botellas de agua, barras energéticas, gorras y bloqueador para el sol. El destino es otra cosa. No tiene nada de común y no es precisamente un resort a la orilla de la playa.
Soy la única hispanohablante, la única latinoamericana. La única persona de ese autobús que ya ha cruzado a pie una frontera complicada: Tijuana / San Diego. Pero el viaje de Tel Aviv a Hebrón no es el desierto lleno de cactáceas que divide esa parte de Estados Unidos y México. El desierto de Judea es amarillo, pedregoso y místico. Obliga a recordar las leyendas de la Biblia: los viajes del Rey David, el retiro de Jesucristo durante 40 días sin comer ni beber, los miles de beduinos que han pasado por aquí desde tiempos inmemoriales y, por supuesto, las guerras del siglo XX entre países árabes e Israel.
A diferencia de muchos judíos o musulmanes (incluso cristianos, me atrevería a decir), no vengo para venerar la tumba de Abraham y Sarah. Hebrón es conocida como la ciudad de los patriarcas, una de las más sagradas después de Jerusalén, La Meca o el Vaticano, para las religiones monoteístas. Al llegar al centro de la ciudad, tengo la sensación de verdaderamente pisar un cementerio, pero uno de tiendas y locales cerrados o destruidos, calles bloqueadas y edificios deteriorados que resguardan sus ventanas con rejas de metal. Aún quedan algunas familias palestinas de este lado. La ocupación del ejército desplazó a los habitantes palestinos hacia otras partes de la ciudad. Del otro lado de un muro, se escucha en todo su esplendor el llamado a la oración proveniente de las mezquitas, muy común en los países donde el islam es mayoría. Puedo ver el movimiento de la parte palestina de Hebrón subiéndome a una pequeña colina, pero por ahora y por estar de este lado del muro (a pesar de no tener vela en el entierro), no puedo pasar.
Testificar una ciudad fantasma es lo que promete Rebecca, nuestra guía. You can call me Becca, así le gusta más. Estadounidense, judía, masculina, fuerte. De pelo corto y muy robusta. Podría ser el cliché de la mujer militar. Omite su apellido. Nos da la bienvenida al tour con un mapa del West Bank (Cisjordania, en español). Un mapa que marca los territorios ocupados por Israel desde la guerra de 1967. Ella representa el ala más izquierdista de la sociedad israelí. Con sólo 33 años habla como una veterana de guerra, se enlistó a los 19 en el ejército de Israel al que le dieron la total bienvenida por provenir de una familia judía de Pensilvania. Se hizo experta en la utilización de armas de alto calibre, para después enseñar a las generaciones jóvenes a manejarlas con maestría y precisión. Armas que, según sus propias palabras, pudieron utilizarse para amenazar a un niño palestino que perdió una pelota al otro lado del muro.
Muro.
Mucho antes de que Donald Trump utilizara la palabra como embate de campaña presidencial, el término ya era un fiel representante de las políticas de la otredad. El muro tiene que ver con el relato de la guerra, la defensa, la delimitación de un territorio y, por supuesto, la migración. Desde esta perspectiva, emigrar significa escalar una pared de concreto o piedra para estar del otro lado de un mismo territorio. Pero un territorio que predica una narrativa muy diferente a la tuya.
La lucha de las narrativas
En mi tour por Hebrón todavía no soy consciente de lo que va a significar para mí como mexicana hablar de muros, y cómo ese discurso trumpiano sobre Mexico is going to pay for the Wall ha incrementado la política de la otredad sobre la que se basa toda guerra ideológica. Pero en este momento de mi vida, Trump y México se sienten muy lejos. Estaré seis semanas en Israel y aún faltan dos para que viaje a otra de las cuatro ciudades palestinas que visitaré: Jericó, ciudad que se jacta de ser la más antigua del mundo entero. Y aunque hay ciudades de la era bronce en Siria y en otras partes del Medio Oriente, Jericó resguarda una de las murallas y una de las torres de vigilancia más vetustas que los arqueólogos han podido encontrar.
Escribo en mi cuaderno de notas: muros y ciudades parecen un binomio extremadamente antiguo en la historia del ser humano.
Cuenta la leyenda bíblica que Josué (discípulo de Moisés) llegó con todo el pueblo de Israel tras 40 años de vagabundeo por el desierto a Jericó —parte de la tierra prometida— y el pueblo de Israel fue capaz de derribar sus muros con el sonido de las trompetas. No hay rastro arqueológico de esta leyenda en Jericó (y mucho menos la esperanza de que hoy por hoy los palestinos puedan hacer lo mismo con la ayuda de Alá), pero lo que queda muy claro es que la historia del pueblo judío es una historia de migraciones constantes en las que las murallas juegan un papel fundamental.
El movimiento Sionista del siglo XIX clamaba un regreso del exilio de dos mil años hacia la tierra prometida, aunque no basaba sus premisas cien por ciento en la religión, sino más bien en una liberación judía de la opresión europea con tintes marxistas. Simplificando un poco, Eretz Israel simbolizaba el cese del judío errante, el fin de la eterna migración que comenzó con la expulsión de los judíos por parte de los romanos, para tener por fin una tierra propia. El sueño era moderno: un estado-nación-judío. Y toda esta historia no sería un controvertido nacionalismo más, si no fuera por el antisemitismo que germinó en Europa y Rusia en las primeras décadas del siglo XX, con el fatal resultado que ya todos conocemos. Migrar de vuelta a Israel no era para muchos una opción romántica, sino una necesidad. Y la declaración del estado de Israel en 1948 tiene que ver con un resarcimiento sobre el genocidio judío de la Segunda Guerra. Entender este contexto es importante para no tratar la ocupación israelí de manera superficial.
Amos Oz relata con sutileza y sin sentimentalismo la migración judía en su autobiografía Una historia de amor y oscuridad. Él, hijo de la migración del siglo XX, una de las primeras generaciones hebreas modernas, solía afirmar en sus conferencias que no va a existir la paz entre Palestina e Israel, la única manera viable es proclamar un divorcio entre los dos territorios. ¿Pero qué territorios? Y cómo los divides ahora cuando en los campos de refugiados todavía existen palestinos que afirman tener las escrituras de cierta tierra, misma que ya ha sido trabajada por israelíes durante décadas.
¿Y qué hay del otro lado de la moneda? Los nacionalistas palestinos (que en algunos casos grupos extremistas han cometido terrorismo) se consideran a sí mismos los verdaderos pueblos originarios de la región y creen que su derecho al país se justifica a través de siglos de desarrollo social, cultural y nacional. Esta ideología requiere un país con carácter árabe: el Estado de Palestina. Y esta es una de las partes más interesantes de mi viaje. Existe el mito de que el conflicto israelí-palestina se funda en cientos de años atrás, pero, si echamos un vistazo a la realidad social antes de la Primera Guerra Mundial, nos daremos cuenta de que judíos, cristianos y musulmanes coexistían en esta zona, no sin fricciones, pero tampoco necesitaban un muro que los “protegiera” unos de otros.
Esta es una de las partes que más enfatiza Becca (nuestra guía en Hebrón) en el trayecto de vuelta. Ella ha decidido romper su silencio como otros soldados que, después de la Segunda Intifada, en el primer lustro de nuestro siglo, fundaron Breaking the Silence, asociación civil israelí donde exmiembros del ejército hacen públicas algunas de las injusticias y atropellos que los colonos y el gobierno de un joven país de 70 años cometieron contra los territorios palestinos. A fin de cuentas, lo que ellos quieren es el fin de la ocupación.
Además de sus calles deshabitadas, es fácil reconocer a Hebrón por su enorme construcción dividida entre mezquita y sinagoga. Los judíos pasan por un lado y los musulmanes por otro. Quieren rezar en el mismo lugar. En la entrada, un enorme letrero clama: “Breaking the Silence lies”. ¿Será?, me pregunto. En la historia de los muros, es difícil que los de un lado y los de otro puedan llegar a negociaciones que no provengan de la diplomacia y las conveniencias políticas, pero que casi nada tienen que ver con la justicia de los que viven a diario entre sus sombras.
¿Cuál es la versión del otro?, escribo. De los derechistas israelíes y de los palestinos. El viaje apenas está comenzando.
Antes de despedirnos, Becca explica el conflicto de esta forma: si un joven palestino y un colono israelí de la misma edad, la misma estatura, con la misma fuerza, toman una piedra exactamente del mismo tamaño y la lanzan a una distancia equidistante, uno será juzgado por leyes militares y el otro por leyes civiles. En junio de 2010, recuerdo que ,cuando manejaba hacia mi trabajo en una editorial por Avenida Constituyentes en la Ciudad de México, escuché una noticia por la radio: un agente de la Patrulla Fronteriza había matado un niño de 14 años que estaba con sus amigos en el Puente Negro, justo en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Se llamaba Sergio, y según las autoridades gringas, quería cruzar la frontera ilegalmente. Pero la otra versión era diferente: según sus amigos sólo jugaban futbol. Existe incluso una tercera narrativa, algunos testigos aseguran que los chicos arrojaban piedras hacia la frontera norte sin tener posibilidad de rozar a nadie, como un acto de rebeldía. Sea como fuere, una bala en la cabeza mató a una persona de 14 años. Ese niño que para unos era el otro, para otros era el uno.
Lo que Becca comentó como un ejemplo hipotético, ese día de junio de 2010, fue la realidad para Sergio, sentenciado a muerte sin derecho de juicio ni declaración de culpabilidad, matado como un terrorista por un francotirador. Eran las épocas en las que la violencia en México se convirtió en la orden del día, a cuatro años del inicio de la Guerra contra el Narco que comenzó el presidente Felipe Calderón.
“Todo es cuestión de narrativas y ellos no nos representan. Lo que no me gusta es que gente como tú [una turista cualquiera, pienso] se quede con la idea de que ese es el sentir de este país, de que todos pensamos como Breaking the Silence y de que nosotros somos los malos del cuento”, me dirá una semana después Benjamin, un judío ortodoxo, vestido con pantalón negro, camisa blanca, kipá, sus rulos frente a cada oreja y los hilos de su Tallit Katan saliendo por la camisa. Me saludará disculpándose por no poderme dar la mano, no le es permitido tocar mujeres que no sean su esposa. Imagino que esa es la razón por la que, antes del recorrido por la frontera de Gaza (una semana después de visitar Hebrón), mandaron un correo enfatizando en que es necesario no mostrar codos y rodillas, y que las mujeres llevemos algo para cubrir la cabeza.
Es mediados de junio. El verano está por hacer su entrada triunfal en un país caliente hasta su último aliento. Aún tengo suerte de poder caminar por las calles de Tel Aviv, y, en los trenes que comunican a todo Israel, el aire acondicionado impera, también lxs jóvenes militares que probablemente terminando su servicio militar estudiarán administración de empresas o cine, pero deben enlistarse, como cualquier otro ciudadano del país, sea hombre o mujer. Frente a mí, un chico de unos dieciocho años duerme con una enorme metralleta entre sus brazos; una chica a mi lado, con su vestimenta militar, manda WhatsApps y juega Candy Crush. Es lunes y el fin de semana con sus familias en Tel Aviv ha terminado, de nuevo han de servir a su nación.
A diferencia de México, Israel es un país muy seguro, el crimen no es uno de sus mayores problemas; sin embargo, aunque las cosas estén controladas, el terrorismo es una amenaza constante. En Tel Aviv puedo caminar a las 12 de la noche a la orilla de la playa sin miedo a que nadie me lastime, abuse de mí o quiera robarme mi celular. Anoto esto en mi libreta una noche de Shabbat en la que no hay transporte público y no me alcanza para el taxi, así que he decidido caminar. El mayor problema de México es la inseguridad, prosigo en mi libreta, parece un callejón sin salida, quizá todos tengamos que morir, me gusta el Mediterráneo, ojalá siempre tuviera una playa para pasear en la madrugada.
En el tren anoto: México también tiene a su ejército en las calles, solo que por razones diferentes. No sé qué pensar, quizá haya comparaciones innecesarias. La injusticia está en todos lados y tiene diferentes caras. Trump dice que quiere construir un muro por el tráfico de drogas. La fachada es simple, todos sabemos que las drogas seguirán pasando, que hay chivos expiatorios y que el muro es el monumento perfecto para sostener la política de la otredad. Pero hay personas convencidas en Estados Unidos que deben protegerse de nosotros, como algunos israelíes están convencidos de que deben protegerse de los palestinos. Como los palestinos están convencidos de que deben protegerse de Israel.
El martes 24 de septiembre de 2019, Michael Barbaro publicó en el podcast de The New York Times, “The Daily”, una entrevista con un agente de la patrulla fronteriza con México: Art del Cueto es uno de esos hombres comprometidos con una narrativa de la otredad. Oriundo de Arizona, hijo de inmigrantes mexicanos que se marcharon al “otro lado” de forma legal. Es un estadounidense persuadido de que sus padres cumplieron el american dream, convencido hasta el tuétano de la importancia de cuidar la frontera de aquellos que quieran pasar de forma ilegal, sean cuales sean sus motivos. Un hombre que, finalmente, está tan seguro de su narrativa como una verdad sin cuestionamientos, que no puede darse cuenta de lo enclenque que resulta el propio concepto de verdad. Por eso, supongo que no sabe muy bien qué responder cuando se le cuestiona sobre las familias separadas en la frontera, pero concluye que, al igual que un padre de familia cierra la puerta de su casa para evitar que alguien entre y así proteger a los suyos, las fronteras deben cerrarse. No hay más que hablar.
México es un país con niveles de impunidad alarmantes, con un altísimo grado de criminalidad, asaltos, asesinatos, feminicidios, robos, desapariciones, con más de 200 mil muertos por la guerra contra el narco, con muchos problemas sociales que no son fáciles de analizar con una pincelada de buenos y malos. Si tomamos estos datos, algunos podrían darle la razón a Art del Cuento. Es decir, si analizamos el problema de la frontera norte, México no es la cara del victimismo y mucho menos su gobierno repleto de corrupción. Pero hay personas concretas, generalmente inocentes, que han pagado los platos rotos. Ellos son los que siempre mueren en la guerra. Y las cosas nunca son tan unilaterales como el poder las quiere hacer ver para obtener sus beneficios.
La narrativa generalizadora no ayuda a encontrar soluciones viables para contrarrestar la violencia y la injusticia en pos de la Seguridad Nacional. Recuerdo el discurso de Harold Pinter al recibir el Nobel en 2005, parafraseando, Pinter afirmaba que es posible convivir con el otro hasta que estoy convencido de que quiere matarme, entonces la Seguridad Nacional se convierte en un discurso manipulador, persuasivo y, en muchas ocasiones, la mentira del sistema.
Donald Trump contribuyó al discurso de la otredad proveniente de la seguridad nacional cuando llamó a los mexicanos violadores y narcotraficantes, a todos los mexicanos, y cuando proclamó de manera tácita que la protección que necesitaban no era contra criminales específicos o cárteles, sino contra un pueblo entero. Quizá se le olvidó que la seguridad contra el crimen es necesaria para ambos lados de la frontera. Que “la verdad” está más en los matices y que la protección nacional es un concepto muy tramposo, una bomba de manipulación psicológica que, con un pueblo que no sea crítico, explotará para ganar una elección.
La narrativa Gaza Strip
Sderot, como se llama el pueblo israelí más cercano a la frontera con Gaza, no es precisamente el lugar por el que millones de viajeros y peregrinos visitan Israel cada año, pero cada vez hay más personas que desean palpar uno de los puntos más controvertidos del mundo entero. Para los palestinos de Gaza, el paso hacia Israel no sería una migración, sino un regreso. El 30 de marzo de 2018 comenzaron en la Franja de Gaza las Marchas del Retorno, miles de palestinos claman su derecho a regresar a los territorios de los que han sido desplazados.
Benjamin es agradable. Sabe y explica con detenimiento que Gaza es una prisión llena de civiles, que está sujeta a un bloqueo militar por cielo, mar y tierra, que no se puede salir más que por causas de fuerza mayor, que sus habitantes tienen luz eléctrica a veces sólo tres horas al día y agua potable muy limitada, que millones de personas están hacinadas (es la tercera entidad política más densamente poblada del mundo) y que está gobernada por Hamás, un grupo radical que pretende la instauración de un estado islámico y que está dispuesto a hacerle la guerra a Israel con misiles, sin importar los inocentes que vayan a morir. Para Hamás, los judíos son los otros, los invasores, los enemigos a quien hay que destruir algún día. Los otros de los que será necesario vengarse. Y la venganza es un plato que se come mejor frío, así que existe la sensación (quizá la intuición) por parte de Israel de que, si bajan la guardia, el color hormiga de las cosas hará su aparición y los árabes les harán otra guerra.
Estamos en un parque infantil, a sólo un kilómetro del muro. Todo parece muy normal hasta que Benjamin nos explica que eso que parece meramente un laberinto en forma de gusanito para que los niños jueguen es una base para protegerse de ataques contra bombardeos. Los niños han aprendido su narrativa desde pequeños, estamos amenazados, safety first. En toda la zona es fácil ver bocinas con alarmas y la población sabe qué hacer en caso de ataques, incluso yo he firmado un documento en que certifico haber hecho este recorrido bajo mi propia responsabilidad y soy consciente del riesgo que implica. Me han enseñado cómo saltar a pecho tierra si algo llegara suceder; aunque la posibilidad sea muy remota, debo estar preparada. El asunto me amedrenta un poco.
Si yo tuve que firmar un documento auto responsivo, ¿por qué hay familias que se mudan a una milla de la frontera con Gaza para criar a su descendencia? Le pregunto a Benjamin. El gobierno de Israel proporciona incentivos, deducciones de impuestos, casas a menor costo que en ciudades tan caras como Tel Aviv o Jerusalén, escuela gratuita y una vida más tranquila de lo que en verdad pintan todas esas esculturas de árboles y menorahs hechas con restos de misiles. Pero el riesgo existe, así que la población quiere al ejército y quiere a su muro porque les da protección. No están dispuestos a ceder y no se van a ir.
Anoto: No sé qué sentir, hay una especie de contradicción en toda esta historia que no termino de descifrar, no puedo radicalizar el discurso, la lucha de las narrativas me atrapa desprevenida.
Nuestra última parada es en la casa de Dinah, una señora rubia y regordeta de unos cuarenta años, ojos color agua y madre de cuatro hijos. Con amabilidad nos invita a su casa, nos regala café y té, y asevera que los habitantes de estas poblaciones cerca de la frontera con Gaza quieren vivir con paz. Paz. ¿Lo mismo clamará una madre musulmana del otro lado? Nos regalan una pequeña piedra pintada de colores estridentes. La idea es ir al muro y pegarla en una especie de acto fraternal con toda la humanidad. Todo esto me hace sentir rara, ¿qué estoy haciendo? Gaza todavía está lejos, aunque pueda verla con unos prismáticos. Parece un escenario apocalíptico. El verdadero muro está después de la tierra de nadie que los israelíes delimitaron. Nosotros estamos cerca y lejos de los otros, a los que no puedo ver y con los que no puedo hablar. En la enormidad del muro de concreto hay un letrero monumental que pide Peace en medio de los checkpoints con militares vigilantes. ¿Y cómo? Me dan ganas de preguntarle a Bejamin. Atrás de la piedra debo escribir un deseo y pido: “que se escuche a los que no tienen voz, dondequiera que estén, quienesquiera que sean”. Mis compañeros de viaje (dos australianos y una chica de Taiwán) me piden que les tome fotos pegando su piedra. ¿Van a subir esto a Instagram? Mejor no les pregunto. Me ofrecen tomarme una foto y yo digo que no.
Next Stop Mexico
Tamer Halaseh es aficionado al Real Madrid y es muy bueno contando chistes. Nació en Palestina y nuestro recorrido por el West Bank empieza con una broma: “si le preguntas a un palestino por cualquiera de sus problemas, aunque sea uno con la suegra, te va a decir que es culpa de Israel”. Cuando curioseo sobre si está de acuerdo en la solución de dos Estados, asegura que, para él, las cosas están bien así. Pienso que quizá el problema es mi inglés y le pido que repita. Lo vuelve a decir, “creo que las cosas están bien así”. Sabe que no todos sus compatriotas comparten su opinión, pero para él, no hay solución posible a la ocupación. En la noche veré muchas veces el hashtag #IStandWithRefugees en su Facebook, pienso que quizá no quiso meterse en demasiados problemas ante mi pregunta.
Es viernes y, por tanto, muchos locales y tiendas están cerrados en Ramallah; el Islam marca las rutinas, a diferencia del estado judío de Israel. La ciudad palestina más grande que existe es una especie de capital sin país. Las llamadas a la oración aparecen religiosamente (nunca mejor dicho) desde las mezquitas. Nuestro primer objetivo es visitar la tumba de Yasser Arafat, un enorme mausoleo moderno, minimalista, lleno de frío mármol y fuentes color azul, cipreses. Elegante y blanco, impone. Sin duda, es el orgullo de la nación. Máximo héroe posible del nacionalismo palestino. La tumba está custodiada por el ejército que se identifica por unas boinas rojas y por sus soldados con cigarros en las manos. El tabaco es algo todavía muy aceptado en los países árabes. A diferencia de Israel, en este ejército no hay mujeres. Ellas van con su hijab por las calles, pero no es Arabia Saudita: las chicas usan jeans, tenis, colores estridentes y todo parece mucho más usualde lo que uno esperaría. Ramallah tiene edificios y plazas modernas. Innegablemente luce más pobre que Tel Aviv o Jerusalén, pero de nuevo, el discurso de los otros se desvanece cuando uno los ve cara a cara. Nadie es tan diferente si decidimos tomarnos un té.
Tamer, nuestro guía, quiere enseñarnos lo mejor de su tierra, quiere que probemos la cerveza palestina, que veamos los parques y los mercados, los cafés y la pujante vida nocturna. Y, aunque nos gusta mucho el panorama, el punto de este recorrido, más que Ramallah y Arafat, es ver las obras que Bansky hizo más de diez años atrás en respuesta a la ocupación. Para verlas, hay que ir hacia Belén, uno de los sitios favoritos de los peregrinos cristianos, con una bellísima iglesia del siglo IV y la pequeña gruta donde dicen que nació Jesús. Las filas para entrar son enormes. La mayoría de los turistas va y viene de Jerusalén sólo para conocer la Iglesia de la Natividad, frente a la que hay también una enorme mezquita. En Belén convive una pequeña población cristiana, con la mayoría musulmana.
En menor medida, el viaje político también tiene su taquilla. Tamer nos indica una pared donde está la famosa paloma de la paz que Bansky hizo a principios de este siglo por las épocas de la Segunda Intifada. Pero su obra no es ni por mucho la excepción; en esta ciudad, el arte callejero impera. Sobre todo en el muro, donde también se encuentran los famosos dos ángeles hechos con el método stencil de Bansky.
La contemporaneidad política se siente al ver un enorme retrato con gesto iracundo de Donald Trump. Fuck Trump, aparece varias veces. ¿Qué se sentirá ser uno de los hombres más odiados del mundo?, anoto. Me detengo en los letreros que claman paz, en inglés y en árabe. Destroy the Wall, Peace needs visions, Love is the answer y stencils de niños jugando entre barricadas de guerra y armas. El arte no puede derribar los muros, pero puede darnos perspectivas, pienso y escribo. Me da una sensación de esperanza que pronto se desvanece.
El muro no es ningún museo con curaduría académica, por más obras de Bansky y otros famosos que haya en sus paredes. Camino entre coches y motos para ver con detalle los mensajes y, entre una tienda de recuerdos y el muro, veo un pequeño cactus verde con un letrero a sus pies: Next Stop, Mexico. Le tomo una foto y Tamer bromea conmigo, “Trump tiene que venir aquí a ver cómo se hacen los muros”, y luego prosigue, “me voy a vivir a México, ahí también tendría trabajo, porque al final ya sé cómo funciona vivir entre muros”. Le contesto que debe enseñarme, que quizá necesitaré nuevas salidas laborales en el futuro. Reímos. En esta ocasión mis compañeros de viaje son una pareja de italianos, una inglesa, tres alemanes y un chico de Singapur. Hablamos un poco de Trump, de la política mundial, de la ultraderecha, Netanyahu, Maduro, Brexit, Bolsonaro y las paredes de concreto. Me preguntan por la situación política de México y prefiero no responder. Queremos arreglar el mundo en una charla con té negro acompañado de menta y mucha azúcar. ¿Cómo cuánto costarán las paredes de concreto?, preguntamos. Tamer se encoge de hombros
Vivir entre muros… escribo en mi libreta. En la noche regresaré a Tel Aviv.
