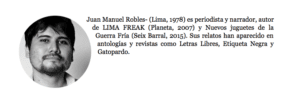Vine a la ciudad y la maestría en una época en la que aún no entendía las implicancias de ser escritor. Ni siquiera sabía, supongo, que al llegar aquí estaba tomando oficialmente la decisión de serlo, y que esa decisión comprometería muchas cosas en mi vida. Nunca fui de los que hacen planes claros. Como tal vez les ocurrió a otros, a pesar de tener muchas ganas de ser parte del programa —cuya información revisé al detalle, al derecho y al revés—, fue la ciudad la que terminó por seducirme y atraparme. Hay enunciados que parecen lugares comunes, pero en realidad son símbolos en estado esencial: Nueva York y ser escritor es una de esas combinaciones poderosas y obvias. Esta metrópoli ha sido siempre un espacio de vértigo, de inspiración incesante para artistas y creadores. Como en una fábula de Calvino, jóvenes que tuvieron el mismo sueño se encuentran en una misma ciudad; no necesariamente hallan aquello que andaban buscando pero se apropian de los cuadrantes, los hacen suyos.
La ciudad es ese ruido de fondo, la locación fantástica que semanas después de la llegada muestra sus sombras verdaderas, sus rincones inmundos, sus grietas y sus ratas. A los narradores nos gusta, a veces, que la ciudad sea un personaje más en ciertas tramas, que el temperamento de esa naturaleza muerta se meta por los poros, que altere el compas cerebral, las ideas. No creo que alguno de nosotros pueda decir que Nueva York no encajó en esa función, en ese estatus de monstruo íntimo.
Y pocas cosas son tan afortunadas como iniciar ese periplo, ese aprendizaje de cuadrantes nuevos, teniendo como ocupación casi exclusiva la literatura.
Esos instantes repetidos, entre 2009 y 2011, son ya nostalgia. Y para mí esta palabra, nostalgia, tiene un significado especial pues dediqué mi estancia en el programa a pensar, entre muchas cosas, en la memoria, en cómo los ecos del pasado retornan cuando nos encontramos solos, lejos del país que nos vio crecer. He vuelto a esta ciudad después de seis años. Y lo primero que recuerdo es a mí mismo, justamente en el acto de recordar. Recordar para escribir sobre un pasado que, de pronto, se hacía más luminoso; o, como dijo algún crítico, ese pasado personal que se “gentrifica”.
Empiezo a observar, la ciudad, la sobrevuelo y veo al hombre que fui, en un quinto piso de Harlem, tecleando con impostada vehemencia. Y en medio de esa evocación aparece, porque así son los recuerdos, la voz de Diamela Eltit en la primera sesión, en el local de University Place, a unas cuadras de aquí. Todavía con el ímpetu de los treinta recién cumplidos, termina la sesión y le digo a Diamela que quisiera que nos mandara a escribir más, que haya más “correcciones”. Ella me responde: cuando lees a tus compañeros estás escribiendo, querido. O algo así. Lo claro es que me quedé por semanas con esa idea, la idea de que se puede estar escribiendo sin estar escribiendo. Es un concepto muy potente en una ciudad en que la gente habla sola y se canta a sí misma, en que los mundos imaginarios colisionan con ímpetu unos con otros, en el metro, en los puentes: tugurio de egos, Nueva York.
En los talleres, Diamela hablaba al final. Uno se ponía nervioso por lo que iba a decir. Pero no porque temiéramos que fuera algo muy malo (aunque, de hecho, a veces podía ser fulminante). Uno escuchaba ansioso esas palabras porque la venerable escritora que se sentaba con nosotros sabía leer algo más importante que tu estilo o tu estructura: sabía leer quién eras. Qué tratabas de ocultar y en qué te estabas metido sin saberlo. De qué tamaño era tu ingenuidad —o tu simple ignorancia— respecto de los maestros literarios que ya habían emprendido, siglos atrás, algo muy similar a aquello que a ti te parecía originalísimo.
Para noviembre del semestre en el que entré, ya había tirado al tacho el manuscrito que traía de Lima, ese que, según yo, era la tercera parte de mi primera novela. Era un texto pretencioso y autoritario, que yo había proyectado acabar en el invierno pero que no iba a llegar a ninguna parte. Terminé de convencerme de que no quedaba más remedio que botar esas páginas cuando salí de un taller relámpago que dio Mario Bellatín, organizado por el programa. “Hace mucho que veo autores que escriben la novela de otro, el proyecto de otro”, dijo.
Aquellos fueron años de entendimientos, pero también de desaprendizaje y desarraigo. De mudar de piel. El horizonte literario nunca más volvería a ser el mismo. Creo que si tuviera que resumirlo en una sola cosa, diría que aprendí a seguir a mi propia música, sabiendo perfectamente que esa melodía era una construcción larga. La vida cotidiana pasó del asombro por todo lo visto a la construcción del nicho personal. Cada uno mapeó la ciudad a imagen y semejanza de su proyecto narrativo. Esa vecindad mental fue poderosa: tuve la suerte de estar cerca de compañeros y escritores como Federico Falco, Isabel Cadenas, Soledad Marambio, Benny Chueca, Richard Parra, Giuseppe Caputo, Gillermo Astigarraga y tantos otros. Todas mentes en ebullición creativa, con su propia historia de soledad y encuentro.
Supongo que a todos el tiempo se nos hizo corto. Dos años se pasan volando y uno difícilmente concluye el proyecto que emprendió. Creo que esto no es evidencia de irresponsabilidad o dejadez (aunque, ciertamente, la pasamos bien y juergueamos como marranos). Es una muestra de la cantidad de recursos que un espacio como este ofrece, de la incontable inspiración que nos inocula. No creo ser el único que descartó los bocetos de una obra en proceso para erigir los cimientos de algo nuevo, más grande, más urgente, más cercano a esa música descubierta en uno mismo.
No es necesario hablar de la variedad de perspectivas estéticas que me tocó ver. La nómina de maestros habla por sí sola: Sergio Chejfec y su credo en la literatura como una forma de complejización de la realidad, un arte capaz de darle más capas y pliegues a lo vivido; Antonio Muñoz Molina y su reivindicación del contador de historias, esa energía que inventa el mundo, ese tren en marcha; Lina Meruane y el cuerpo como principal fuente de choque sensorial y poético; Sylvia Molloy, y la autoficción que huye de la anécdota y sigue las pistas de los propios rastros, como el detective privado de uno mismo.
Los caminos literarios son incontables y es difícil hablar de recorridos imprescindibles —o de requisitos para el oficio—; incluso decir con certeza qué es útil para escribir es complicado. Lo que para unos sirve, para otros puede ser baladí. Personalmente, puedo decir que yo no sería el escritor que soy sin haber pasado por esta experiencia. Como algunas veces he contado, la novela que escribí aquí se volvió un ensayo sobre la memoria, sobre cómo recordamos, sobre la ciencia de la mente, la retórica neurocientífica y el sueño de manipular los recuerdos. Salió un taco de 450 páginas que tuve la suerte de publicar.
Para hacerlo fue fundamental una dosis de locura, muchas horas en la biblioteca Bobst Library, a pocos pasos de aquí. Y también la ayuda de quien se volvió asesor de mi proyecto. Antonio Muñoz Molina fue claro: por ningún motivo debía dejar de escribir esa novela. También eso es necesario, a veces: ánimos contra el abandono. La fe de quienes van conociendo mejor que nadie al escritor que llevas dentro.
Por eso guardo un agradecimiento enorme a todos los que han hecho posible el programa. A Lila Zemborain. A Mariela Dreyfus.
Me animaría a decir que las escuelas de escritura creativa tienen sentido para quien quiera cultivar sus propuestas, entrenarlas y ampliar sus límites. No es casual que sean una tradición en un país como este, tan cultivador de técnicas y tan “profesionalizador”, donde nadie se pregunta si la singularidad del artista se ve en peligro por la existencia de estos espacios. En los años en que estoy fuera, he visto abrir escuelas y maestrías de Escritura Creativa en América Latina y España. Me gusta pensar que este programa, en los años en los que estuve, era el comienzo de algo. Y pensar en eso, por supuesto, va cambiando los recuerdos de esos días, los llena de luz, instala nuevas formas de inocencia.
Imagen: Juan José Richards