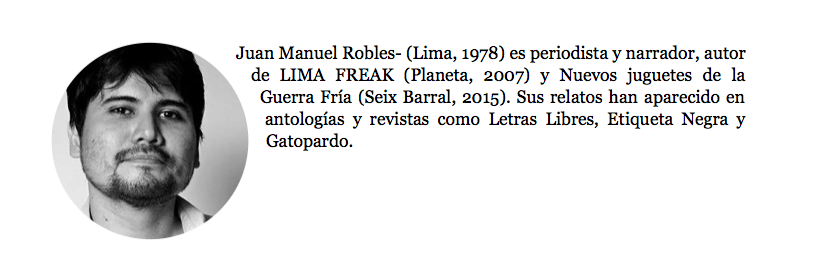La gente suele repetir que sus abuelos viven en otra época. Que por eso no entienden nada, porque ven las cosas que pasan hoy como si todavía vivieran en su tiempo, un tiempo en el que, por ejemplo, no estaba bien que dos hombres se besaran, o que dos mujeres adoptaran juntas un bebé, o que una madre de familia buscara con un localizador satelital tridimensional a algún chico con quien desnudarse y tener sexo una tarde cualquiera. Y que por eso, porque siguen viviendo en ese tiempo, la música de ahora les parece estridente, y las chicas, demasiado flacas. Por supuesto, quienes dicen eso de los viejos nunca conocieron a mi abuelo Enrique. Ja. ¿Un hombre congelado en el tiempo? Tendrían que haber visto al papá de mi mamá. No sé en qué momento me di cuenta. No recuerdo ningún rasgo o síntoma que me pareciera particularmente llamativo mientras crecía. El abuelo estaba allí, su presencia en casa no era muy diferente a la de los abuelos de mis amigos, una especie de fantasma a veces, una planta, otras; una mascota (sí, ya sé, soy horrible). Me extrañaba que no me pudieran dejar solo para que él me cuidara, pero no era el único al que le pasaba lo mismo, en clase había varios. Tampoco fue raro cuando, años más tarde, mi madre empezó a dejármelo encargado para que lo viera un ratito, indicándome que llamara si pasaba algo. Algunos amigos en el salón tenían que hacer lo mismo, porque los viejitos vuelven a ser bebés. Eso dicen las mamás. Eso me dijo mi mamá. Pero lo de mi abuelo era distinto, era especial. Lo supe un día del que no tengo memoria (ja, memoria), un día noté que esa curiosidad enorme con la que el abuelo me veía cada vez que me veía, o sea, todos los días, a todas las horas, incluso varias veces en una sola hora, al despertar por la mañana y antes de dormir en la noche, esa cara con la que él trataba de entender quién era ese chibolo —y sus gestos de incomprensión eran nítidos como los un mimo—, esa insistencia diaria en preguntarse quién era yo, no podía ser normal.
Creo que estaba en tercer grado cuando le pregunté a mamá si el abuelo tenía alzhéimer. Se lo pregunté porque Oscar me lo había dicho. Le pregunté a mamá y ella me dijo que no, que de ninguna manera, que el abuelo era un hombre sano. “El abuelo no está bien, mamá”, le dije un día y me respondió que el mundo interior no es igual para todos, que hay conciencias especiales. Y que su papá era un señor como cualquier otro, un experto forense que solía ir a la morgue, y un día volviendo de trabajar tuvo un accidente, cruzaba por la calle y una combi maldita lo atropelló y entonces se volvió distinto. “¿Cómo distinto?”. “Dios hizo el milagro de salvarle la vida pero detuvo su mente”. “¿Detuvo su mente?”. “Los recuerdos”. “¿El abuelo es amnésico?”. “¿De dónde sacas esas palabras, niño…? No, no exactamente. Él recuerda. Él me recuerda”. Mamá no lo dijo, pero no había necesidad, era obvio: el abuelo la recordaba a ella pero no me recordaba a mí, su propio nieto, a pesar de haber vivido toda mi vida con él. “Ay, hijo, a ti no te conoció pues”. Qué cara le habré puesto que tuvo que corregirse. “O sea, te conoce todos los días y está feliz de conocerte, por eso sonríe, porque cada vez que te ve, te ve por primera vez, lo mismo que a tu amigo Oscar y al gato Lucas, y eso no quiere decir que esté enfermo. Nada que ver. Míralo allí, sentado, ¿se ve bien, no?”. Y el abuelo volteaba a vernos como si nos vigilara desde su quietud, como si en su mente volviera a estar a cargo. Sí, se lo veía bien al abuelo y eso era algo que me asombraba incluso a mí, y me hacía creer por un segundo que lo que mamá decía era cierto. Porque los abuelos con algún problema en la cabeza, los de varios de mis compañeros del salón, tenían en el rostro una tristeza grande, podía verse esa tristeza, como si estuviera dentro suyo, como si el tiempo vivido se marcara en el cuerpo (no sé dónde oí esto, creo que lo dijo mi hermano, el artista).
—Entonces, ¿qué cosas recuerda el abuelo, ma?
—Lo más hondo. Lo que más quiso. Quién es. Su país. Su ciudad… Algunos momentos de antes de su accidente. A mí.
—¿Recuerda su niñez?
Y mamá se rió —y todavía no se le hacían marquitas cuando se reía ni se echaba cremas que hacían brillar esas marquitas—, y la risa llamó la atención del abuelo, que dejó el periódico y se puso alerta.
—Sí, hijo. Eso también.
De ahí la preocupación de mamá al llegar y saber por mí que su padre había subido a la baranda. ¿Qué había pasado? Por segunda vez en menos de tres años, el abuelo había tratado de matarse. Ella nunca lo diría así, tan crudamente; de hecho, se rehusó a creerme cuando le dije que por poquísimo no lo hizo, tirarse al vacío, que yo le vi la cara y tenía la cara de alguien que va a lanzarse, mamá, él sabía lo que estaba a punto de hacer. “Seguro te confundiste, hijo, el miedo confunde. ¿Por qué querría morirse el abuelo?”. No insistí. ¿Para qué? ¿Para qué jugar? El abuelo ya había tratado de hacerlo años antes, en la tina, con un cuchillo Tramontina. Pero mamá lo olvidó, o no quiso pensarlo. Tal vez le dolía. Porque la verdad era que mi abuelo, incluso estando como estaba, nunca hacía las cosas sin razón. Claro, sus motivos solo podían durar dos, tres, cinco minutos, a veces más, a veces menos, pero mientras existían eran poderosos. Cuando mi hermano mayor aún vivía con nosotros, le hizo al abuelo unas fotos en blanco y negro. Tenía talento, mi hermano, por eso le dieron la beca y se fue a la China, donde estudió y se volvió artista conceptual. Pero entonces todavía hacía cosas que todos entendíamos, y le tomó fotos al viejo. Y le puso de título “El hombre más decidido del mundo” a la galería. Mamá le dio una cachetada a mi hermano, pues pensó que se estaba burlando, pero era eso justamente lo que revelaban las fotos: decisión. Incluso al médico que vino a ver al abuelo cuando se trató de cortar las muñecas le asombraba su gesto. “¿A qué se dedicaba antes, que tiene esa mirada tan severa?”, preguntó. “¿Mirada severa? —respondió mi mamá—; yo no la veo… Mi padre era un experto forense, solía ir a la morgue”. Y el médico tomaba notas. ¿Tuvo depresión alguna vez? ¿Crisis de ansiedad? ¿Pasó algo triste? “No tengo idea, doc., era chica cuando el accidente. Mi madre había fallecido mucho antes. Nunca supe nada del pasado”. Y el doctor dijo que no tenía caso recetar ninguna pastilla, que, al menos en términos fisiológicos, el abuelo tenía lo que podían denominar “ganas de vivir”. Seguramente lo ocurrido se debía a la combinación de algún evento antiguo —una persona o un objeto— y alguna imagen o sonido en el presente que actuó como “detonante” de esa memoria. Una memoria fea. ¿Me entiende?
El problema fue que no era posible escarbar en la mente del abuelo, entrar en su cabeza. Porque el abuelo, además de hablar muy poco desde su accidente, olvidaba de qué estaba hablando en medio de cualquier intervención. Mi hermano decía que escucharlo era como leer un “cadáver exquisito”, y yo no sabía que era eso. Y tampoco es que mamá tuviera ganas de buscar nada, de encontrar el bendito “detonante”. Así que después del incidente de la tina decidió simplemente destruir todo aquello que pudiera situar al abuelo, aunque sea por un segundo, en el siglo anterior, en “los años oscuros”, como decía ella. Fue implacable en su empeño. Ya había vendido hacía años la casa con jardín en la que pasó su infancia, pero esta vez fue más radical. Se deshizo de todos los muebles, los adornos y los cuadros, y sacó, por si las moscas, los calendarios, no vaya a ser que el hecho de leer allí el año en curso, en vez de revelarle al abuelo lo lejos que estaba de la vida en la que se detuvo su mente, fuera en cambio un recordatorio del tiempo, de la existencia de algún plan, un propósito, una urgencia, una agenda, un fin. Y hasta la poca ropa que le quedaba de antes se la llevaron para abrigar a los vagabundos. Y los llaveros. Y los zapatos. Y su colección de monedas (había que ver cómo se divertía limpiándolas). Y mamá sacó la radio porque a cierta hora todas las estaciones pasaban música del recuerdo. Ella no lo dijo, pero al verla de vez en cuando yo pensaba, era muy chico pero ya lo pensaba: a mamá le gusta ser la única memoria del abuelo. La memoria más grata, la fuente de una felicidad que no se gasta. Cuando estaban juntos era como si yo no existiera. Y de algún modo era cierto, todavía no existía.
Recuerdo bien el día en que mamá volvió de la calle y se puso a bailar salsa con él —música tropical pero del nuevo siglo, para armar la fiesta sin correr el riesgo de recordarle cosas—, me pareció imprudente y un poco triste, porque mientras ella se movía ágil (como lo hacía con sus vecinos favoritos) él apenas si alzaba los pies del suelo, torpemente. Pero al cabo de un tiempo —días, semanas— el abuelo se movió mejor y mejor, parecía un caribeño del cine viejo, y una tarde Oscar y yo lo encontramos dándole vueltas a mamá, que se reía del asombro. ¿De verdad había aprendido salsa? Sí, es evidente que sí. ¿Cómo podía ser? ¡Si él hace años que no aprende nada! “¡Milagro!”, dijo mamá. Quizás eso dejaba abierta una posibilidad, una esperanza, tal vez con el tratamiento adecuado el abuelo podría volver a grabar cosas para reconocerlas después, podría, por ejemplo, asimilar a su pequeño nieto: aprenderse mi rostro. Pero el doctor, muy aguafiestas, le explicó a mamá que no había ningún milagro, que el cerebro era una máquina rara, que los movimientos del cuerpo tienen su propio circuito, su propia memoria, que el abuelo podía aprender a bailar, o a dibujar, o incluso a jugar pingpong (bueno, a defender bolas sin poder llevar la cuenta del score). Pero nada más. Nunca más.
Que no se les olvide.
Así que mamá decidió resignarse a que no habría sorpresas posibles. El abuelo no iba a recordar, ninguno de sus días con nosotros se almacenaba en ninguna parte, ni un día ni una hora, ni un almuerzo ni una cena. Solo la iba a tener a ella, a su hija, que se acurrucaría en su regazo, y le pondría cara de niña —¡horror!— y lo invitaría a bailar salsa y él bailaría cada vez mejor, sin darse cuenta de nada, solo se concentraría en el rostro de mamá, en sus ojos negros negrísimos, y sonreiría al ver que ella estaba feliz.
Y aunque mamá se daba cuenta de que últimamente pasaba, de vez en cuando, que el abuelo no la reconocía —y entonces ella derramaba unas lágrimas amargas, porque sentía que empezaba a verse vieja—, siempre quedaba su voz. Su voz nasal intacta de eterna niña consentida.
(Fragmento de Memorias de la china, relato inédito que aparecerá en 2018 en el nuevo libro de ficción del autor)
Imagen: Juan José Richards