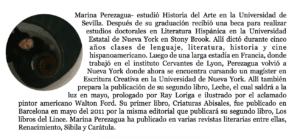Años de inmersiones a pulmón han hecho que hoy, en superficie, si estoy quieta, de modo que ningún tipo de movimiento requiera un gasto de oxígeno, sea capaz de aguantar la respiración hasta 6 minutos. Mi record es, más precisamente, 6 minutos y 7 segundos. Durante ese tiempo, tengo la impresión de que mi pensamiento ocurre en otro lugar de mi cerebro, más alejado. Si creyera que es posible, diría que ocurre fuera de mí, y que su actividad no interfiere en mi cuerpo. Así, cualquier idea de miedo, alegría o tristeza, no alterará mi pulso que, por la falta de aire, se va ralentizando. Por eso, hay dos maneras de saber si respiro: una, arrimar un cuerpo a mi nariz o a mi boca, y la otra, comprobar dónde ocurre mi pensamiento.
Ahora respiro y pienso normalmente. Imagino que en los intervalos en que dejo de respirar y el corazón comienza a bombear más despacio, una tomografía puede mostrar que la actividad de mi cerebro, aunque moderada, existe. Pero nadie me va a llevar a un hospital para descubrirme señales de vida porque, entre otras cosas, el médico que me sostiene la mano es Iván, mi mejor amigo. Él fue quien, como cómplice, accedió a certificar mi muerte cuando me sacaron del agua. Y él es quien, en su papel de amigo de la infancia, va dando instrucciones de proceder al velatorio, atendiendo a mis deseos.
Iván les ha dicho a todos que, en caso de morir en el mar, era mi última voluntad que no me velaran en una habitación oscura llena de cirios, sino aquí, en mi barca, atracada en el muelle, desde donde, uno por uno, entrarán a despedirse. Cuando se despida el último, Iván soltará los cabos y me llevará a alta mar. Al regresar les dirá que me dejó ardiendo. Y al amanecer, quizás alguno, a lo lejos, creerá ver un destello. Pensará que soy yo, naranja, incendiada. Mi muerte para ellos será, para mí, mi nacimiento.
Van llegando. Les oigo. Son todavía un coro de suspiros y susurros indistinguibles en el muelle. Disimulo y espero. Tengo curiosidad por escuchar esas cosas que solo se dicen a los que ya no oyen. Tumbada bocarriba, inmóvil en el balanceo de la barca, el graznido de las gaviotas empieza a adquirir otro sentido. Ahora cantan. Las gaviotas son las sirenas del marinero muerto, pienso.
Los primeros pasos que reconozco son los de mi tío. Su peso escora la barca a estribor. Él fue el único en mi infancia que estimuló mi atracción hacia la profundidad. Me habla: “Mientras yo pescaba, tú estabas en el agua y, a veces, antes de subir, limpiabas el casco y liberabas la hélice de parásitos y esponjas. A cambio, te permitía sumergirte agarrada al ancla. Yo mismo acomodaba tu cuerpecito, de manera que no hubiera posibilidad de enredo, y te bajaba con la manivela hasta tocar fondo”. Ah, tito, es cierto, fuiste tú quien me enseñaste que bajar de esa manera, quieta, me permitía estar dentro mucho más tiempo, porque mi cuerpo no consumía tanto oxígeno. Pensé que seguramente por el mismo motivo yo siempre había cerrado los ojos en el agua. La mirada exige aire. Mirar cansa.
Iván me da tiempo para que pueda respirar entre visita y visita del cortejo que espera en el muelle. Disimuladamente, me toma el pulso para comprobar que estoy bien. Con un toque sutil en la muñeca me señala que las pulsaciones se normalizan. Esto indica que tengo tres minutos para recuperarme y coger aire de nuevo, mientras él hace esperar al siguiente que, desde el muelle, pensará que me está arreglando el cabello, las pestañas, colocándome la mano que al último familiar se le olvidó devolver a mi pecho.
Mi situación requiere dos cualidades que condicionan las despedidas definitivas: sinceridad y parquedad, motivada, esta última, por la limitación de tiempo, teniendo en cuenta que, aunque ya cae la tarde, estamos en agosto, la canícula continuará durante la noche, y mi cuerpo, se supone, comenzará a descomponerse pronto. En realidad este límite temporal, que todos creen venir impuesto por el deterioro de la carne, se corresponde con un impulso de vida: el tiempo que mi cerebro se toma para volver a pedirme aire. He acordado con Iván que 3 minutos serán más que suficientes para que cada uno se despida.
Liberarse de la necesidad de respirar favorece un estado de paz difícil de describir a quien no lo haya experimentado. En esta paz espero a la próxima persona. Entra. La siento cerca. Dice mi nombre, Alba. Y, sin embargo, ocurre algo insólito: es la voz de un desconocido. Atiendo a la segunda palabra, y no hay duda. No sé quién es. No he escuchado esta voz en mi vida. Me estremezco cuando, en un tono alegre, dice las primeras frases: “Tu sexo hinchado. Yo todavía dolorido. Cuando me desperté ya no estabas. Llevo horas buscándote”. Intento conservar la tranquilidad necesaria para seguir conteniendo la respiración, estática, pero la sorpresa ha devuelto mi pensamiento a su lugar habitual, y comienzo a hacer juicios, a dudar, a preguntarme qué está pasando, de quién es la voz. No adivino quién puede ser. Si estuviera en un tanatorio pensaría que se ha confundido de muerta. Pero estoy en un puerto y a plena luz del día. No dice nada más. Escucho que sale de la barca.
Entra mi abuelo. Me sobra. Quiero que se vaya. Intento recordar dónde estuve anoche. No me siento el sexo hinchado. No estuve en casa. Salí. No recuerdo con quién. Me inquieto. Mi abuelo estorba mi pensamiento. Afortunadamente, la concisión obligada hace de las palabras de los que se despiden un ejemplo perfecto de precisión literaria pues, en la soledad de cada uno conmigo, se condensa todo lo que hay que decirme. Así, mi abuelo expresa en unas pocas líneas el desprecio agolpado de toda una vida, mientras que, en Navidad, se nos enfriaba la cena esperando a que terminara un discurso de agradecimiento. Como siempre he estado lejos, me llama extranjera. Esperaba que una vez muerta me llamara nieta. Pero ya no duele. Solo quiero que se marche.
Iván hace tiempo para que me recupere respirando normalmente. Escucho otra persona acercarse. Aprovecho el momento en que alguien la ayuda a pasar del pantalán a la barca y me preparo para contener de nuevo la respiración. Iván controlará el reloj y, a los tres minutos, le dirá que tiene que dejar pasar al siguiente. “El calor, ya sabe usted, no tenemos mucho tiempo”.
El desconocido ha vuelto. Sus palabras me enfrían la piel de la oreja: “Te olvidaste las medias. Tienen una pequeña mancha de sangre, apenas se ve. Te agradezco el regalo” . Aun tumbada creo que me voy a caer. Quieta y con los ojos cerrados, siento que el mundo oscuro sin orden ni desorden me da vueltas. Vértigo. Me pregunto por qué Iván, que tan bien me conoce, no interviene en esta situación. Él sabe que no hay ningún hombre en mi vida. Pero el comportamiento de Iván con el extraño parece ser el mismo que con el resto de los conocidos. Para no quebrar mis nervios intento convencerme de que quizás solo se trate de un bromista. Alguien que, como quien se cuela en una boda, se cuela en un velatorio. Posiblemente ha escuchado cómo me llamo y esto es lo único que sabe, pienso.
Después de casi tres minutos sin respirar el cuerpo empieza a pedirme oxígeno a través de movimientos involuntarios que, generalmente, ocurren a modo de pequeñas contracciones en el estómago y la garganta. Puedo contar hasta setenta antes de correr un riesgo. La presencia del extraño las ha incrementado. Por un momento temo que alguien lo advierta, pero me tranquilizo, porque para ocultar las contracciones Iván ha dado órdenes de que me envolvieran hasta la barbilla con el paño de la vela. Solo tengo al descubierto la cabeza, y los dos brazos sobre el pecho. Aunque no me he visto, siento el peso de la tela. Sé que es una mortaja lo suficientemente gruesa como para cubrir los pequeños espasmos, acelerados por el extraño.
Oigo la voz de mi prima Miriam. Aunque sabe que no voy a responder, me pregunta quién es el hombre que acaba de marcharse. Espero que ella me dé alguna pista que me ayude a identificarle. Escucho atentamente. Miriam, como todos, cree que la causa de mi muerte es la que tantos pronosticaron: a fuerza de bajar cada vez más profundo con una sola bocanada de aire, acabaría ahogada. Y recuerda un capítulo de nuestra niñez: “De pequeña saltabas al agua desde el espigón y los demás contábamos el tiempo que permanecías sumergida. Ahora te veo como a Bruno, creo que así se llamaba aquel niño que competía contigo y que un día, al salir, dijo que le dolía la cabeza, y se desplomó. Lo metieron en una bolsa blanca mucho más grande que él”. Sí, lo recuerdo, y a mí me prohibieron volver a bucear por un tiempo. Castigada en tierra, sentí la asfixia de la bolsa donde metieron a Bruno. Aunque el pensamiento no tiene sentido, fantaseo con la idea de que el extraño sea aquel niño que simuló su muerte como yo lo hago ahora, un Bruno que ha crecido hasta mi misma edad. Mi prima continúa hablando. Creo que Iván se ha distraído un instante, porque ella me escupe en el pecho y me susurra: “Por fin ahora estás como en una bolsa. Asquerosa. Gusana de mar. Ojalá que tu podredumbre sea tan grande como la de un calamar gigante, y que te piquen las medusas, por fuera y por dentro”.
Alguien me limpia la cara, debe de ser Iván. Pero no dice nada. Seguramente piensa que me han salpicado algunas gotas, porque mi barca, aunque segura, tiene la regala apenas a 50 centímetros del agua, y estando atracada en puerto, el coletazo de una lisa puede mojar el interior. Huelo la saliva de mi prima en el pelo.
Temo que el extraño no vuelva, o que Iván no entienda que quiera despedirse tantas veces y le aleje de la barca. Pero regresa. Me dice cosas que no entiendo. Me gusta. A diferencia de mi familia, es el único que me habla como si supiera que estoy viva. Lo sabe, me lo dice: “Sé que vives. Todavía tengo grumos de tu flujo en mi vello”. Deseo que sea cierto, que no se haya equivocado, que no sea él el loco. Espero algún detalle que ubique el día en que nos conocimos, como si en ese día estuviera la hebra que desenreda la madeja. Extraña sensación ésta de esperar que un desconocido me cuente por qué nos conocemos.
Entra mi abuela. Recurrente agonía de esperar una pista. Pero ni estando yo muerta mi abuela cambia su canción de siempre: “Sabía que la pesca submarina te costaría la vida, como a tu madre”. Solo esa frase, que repite dos veces, y después se queda callada. De los tres minutos, le sobran dos y medio. Pero qué mentirosa eres, abuela. Ojalá el extraño te tapara la boca con un pepino de mar. Mi madre se fue huyendo de tu hijo. En cuanto a mí, todavía no has comprendido que lo de la pesca submarina fue siempre un pretexto para bucear a pulmón. No entendías la necesidad que, desde niña, tenía de estar allí abajo, agarrada a una roca del fondo, quieta, sin abrir los ojos. Y tú me decías: “Pero hija, ¿ni siquiera lo haces por ver los peces?” No, abuela. No tenía ninguna curiosidad por el entorno submarino, y nunca me importó la pesca. Lo que me gustaba era buscar la presión a profundidades cada vez mayores. Se siente como un abrazo en los pulmones.
Iván le dice a mi abuela que tiene que despedirse y ella, que siempre ha sido muy bien mandada, se va.
Transpiro bajo la vela. Si los muertos no sudan, espero que el sudor no me delate. Una gota me baja por el muslo con el cosquilleo de una hormiga. Me llega cierto olor a plástico que solo ahora distingo perfectamente de las fibras naturales del paño. Durante los minutos de recuperación no puedo dejar de pensar en el intruso. Ha mencionado una mancha de sangre. Aunque sé que no me toca el periodo, pienso en la posibilidad de que la gota que me resbala por el muslo no sea de sudor.
Mi padre también se ha despedido. Acaba de marcharse. No le he querido escuchar. Prefería pensar en el extraño, que ahora está otra vez a mi lado. Y le hablo para mis adentros, movida por la intimidad que me ha contado. Le digo que a veces el terror de mi padre me despierta por las noches. Por conocer a mi padre estoy a favor del aborto. Quiero que el extraño me oiga. Que no quiero tener hijos. Pero entonces, noto que me toma la mano, me separa un poco un dedo y me pone un anillo. “También te dejaste esto”, dice. Noto en el dedo el anillo que busqué esta mañana. El sol me calienta el aro de metal en la piel y tiemblo.
Me pregunto si, debido a la falta de aire, mi mente me está fallando y estoy sufriendo un delirio, una alteración en mi estado de conciencia. Dicen que después de tres minutos sin respirar el cerebro comienza a sufrir daños. Esto no ocurre si se aprende a dirigir todo el oxígeno hacia la cabeza. Las manos, los pies, las extremidades pueden pasarse sin aire mucho más tiempo. Solo se necesita entrenamiento y concentración. Pero no estoy concentrada, estoy nerviosa, y pienso en la posibilidad de que el riego de mi cerebro no sea suficiente y este hombre sea un espejismo de mis oídos.
Tomo aire de nuevo para recuperarme. Iván me toca la cara, las manos. Supongo que ahora sus gestos son interpretados por los demás, desde el muelle, como otra forma de despedida. Pero algo me oprime la garganta. Es la voz de mi hermana mayor. Sé que sus amenazas ya no tienen sentido. Sé que soy más fuerte que ella porque ya no la escucho. Pero, algunas veces, me viene la imagen de su último castigo. Cuando era niña una vecina del campo me regaló un huevo de lagarto. Me lo entregó metido en un vaso con arena. Estuve durante un tiempo que a mí me pareció inmenso vigilando el huevo, cuidando de su incubación en el vaso. Por las noches, cuando veía las salamanquesas acercase a la luz del jardín para atrapar mosquitos, me imaginaba a mi lagarto naciendo, rompiendo la cáscara con su cabeza de color ceniza. Un día mi hermana se enfadó conmigo y tiró el vaso contra la pared. El lagarto prematuro no era gris, sino verde, y se movía torpe entre los cristales y la arena esparcida. Por primera vez sentí la responsabilidad de un sufrimiento animal y, en la necesidad de aliviarlo, entré corriendo en la casa y lo arrojé al retrete. Mientras el reptil se iba por el desagüe yo agradecía, fuera, el frío del agua en el corte que quema carne. Quema la carne cuando el extraño me habla de mis labios cortados. Quisiera que me pasara la lengua para suavizarlos. Creo que no sería la primera vez, que si su lengua me rozara la piel reconocería todo lo que me cuenta, concediéndome la memoria del cuerpo.
Pienso en mi madre. Si viniera, ella me diría quién es él. Pero no vendrá. La quiero más que a nada porque eligió vivir. Pienso en su fortaleza. Hasta hoy –me han dicho– trabaja en un mundo de hombres. Es capitana de un barco que se llama Argos.
Lo que no me esperaba es que viniera mi primo. No me habla, pero sé que es él por su olor a barco. Está aquí. Callado. Su presencia me sorprende como un milagro, casi tanto como la del extraño, porque nunca ha salido de su camarote. Tiene miedo. Sólo navega y escribe. Es una rosa de los vientos y una máquina de escribir bien. Mi escritor preferido. El que nadie conoce. Yo le visito a veces y, cuando después de sortear los demonios que impiden el paso, entro en su camarote, pienso que si existe una imaginación fuera de una persona, está ahí, en su habitáculo, cámara de creatividades. Quisiera restregarme por su cama, por su escritorio, por su alfombra, como un caballo en un charco; pero el genio no se contagia. El genio es una garrapata que no agarra en cualquiera.
Con otro toque en la muñeca, Iván me avisa de que va a entrar la siguiente persona. El olor a cerrado se va tras mi primo, y soy devuelta al aire libre y a mis pensamientos en el desconocido.
La entrada por segunda vez de mi padre me hace pensar que será la última persona en despedirse. Me da en la frente un beso que quisiera vomitarle. Seguramente después de él Iván soltará las amarras y me separará, como hemos convenido, de esta tierra familiar. La excitación de la partida, de que todo se aleje como hemos planeado, es grande, pero no tanta como para nublar mi necesidad por conocer al intruso. Cuando mi padre sale de la barca estoy en ascuas, con todos los sentidos, excepto la vista, abiertos, atentos al próximo cambio en mi situación. Mi cuerpo, como un alga, sigue a merced de movimientos ajenos. Es el mismo sentimiento de alga que tengo cuando el extraño me habla. Me desplazo gelatinosa, por las humedades de lo que cuenta. Quiero decirle: “Te creo. Si tú dices que tienes mis medias, es cierto. Si dices que las manché de sangre, también. Y grité y gemí. Y mi sexo está hinchado y tú dolorido por mí. Y me quieres tanto que vas a recoger los excrementos de todas las focas del universo para vestir a mi familia de estiércol”.
Como si hubiera escuchado mis deseos, el extraño ha vuelto. Estoy nerviosa. La tensión es tanta que arma un esqueleto. Ahora soy un alga vertebrada. La sangre me riega con fuerza cada capilar, me endurece la carne, los músculos que revisten la espina dorsal. El alga que he sido ya no es verde ni blanda. Soy otra cosa. El alga que he sido tiende a coral. Entonces recuerdo. Fue ayer. La playa. La noche. Un desconocido en una roca. Me gusta su silueta. Me acerco. La única luz es una pequeña fluorescencia en la boya que él sostiene con el sedal. Me ofrece una lata que saca de una nevera removiendo el hielo. La abro. Es cerveza. Me desnudo. Se desnuda. La lucecita de la boya se sumerge. Han picado. Sacamos el pez y lo echamos al cubo. Nos besamos, nos acariciamos, compartimos la cerveza y todos los líquidos del cuerpo. Nos agotamos. Me duermo. Al despertar estiro los brazos, las piernas, los dedos de los pies, me crujo cuanto puedo. Abro la boca, tomo una gran bocanada de aire para oxigenar mi cerebro. La madrugada. Le dejo dormido. De vuelta a casa veo que me falta ropa, que he perdido el anillo. Después olvido. Me ducho antes de llamar a Iván para ultimar los detalles de esta despedida. Ahora Iván suelta amarras, pero el intruso sigue junto a mí. Estamos saliendo del puerto.