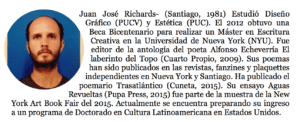El 2011, mientras cursaba el MFA in Creative Writing in Spanish de NYU, se inauguró en The Morgan Library & Museum la exposición The Diary: Three Centuries of Private Lives, donde se exhibían varios escritos personales de distintos autores. Desde la primera edición impresa de las Confesiones de San Agustín hasta el diario donde Albert Einstein hizo cálculos sobre la relatividad. Entre ellos estaba (o eso entendí yo al leer la lista publicada en la sección de cultura del New York Times) el manuscrito que había dado origen a The Retreat Diaries, un libro en el que William Burroughs relata un largo sueño que tuvo durante un retiro de meditación budista. Recuerdo que llegué temprano al museo entusiasmado con la posibilidad de ver de cerca ese cuaderno y una vez dentro de la sala descubrí —con decepción— que se trataba de un ejemplar de su primera edición de 1976.
Mi desilusión evidenciaba una distancia: el manuscrito —o la idea de un manuscrito— contenía una promesa de verdad de que una edición del libro impreso no tenía. Aunque el texto podía ser el mismo, yo quería ver el documento en el que Burroughs había trasvasijado su experiencia porque creía que contenía algo cierto: una proximidad. Sergio Chejfec, con quien estaba tomando clases por esa época, dice que el manuscrito funciona como garantía de verdad y certidumbre. Afirma que aunque no es algo definitivo ni concluyente, lo que ofrece es la posibilidad de indagar en la experiencia de la escritura.
Mientras viví y estudié en Nueva York completé unas quince libretas que fueron mis diarios de vida y de escritura. Cuando volví a Chile y publiqué mi primera novela, volví a revisar esos apuntes neoyorkinos y me reencontré con la experiencia de escribir (en) esa ciudad. Antes que un archivo digital, el documento Word que iba a presentar a una editorial chilena como “manuscrito” había sido una nota hecha a mano en un cuaderno y me causó curiosidad comparar esa línea inicial con el texto al que había dado origen posteriormente. Cuando la encontré, suelta, al final de la página cualquiera de una de mis libretas, la frase me hizo recordar la idea de donde provino todo el proyecto: una imagen que se generó espontáneamente en medio de una divagación, una noche en el octavo piso de la Bobst Library.
De alguna forma, la edición y reescritura de mi novela en el computador habían borrado las huellas de ese tránsito, enmascarado en proceso creativo, pero la línea manuscrita en el cuaderno preservaba la experiencia original y me permitía volver a ella cuantas veces quisiera. El apunte era, en sí, un dispositivo.
Me interesan las libretas, los cuadernos, las bitácoras y todas las inscripciones materiales que son capaces de dar origen a textos literarios. Esas notas existen en un estado anterior a lo definitivo y permiten reformular lo escrito, es decir, de algún modo, alterar la linealidad temporal. Vuelvo a verme de pie en la sala de la Morgan Library mirando a través del vidrio ese libro de Burroughs. Lo que observé esa mañana fue el espectro que abre la existencia (o la ausencia) de un manuscrito. Vuelvo a la biblioteca de la universidad, me veo tomando una nota y me pregunto si es posible medir la distancia que me separa del que era entonces. Del que era mi texto entonces. Me lo pregunto porque sé que ahí hay una forma de entender la experiencia escribirse.
Imagen: Juan José Richards