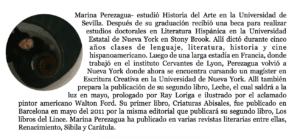A Hui Zhang, Deuckjoo Kim y Rafael Córdoba
En diciembre de 1937 dos periódicos japoneses comenzaron a cubrir la noticia de un concurso: los lugartenientes Toshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda habían decidido competir amistosamente en una carrera a espada, cuyo vencedor sería aquel que consiguiera matar antes a cien prisioneros chinos. El domingo 5 de diciembre la puntuación fue de ochenta y nueve cabezas para Mukai y setenta y ocho para Noda. El día 13 del mismo mes volvieron a competir. En aquella ocasión Mukai consiguió ciento seis y Noda ciento cinco, aunque no quedó claro cuál de los dos había llegado antes a los cien.
Zhan Wu había leído estos datos muchos años después, y había visto los periódicos originales donde aparecieron, con las fotografías de Noda y Mukai posando con sus uniformes y catanas. Sin embargo, de aquella otra cosa que había visto tan de cerca como el pezón de su madre, no recuerda nada, porque cuando en aquel mes de diciembre la ciudad amurallada de Nanking se convirtió en un campo de concentración, él tenía solo seis meses. Es la misma edad que tiene ahora su bebé, que llora en brazos de su mujer mientras intenta sacar leche de unos pechos que desde hace dos días no han vuelto a llenarse.
Xiuying Shi está inmóvil y seria. De vez en cuando vuelve a poner su pezón en la boca del hijo, que con el llanto ha dejado de succionar. Al contacto con la piel en sus labios el niño calla por un segundo. Pero no sale nada, y vuelve a llorar. Xiuying mira las latas de comida en el suelo, el pan duro, un trozo de pescado seco. Recuerda un día de cuando tenía diez años. Se ve a ella misma machacando con un mortero saltamontes y hormigas para darle la papilla a un polluelo caído de un nido. No quiere abrir el pico, y ella le mete el puré por un lateral que parece una sonrisa amarilla y blanda. La cría murió a la mañana siguiente, porque a los insectos machacados les faltaba otra cosa, algo de la madre pájaro, los jugos gástricos, quizás. Xiuying vuelve a mirar las latas, el pan duro, el trozo de pescado seco y, aunque se le pasa por la cabeza machacarlo todo para dárselo a su hijo, sabe que no merece la pena intentarlo. Ya trató de darle pan disuelto en agua y el bebé lo ha vomitado. Aguarda todavía con esperanza a que sus pechos vuelvan a tensarse.
Tampoco Xiuying Shi sabe que treinta años atrás el padre de su bebé intentaba, con la misma desesperación, sacar leche de los pechos vacíos de su madre. Zhan Wu no dejaba de llorar. La madre intentaba calmarlo meciéndole en sus brazos, con caricias, con susurros, pero el niño no callaba y, al cabo de un rato, temerosa de llamar la atención, lo metió bajo sus ropas para amortiguar el llanto. Cuando levantó la mirada vio a un grupo de cuatro soldados acercarse. Ella misma, para demostrar que lo que escondía era inofensivo, volvió a descubrir a su bebé, y lo levantó en sus brazos como una presa de caza para que los soldados pudieran verlo mientras se aproximaban.
Zhan le pide a su mujer que descanse. Ha estado despierta más de veinticuatro horas. Abre su abrigo para acoger al niño que, por alguna razón, ahora se tranquiliza. Se hace un silencio absoluto, y no solo el ruido cesa, sino que incluso las hojas de los árboles, las latas vacías, dejan de moverse. Es un silencio que como una ventosa mete a la madre agotada en el vacío. Xiuying se queda dormida casi inmediatamente. Zhan la mira. Al verla así, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, los brazos tan delgados, caídos, lacios sobre la tierra, recuerda otras fotos de los periódicos. Fotos de lactantes y abuelas de Nanking, tiradas, amontonadas unas sobre otras, formando enormes montículos, montañas hembras de senos y pubis femeninos que tenían a sus maridos, nietos, amantes, en las montañas de enfrente.
Cuando los soldados llegaron hasta la madre de Zhan, ésta bajó aún más la cabeza, se inclinó en señal de respeto y volvió a acomodar a su hijo bajo el abrigo. Escuchó los pasos de las botas arrastrando la arena y, al ver el primer par bajo sus ojos, se esforzó para bajar un centímetro más la cabeza. Pudo sentir, así, que el cuerpo de su bebé le rozaba la barbilla cuando dos manos enguantadas se lo sacaron del abrigo.
Xiuying se despierta sin moverse. Tan solo los párpados se abren. Zhan le separa el pelo de la cara, pero ella tiene las retinas fijas y turbias como una gata enferma. Permanece unos minutos quieta, vuelve a cerrar los ojos y se lleva las manos a los pechos. Nada. Y grita:
–¡Nada!
Toma al niño en sus brazos y vuelve a colocarle la boca en un pezón. El niño vuelve a chupar y vuelve a llorar. Pasa su boca al otro pezón. El niño lo rechaza. Ella le grita:
–¡Chupa!
El llanto del niño se vuelve un chillido agudo y ella le presiona la cabeza contra su pecho:
–¡Te he dicho que chupes!
Está lastimando al hijo y el padre tiene que arrebatárselo.
La madre de Zhan no se atrevía a levantar la mirada para reclamar a su bebé. Susurró algo ininteligible, se tiró al suelo de rodillas y apoyó la cabeza sobre las botas del militar. Pero el llanto de su bebé sonaba más allá de aquellas botas. Escuchó entonces que los otros tres soldados, más alejados, se pasaban al niño del uno al otro entre risotadas e insultos. Uno de ellos le gritó a la mujer que se levantara del suelo y les mirara, pero que no se moviera. Ella obedeció, levantándose, erguida, con los pies muy juntos, y vio cómo los soldados se pasaban el niño, al vuelo, como una pelota.
Zhan intenta calmar al pequeño. A pesar del frío, Xiuying sigue recostada en la pared con los dos pechos descubiertos. El padre deja en el suelo al bebé envuelto en su manta y se acerca a gatas hasta su mujer. Le chupa un pezón, primero suavemente y luego con más fuerza. Luego el otro, absorbiendo muy hacia dentro, cada vez más fuerte. Los mama, los aspira, los lame, y Xiuying aprieta los ojos en un gesto de dolor y de súplica. Finalmente él retira la boca y deja caer su cabeza sobre ella. Llora sobre las aureolas amoratadas y el olor de su saliva en la piel de su mujer.
Treinta años antes, frente a la mirada de su madre, Zhan volaba de mano en mano entre el grupo de cuatro soldados.
–¿No quieres chupar?– decían entre carcajadas–. ¿Es que la perra de tu madre no tiene leche?
La madre temía que, como ya había visto alguna vez, uno de los soldados lanzara hacia arriba al bebé para ensartarlo en su bayoneta. Rogaba hacia sus adentros para que los soldados continuaran pasándose al bebé de uno a otro. Deseaba que se prolongara ese momento, ese vuelo horizontal, toda la eternidad si fuera preciso; todo, con tal de no ver a su hijo lanzado hacia arriba. Si hubiera intuido la idea que comenzaba a gestarse en la cabeza de uno de los soldados, habría suplicado en ese instante la muerte súbita para su hijo.
Zhan nota en la cara las manos frías de su mujer. Ella le aparta la cabeza para poder levantarse. Él ve cómo toma al niño, tan despacio, y lo tiende entre los dos. Luego se acuesta de medio lado sobre la tierra que el día anterior habían limpiado de pequeñas piedras. El niño duerme. Visto así parece que no se esté muriendo. El padre y la madre se miran por encima del hijo enmantado, pero en sus miradas ya no hay comunicación. No hay nada. Son ojos desecados en una ausencia total de pensamientos e intenciones. Cualquier sonido es solo una llamada distante. El tiempo que media entre las sensaciones y la conciencia se dilata. Zhan y Xiuying son solo las ramas secas de un nido abandonado.
En la cabeza del soldado la idea terminó de fraguarse. Cuando Zhan llegó a sus manos no volvió a pasárselo a sus compañeros, pero estos no iban a reclamarlo, porque sabían que en aquel lugar un juego solo se interrumpía para comenzar otro juego mejor. El soldado pellizcó la cara del bebé con fuerza, como una muestra de cariño a un niño mucho mayor. Los otros tres esperaban sedientos de violencia. Aguantaban el suspenso porque sabían que no les iba a decepcionar. Confirmaron las expectativas cuando vieron que el soldado se bajaba los pantalones. Aunque todavía no imaginaban lo que estaba por suceder, las risas comenzaron a ser algo más nerviosas.
Zhan y Xiuying siguen inmóviles. Dejaron las bocas abiertas para calentar el nido, como dos águilas que, desplumadas, abren el pico para intentar el calor del aliento mamífero. Sus únicos movimientos son los que ocurren en sus cerebros. Zhan está teniendo un sueño: dos militares compiten por su cabeza para ganar un concurso. Un sable les corta la cabeza a los tres, pero el juez del juego cuenta solo una. Su voz sale por el cuello cortado, hueca como si saliera por una tubería: –Somos tres–, dice, y las montañas machos y hembras se devuelven el eco en un zigzag hasta que el tres se pierde por los canales de la cordillera, por las axilas, las ingles de los cadáveres que reclaman el número que les corresponde.
Tras bajarse los pantalones el soldado pidió a los otros que acercaran a la madre. Le destapó el torso y puso la boca del bebé en uno de los pechos. Cada vez que el niño trataba de succionar, el soldado volvía a separarle del pezón, hasta que al fin le sujetó a la altura de su cabeza para decirle:
–¿Sabes? Tu madre no tiene leche. Pero yo sí.
Rozó entonces con su pene la boca del niño que, azuzado por el hambre, comenzó a chupar. Aunque el sexo del soldado era demasiado grande para su boca, el hombre se lo metía a la fuerza. El pene comenzó a levantarse y el soldado empujaba la cabeza del niño conforme el placer le subía a la cara, apartándole de sus compañeros, de la burla, de la risa. La madre aguantaba, resistía, no quería moverse, esperando que la eyaculación llegara antes de que su hijo se asfixiara. Cuando el soldado logró terminar, arrojó a los brazos de la madre al niño inerte.
Pero Zhan Wu no murió. Mientras los soldados se iban alejando la madre intentó ocultar ese hilito de vida que empezó con un pequeño gimoteo y terminó con un llanto recién nacido. Quizás el miedo le despertó la leche, y cuando el niño volvió a alimentarse su madre supo que la matanza de Nanking les dejaría a ellos con vida. Nunca se lo dijo a Zhan, pero hoy, treinta años después, las células del hombre deben de guardar algo de memoria porque, para aquel bebé que ahora es padre, la visión del hijo que se muere hambriento le provoca una reacción corporal. La agonía de su niño tonifica cada uno de sus músculos. Es como un despertar hormonal que ocurre de un minuto a otro. En este vigor destapa el escote de Xiuying y comprueba que sus senos siguen vacíos. Ella no reacciona ya a nada, pero Zhan sí siente; todo su cuerpo parece receptivo a un nuevo estímulo, a una erección que, como unas glándulas mamarias que se llenan, le llevan a realizar un movimiento instintivo. Antes de abrir los ojos Xiuying escucha el sonido de su hijo que succiona a un metro de ella. El niño bebe la leche materna del padre y Xiuying, adormilada, comienza a despertar de la profundidad del sueño con su propio canto de paz: “la loba mira a su lobito beber la leche del caballito”.