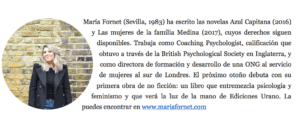II
Las llamadas de la prima Estrella siempre traían consigo el temor de algo siniestro. La primera vez que la recibió Manuela hace ya mucho, mucho tiempo, enseguida supo que aquello no traería nada bueno; y no lo supo con la cabeza del alma, porque Manuela no creía en tanta tontería ni en tanto misterio, lo supo cuando oyó esas palabras a las que siempre temía tanto: «Tienes que volver», le dijo Estrella hace mucho, mucho tiempo por vez primera; pero Manuela no quiso hacerle caso.
No hizo caso en esa ni en las siguientes, porque cuando Manuela escuchaba aquello, que no lo dijo Estrella una vez sino al menos cien a lo largo de aquellos años, notaba de un golpe caer las persianas viejas de su viejo ático, y aquel ruido le traía entonces los cascos de los caballos contra el mosaico desgastado; aquel ruido le traía el sonido de las varas de los jornaleros al mover las ramas de los olivos y zamarrearlas contra el viento; le traía el sonido del portón de madera maciza en la noche cuando se cerraba la finca con sus candados de hierro. «Tienes que volver», le decía Estrella; pero en realidad Manuela escuchaba todo esto de arriba, todo todo, menos eso.
Fue por eso que esta vez, cuando la prima Estrella llamó, Manuela sabía muy bien lo que venía a decirle. Y ella ya tenía preparada la respuesta, esa que siempre ensayaba ante el espejo redondo y moteado que tenía frente al teléfono, pero fue mientras parecía que iba a llover que supo que esta vez no podría decir lo que había contestado siempre: que tenía mucho trabajo, aunque nunca lo tenía, que ya iría una vez cayera el verano y las gaviotas se llevaran con su vuelo en uve el calor del membrillo. Pero el tono de la prima Estrella no era esta vez el mismo y fue por eso que Manuela supo que no podría hablar de gaviotas, ni de calor, ni de uves de veranos. Fue por eso que Manuela supo que aquella llamada vendría a cambiarle el rumbo a todo lo que antes había dado por cierto.
—Es mamá —dijo la prima Estrella—; es mamá, Manuela. Se nos muere.
Y Manuela no supo qué sentir al escuchar aquello. Quizá porque siempre pensó que su madre sería eterna, como lo piensan los niños malcriados, que era justo lo que Manuela no era, pero de alguna forma la idea de su madre viva no maduró con el tiempo, tal vez congelada por la experiencia de no verla; así que cuando oyó a su prima Estrella, que ya sabía ella que no podía ser para nada bueno, no supo qué sentir al escuchar aquello.
Pensó en cuando de niña vio a la carnicera estirar la pata en la plaza de abastos, sentada en su silla verde de mimbre, con su delantal lleno de sangre y de vísceras de cerdo aplastadas; sentadita y dormida con las manitas juntas, sentadita y dormida como una santa, justo al lado de su puesto de carne. Pensó en lo que el corro de mujeres a su alrededor decía: «Estaba tan llena de vida. —Se santiguaban—. Nadie podía imaginarse que pudiera pasar esto». Y ella nunca entendió muy bien por qué decían lo que decían entre hipidos y entre una pena que a Manuela siempre le pareció algo salida del tiesto, pero ahora justo pensaba en eso, ahora que parecía que iba a llover justo pensaba en que una está llena de vida mientras vive y un día se vacía y ya nos imaginamos el resto.
—No dices nada, Manuela. Reacciona —insistió la prima Estrella—, di algo: ¿Es que no escuchas lo que te estoy diciendo?
Pero en lugar de Manuela, contestó el silencio. No dijo nada, como aquella vez que prima Estrella llamó y dijo que debía volver, que si no volvía perdía a una prima y a una hermana, que la había dejado sola con todo, que por qué les había hecho aquello. Y Manuela colgó aquel día, como había colgado ahora al oír que Dolores se estaba muriendo. «Madre», quiso pensar Manuela, «tan llena de vida», pero al tratar de abrir la boca no salió nada, ni siquiera le salió eso.
Tampoco Manuela lloró, porque las mujeres de la familia Medina no gustaban de montar jaleo, pero si no lloró no fue solo por aquello. No lloró por algo más complicado y a lo que aún no había dado forma, algo en lo que no había querido pensar, no había podido pensar porque era demasiado grande, demasiado contundente; y es que madre no podría irse ahora, justo en este preciso momento, y aunque ya lo dijo prima Estrella, Manuela quiso dudar de que estuviera en lo cierto. Quiso dudar aunque sabía que en estas cosas nadie mentía, ni siquiera Estrella que había probado todos los trucos para traerla de vuelta, pero aun así dudó de ella, y quiso dudar un poco más, vivir con la idea de que algo así no podía estar ocurriendo. No en este momento, desde luego. No en este preciso momento.
De modo que Manuela colgó el teléfono. Sintió las gotas castigar la ventana a su derecha y tiró de la madera húmeda para atrancarla y protegerse de aquel cielo que ahora, tras la llamada de la prima Estrella, lucía siniestro. Suspiró al recordar que las esquinas carcomidas no encajaban bien por más que empujara, que la humedad no era nueva de ahora, que vivía allí con ella, con ellas, desde hacía mucho tiempo. Y al mirarse al espejo pensó en que ya no habría tiempo para carpinteros, ni podría ya llamar al fontanero para que le arreglase el goteo de la ducha, ni al electricista para que le cambiase la hornilla, ni a su ángel de la guarda, que parecía haber olvidado la dirección de Manuela, para que la rescatase, para que la salvase de aquello. Supo que nada de eso iba ya a ser posible, que aquel ático ruinoso se quedaría en ruinas ya por siempre, con la humedad, con el vencimiento de sus ventanas y con aquel ángel a medio entrar que ella supo que al final acabaría no viniendo.
Y mientras en esto estaba, giró Manuela su perfil frente al espejo, y reparó en las ondas de su pelo a las que comenzaba a brillar la plata, y sintió que esa plata era lo más lujoso de aquel reflejo. Y notó sobre su piel el camisón que trajo consigo de la finca, y siguió con sus dedos los botones de nácar en fila, comenzando con el índice a la altura del cuello. Uno a uno bajó sin prisa, sin pena por los que faltaban, sin más duelo, hasta llegar al ombligo, donde siempre viviría Dolores y ahora algo más, alguien más. Y ya con la mano abajo, allá por donde las entrañas, con la palma abierta sobre un pulso nuevo, se lo dijo: «No nos vamos a librar de esta —le dijo con voz pausada—. Tu abuela Dolores no nos va a dejar que nos libremos de esto».
Fragmento de la obra inédita Las mujeres de la familia Medina