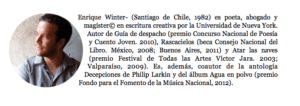Julio toca el timbre, viene de camisa. Si fuera un reloj, con los pies daría las dos de la mañana, pero son recién las once. Huele a fragancia de madera cuando Miguel, sin perfume, lo abraza y sube al auto. Los ventanales amarillos rumbo al centro de Talca son gradualmente reemplazados por luces rojas, Miguel está mudo, carga un solo recuerdo: tenía un año o más, un conejo plástico gigante, y un día ya no. Recuerda la angustia, la mirada al espacio desocupado, casi describiría la silueta del conejo, oscura sobre el papel mural, impidiendo que se destiñera.
Mañana viajará a Coquimbo. Debió hacerlo hoy, pero es el cumpleaños de Lucas. Miguel no sabe que huye de quien ama y la verá esta noche por última vez. No escuchará más de Julio –aún le tiene un polerón con cierre y franja celeste– ni del cumpleañero, que tampoco le ha devuelto la casaca del partido. A Miguel no le importan ya la ropa prestada, la gente que llama o deja de hacerlo. Silba una cueca chora, improvisando una letra para el conejo inflable: entristece a mi palacio una abeja que lo zumbe, fiel custodia del espacio que dejará su derrumbe. Al silbar mira a su izquierda, tras los rulos mojados de Julio y la cabecera del asiento. La oscuridad anuncia sitios eriazos que desaparecen entre las luces de las casas cuando el auto dobla, salvo uno, al frente de Miguel por unos compases, los del semáforo en rojo.
Ya sé, todo lo sólido se desvanece en el aire, polvo somos y en polvo nos convertiremos, la vida es un suspiro, el mundo un pañuelo. Puedo decirlo, evoca Miguel, no así la desaparición del conejo cuando miles también desaparecían y no eran conejos. Todo escozor futuro repitió el de esta partida y la mirada de sus padres al berrinche y no al abandono. El llanto no explica nada. El llanto por no poder preguntarles qué pasó. Su primer recuerdo es el de una pérdida y la incomprensión de los demás, su primer recuerdo es la imposibilidad de comunicarse, de alcanzar la ventana por donde se colaba la luz que sólo el conejo interrumpía, delante de un diseño despegado del color marrón con que asocia su niñez por las escasas fotos, las series televisivas, los papeles de regalo, las alfombras. Miguel amaba la presencia del conejo, más alta, celeste como el polerón con cierre –le pregunta por él a Julio, “chucha, huevón, se me olvidó, te juro, te lo paso la próxima vez que nos veamos”, responde, lo mira y sonríe a medias, Miguel también–, celeste el cielo que separa esa nube de la que es ahora. La sonrisa de oreja a oreja del conejo. Sus últimos recuerdos tratan de lo mismo. Busca uno celeste y no lo puede nombrar. Si supiera lo que le falta, alguien lo encontraría, pero entonces ya no será lo que busca. No deja decirse. Si se pinchó, su padre habrá botado la evidencia, los tétricos restos en una bolsa de basura. Un pinchazo accidental y el estruendo que arrastra un mundo anterior fuera del escenario. Tal vez se desinfló sin drama mientras él dormía. Pero allí estaba con su zanahoria y luego no, ni pudo contarlo. Aprender a hablar, creer más adelante que sí podría decir las cosas, no cambió mucho las consecuencias. Eso al año o dos.
Una partida en falso de Julio le deja los anteojos en la mitad de la nariz y le recuerda a Miguel más accidentes. El espacio del primer recuerdo –que dejará su derrumbe, silba– lo llena uno que ahora le parece el segundo, aunque de seguro no lo es. Cerca de los siete años su perro perdió un ojo en la calle. Primero miraba con dos, luego sólo con uno y se ponía de lado cuando salía a recibirlo. Nuevamente le vetaron la trama, Miguel la adivinó apenas por el desenlace, pero esa vez no lloró. Aunque ya tenía palabras para preguntar, nunca se atrevió a hacerlo: la noticia del atropello le daba más miedo que el cuenco del ojo. Un día, tuerto, el perro partió con la soltura acostumbrada y no volvió más; ahí sí le hablaron de un atropello y Miguel no quiso continuar el asunto, corrió a su pieza y se encerró hasta la mañana siguiente. Tal vez fueron varios días y en cama, interrumpidos sólo por comidas que el padre le dejaba junto a la puerta, ¿iba a la escuela entonces? No lo recuerda, sí el casete –mira la radio del auto–, lo cantaba una y otra vez cuando quedó solo esos días, sí, fueron días. “Era callejero por derecho propio”, decía el parlante, “era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad”. “Se bebió de golpe todas las estrellas”, cantaba, y Miguel entendía, eso era el fin del perro, aunque lo siguieran cantando.