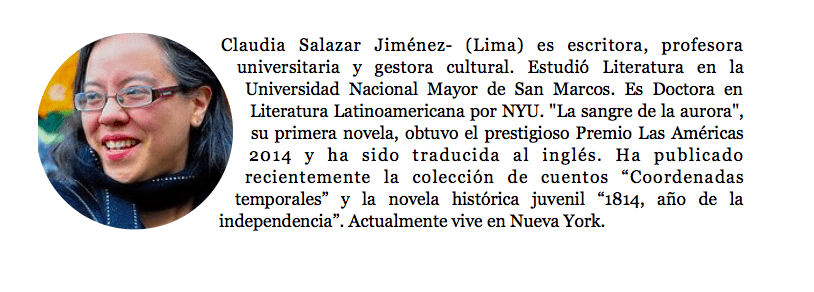Es el momento. Con Álvaro y nuestro guía nos alejamos como para dar un paseo. Poco a poco, logramos estar fuera de las miradas vigilantes y conseguimos transporte. Quiero ir a un lugar donde aún no hayan estado otros periodistas. El plan funciona y conseguimos estar lejos de la escolta tres horas después, en un pueblo que parece casi desierto. Cada vez hay menos comuneros en los pueblos por los desplazamientos forzados o voluntarios. Encontramos una mujer por el camino. Va sola, con el paso muy apurado, la mirada casi perdida, la mandíbula temblando. Nos mira desconfiada. Nuestro guía se le acerca y logra sacarle algunas palabras. Todos tienen miedo de sus vecinos. Nada es seguro, papacito. Quién puede saber si tu pariente también no será terruco. Algo se ha partido aquí. Le decimos que se suba al carro para llevarla a su casa. No, papacitos, ya casi no hay nadie en el pueblo. Cuando le preguntamos qué ha pasado y por qué iba caminando sola, ella me aprieta la mano. La tiene fría y sudorosa. No quiere responder. Se estremece entera. La dejamos ir y continuamos nuestro camino rumbo a ese pueblo. ¿Qué irá a ser de ella?
El ambiente comienza a quedar algo enrarecido. Como si una nube tenue tocara el parabrisas. Y en eso, un olor intenso, picante primero, acre después, algo nuevo pero que no lo era tanto. Estamos a pocos metros de la plaza y hay varios puntos donde se detectan hogueras humeantes. El olor comienza a ser insoportable. Algo chamuscado o podrido. Náuseas.
—Vámonos de aquí.
¿Fue Álvaro quien dijo esto? ¿Fui yo? Los dos nos dimos vuelta al mismo tiempo. Después de lo que vi, ya no quería estar más en ese lugar. Pero nuestro guía no quiso acompañarnos. Tenía parientes en el pueblo y quería saber cómo estaban. Nos hizo una especie de mapa con indicaciones sobre un trozo de papel manchado de barro. Sigan esta ruta y cuando lleguen a esos pagos, díganles a los lugareños que van de mi parte. Los van a recibir bien, y ahí tal vez puedan aprovechar para otro reportaje. Sólo esperemos que la situación esté mejor. Que tengan suerte. A ver si mañana nos encontramos en la ciudad. Álvaro y yo subimos al carro y nos alejamos de ese olor tan repulsivo. No pudimos mirar. No nos perseguía la imagen del pueblo donde dejamos a nuestro guía, sino ese olor que se nos había metido en cada rincón del cuerpo. Ese olor. Adherido a la memoria.
○
El pueblo es una humareda. Se me hace difícil intentar ver algo con claridad. La cámara me pesa más de lo usual. Está bien así. Su peso me ancla a la realidad dentro de esta situación fantasmal. ¿Qué queda después de todo? No queda nada. Hacia dónde voy a mirar ahora. ¿Cuál será el objetivo de mi lente? Avanzamos con cierto temor, ya vimos lo que podemos encontrar, pero cada vez es como si no hubiéramos visto nada. Jamás podré decir que lo he visto todo. Sé que siempre hay algo aún más terrible a un par de pasos. El horror siempre puede crecer, expandirse por cada partícula del aire. Cuando la humareda se disipe, ahí estallará nuevamente mi disparador, haciendo muchos clics, muchas tomas, mi mano guiará la cámara, ¿o será a la inversa? El encuadre exacto para mostrar, ¿mostrar? ¿a quién? ¿para qué? A veces prefiero no mirar, que sea la cámara el único testigo. El encuadre gritará lo que se prefiere callar. No puedo creerlo, ese olor, otra vez. El olor. El silencio. El olor y el silencio acompañan al encuadre aquí y ahora. ¿Qué es mirar? ¿Cómo puedo hacer que el olor se impregne en la foto? Mil tomas no me bastan. Kilómetros de rollos no alcanzan. Pero ahí está la historia frente a mi cámara. Que los ojos puedan oler todo esto y que sientan la humareda despejándose como el telón que pronto develará eso que quiero y no quiero seguir mirando. Que la cámara vea.
Al salir del carro, el viento nos recibe con un abrazo incómodo. Teje un silencio que no obedece a estas horas de la tarde. Entre el humo, un perro aparece y se nos acerca, olfateándonos. Perrito. Antes me alegraban los perros, pero ahora se han vuelto mensajeros nefastos. Entre el silencio, el viento y los perros se forma una tríada descorazonadora. Con las cámaras preparadas, seguimos avanzando, hasta que la bruma se disipa y dos cuerpos nos dan la bienvenida al pueblo. El olor a piel derretida nos atraviesa. Álvaro se aproxima a la mujer. Ha sido un balazo en la cabeza. La mujer es joven, por los veintitantos, como yo o tal vez menor. A su lado está el cuerpo de un hombre. De su rostro no quedaba nada. Era una masa devorada por los perros, quizás por el que nos recibió, aunque otros aúllan a lo lejos.
○
“Mutilado del rostro, tapado del rostro, cerrado del rostro, este hombre, no obstante, está entero y nada le hace falta. No tiene ojos y ve y llora. No tiene narices y huele y respira. No tiene oídos y escucha. No tiene boca y habla y sonríe”.
César Vallejo
Fragmento de La sangre de la aurora (Lima, Animal de invierno, 2013)
Imagen: Juan José Richards