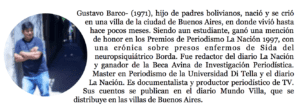En la villa le teníamos miedo a una banda de cosas. Creo que el miedo más enorme era a que un día llegaran las topadoras a tirar nuestras casas abajo. El resto de los miedos descansaban en un segundo plano, cagazos fieros, pero no tanto como eso de las topadoras. Si hasta vimos en la tele que en la villa de Retiro los milicos habían rajado a todos. Yo no entendía, decían que era por el mundial, que íbamos a salir campeones, ¿y eso qué tenía que ver?
Los miedos cotidianos eran muchos y uno se iba acostumbrando a convivir con eso de que una hermana que jugaba al elástico quedara embarazada, a que se cortara la luz justo en un cumple de quince, a los Falcon verdes que pasaban con bigotes y ponían a grandes y chicos contra la pared y hasta al linyera Lagaña que andaba revolviendo la basura y hablando solo. Los milicos nos decían callejeros, pero cuando querían enterarse de algo nos venían a preguntar primero a nosotros.
Pero uno nunca se acostumbraba al miedo a la perrera. Ese camión gris, azulado, que entraba bien rápido a la villa con los hombres ya colgando en sus costados, las horcas largas preparadas. Cuando estábamos en la esquina de la iglesia jugando a la bolita y lo veíamos llegar nos distribuíamos por los pasillos y corríamos gritando:
¡La perrera! ¡Viene la perrera la conchasumare!
En la villa cada uno iba a buscar a su perro. Se armaban discusiones familiares por no saber dónde habían quedado. La gente cerraba las puertas de sus casas, los que tenían terraza se acomodaban en los techos para ver las persecuciones de los perros atrapados en los pasillos sin salida. No faltaba el delator, que había sido chumbado o mordido por algún buscapleitos, que les indicaba a los cazadores por dónde iban escapando.
Los cazaban con la horca del cogote y lo iban arrastrando por el pasillo. El animal se asfixiaba, luchaba por zafar. Cuando llegaban al camión gritaban “puerta, puerta” y otro ñato habría las puertas traseras y ubicaban al bulto con la habilidad de un vendedor de cocacola. No había piedad ni para los cachorros que deambulaban por los pasillos, el baldío de enfrente o la vereda. Los de la perrera no eran ningunos giles. Venían siempre pasado el mediodía, cuando los hombres andaban en la obra o en las fábricas. A veces hasta aparecían custodiados por la cana.
Al final, el camión arrancaba quemando llantas con los perros prisioneros aullando y ladrando, se alejaba recibiendo piedrazos.
¡Muéranse hijos de puta!
Si estaba mi viejo los caga a balazos.
Está bien, tienen perros y anda a saber si tienen rabia o qué, decía alguno y se ganaba nuestras miradas salvajes.
Bien hecho, pues. Lloran por los perros y ni los vacunan. Comida para los leones, dicen que se los tiran a ellos, a los leones, decía la turra de doña Nadi, que siempre estaba recaliente porque cuando jugábamos a la pelota le manchábamos las sabanas recién lavadas que colgaba en el pasillo.
En ese tiempo los perros llegaban porque se arrimaban y acovachaban en alguna casilla. O eran parias que habían quedado en una caja y se repartían entre la gente. A veces veías a algún perro nuevo en el barrio que tenía que pelear con los más veteranos o con los que habían crecido en la villa. No la tenían fácil. Algunos apenas comían las sobras de las familias, si les daban. O iban en grupo de cuatro o cinco a revolver las basuras de las casas fuera de la villa, a cuadras de distancia, esas con puertas y ventanas a la calle, con garage o jardincito. Nadie tenía guita para una antirrábica, eso seguro.
Los perros que se ganaban su hueso con carne eran chumbadores. Conocían de memoria los atajos y pasillos interconectados para escapar de la perrera. Sabían que cuando peleaban se jugaba la reputación del dueño. No mordían a los del pasillo donde vivía su amo. Y si había sido buen compinche de los chicos podía dormir dentro de la casa. A los que les iba más o menos, dormían en el pasillo. Se complicaba poder pasar frente a ellos, en la oscuridad no te reconocían y te esperaban con ese sonido gruñón alargado que antecede al ladrido, oliéndote el miedo con el hocico fruncido, como pensando si morderte o no.
A veces el Sultán me chumbaba y me acicalaba los dientes en las piernas y yo corría para mi casa y pensaba por qué no se lo lleva la perrera al malparido. Otras veces me descubría acariciándole el lomo en la esquina, con los pibes tomando el sol de las tardes de otoño.
Cuando me encariñaba con un perro enseguida le buscaba algún defecto. Me acordaba de aquel cachorro que llevamos a la casa cuando yo era más chico todavía, y le rogamos a doña Martha que por favor nos quedáramos con esa bola de pelos recién nacida. A la semana de tanta leche que le dimos mi vieja decía que iba a explotar. Los que mandaban eran los melli, ellos le pusieron Toby, y así lo empezamos a llamar con ruiditos que hacíamos con la boca. Me esforcé por aprender a silbar. Me dormía con los músculos de la boca entumecidos hasta que un día silbé y Toby supo que yo existía.
Era marrón oscuro, tenía la panza rosada y en esos ojos negros descubrí al hermanito que me faltaba para jugar. Dejé de salir tanto al pasillo y, salvo de que fuera un partido importante por centavos o por el honor contra los enemigos del pasillo 2, decía que mi mamá me tenía en penitencia o que tenía mucha tarea.
Los conocedores de razas aseguraban que si no era cruza con Manto Negro pegaba en el palo. Nosotros lo mostrábamos orgullosos. Toby se ganó hasta a mi papá, al que festejaba con ladridos agudos cuando llegaba de la obra. Le movía la cola desesperadamente, como si supiera que era el verdadero amo y señor de la casa. Una tarde, Don Mario miró a Toby y luego la puerta de madera, la distancia entre los parantes.
Cuidado con que se escape por ahí, dijo al aire y siguió jugueteando con Toby.
No le dimos bola. ¿Cómo iba a poder salir Toby por ahí con la panza que tenía?
Nosotros estábamos de vacaciones de la escuela. El verano de ese año calentaba las chapas desde bien temprano. A veces mamá tenía que ir a comprar hilos o ir a entregar ella misma algunas prendas a los fabricantes. Nos dejaba en casa con la cadena que envolvía la puerta y cerrada con un candado pesado. Los melli sabían dónde estaba la llave por si había alguna emergencia. Yo no. Creo que desconfiaban de que le abriera la puerta a cualquiera o que me escapase para las vías.
Esa mañana dormimos tan profundo que no escuchamos cuando doña Martha acomodó las cadenas y cerró el candado. Tampoco el pito del churrero que siempre pasaba temprano o los cumbiones que ponían los Arancibia para arrancar el día. Abrí los ojos, y vi el techo del cuarto a oscuras, y repetí lo que escuchaba que gritaban desde afuera: ¡LA PERRERA!
Los melli y yo salimos eyectados de la cama. Nos asomamos al patio diminuto y vimos el platito de Toby, su agua y el sorete que había cagado durante la noche. Lo buscamos debajo de la mesa, en el baño, fijate entre las máquinas de coser de la mamá.
Pimentita, que vivía en frente y ya estaba haciendo lagartijas, nos dijo que había visto a Toby en la esquina del pasillo. Nosotros en calzoncillos le pedimos que por favor lo buscara y lo trajera. Se lo decíamos nerviosos, prisioneros de nuestra propia casa.
El ruido de las corridas se sentían más cerca y los perros del barrio no dejaban de ladrar. No sé con qué fuerzas trepé las paredes y subí al techo mientras los melli intentaban abrir por primera vez el candado. Desde arriba alcancé a ver a Toby en la esquina: Pimentita intenta agarrarlo, un hombre gordo lo hace a un lado, Toby corre sus últimos metros hasta antes de llegar a la puerta de mi casa. Piensa entrar por dónde salió pero antes la cuerda le envuelve el cuello y chilla con un dolor que hasta hoy me muerde el pecho.
¡Es mi perro! ¡Señor es mi perro!, grité desde el techo
El pasillo era un ruido irregular de ladridos que tal vez el gordo no escuchó o se hizo el que no escuchó.
Bajé tan rápido como pude hacia el patio. Los melli habían logrado abrir la puerta. Destrabámos los pasadores, paf paf paf, y salimos en calzones hasta la esquina. El camión doblaba por la iglesia. Desde las casas y los pasillos el barrio entero miró cómo lo perseguíamos.
Mi perro, mi perrito, no se lleven a mi perrito! Es mi perro! No no no na na na Toby Tobe Tabe.
¡Devuelvanlé el perro a los pibes hijos de puta!, se escuchaba por ahí. Pero nada más. Todos asistían al espectáculo de despedida y comentaban que habíamos salido en calzones y patapilas por nuestro Toby. Otros reían, claro que sí. Los pibes del pasillo 2 se reían. Después me las cobré, con goles me las cobré, con goles de todo tipo que les grité en la cara. Pero eso es otra historia.
El camión dobló de nuevo y ya el asfalto nos quemaba los pies.
Estuve mudo y sin hambre por varios días. Soñé con Toby. Corría hacia mi. Detrás de él paraba el camión de la perrera, se abrían sus puertas traseras y salía un enorme león amarillento que lo comía de un bocado. Al masticarlo la sangre de Toby enchastraba las paredes y el piso del pasillo. El que manejaba el camión era el cura de la iglesia y mi viejo era un perro de perfil, parecido a las pinturas de los egipcios de los manuales de los melli que yo leía en secreto. Cuando desperté, de golpe, mi mamá mi dijo tranquilo, tranquilo, no pasa nada waway.
Los días y noches fueron pasando. Los recuerdo como un espejismo borroso, yo en la cama, la vista clavada en la viga de madera y la lamparita, la mosca que se empantanaba, la araña que salía a recoger su comida orgullosa de su trampa. Mi mamá y mi abuela y otras comadres entraban al cuarto y me observaban desde la puerta. Murmuraban en quechua.
La perrera pasó varias veces más ese verano. Desde mi cama escuchaba los ladridos, los borcegos zapateando por los pasillos, los caños de fierro del mango de las horcas que a los cazaperros les gustaba chocar contra las paredes de los pasillos, puteadas, carcajadas, corridas, yo lo veo mal doña Martha, asustado me parece que está, duerme al revés que los fetos, para atrás, es grave doña Martha, se te va a ir.
Un domingo por la tarde, cuando el sol daba pleno en el pasillo, escuché desde mi cuarto los comentarios del pasillo: el perro de don Braulio lo había mordido. Don Braulio vivía en la casa del fondo del pasillo. Era bravo el viejo. Cuando volvió del hospital para que le curen la mordida, sacó una cuerda y ató un extremo a la puerta y el otro al cuello de Coronel. Lo fue ahorcando a la vista de chicos y grandes. El animal agonizaba. El murmullo del pasillo y las quejas agudas del perro me despertaron. Llegué a meterme entre la gente y ver los últimos suspiros de Coronel, ahorcado por su dueño por traidor, por morder la mano que le daba de comer. Le salía espuma blanca con globitos amarillentos de la boca y del hocico cuando su lengua dejó de moverse. Nadie hizo nada. Don Braulio metió a Coronel en una bolsa y lo fue a tirar más allá del segundo puente, cerca de la casa de un chico medio raro al que llamaban Muñeca Brava. Una banda de perros lo seguían y ladraban, chumbaban después de olfatear la bolsa negra que cargaba don Braulio en la espalda. Los perros le gritaban lo mataste hijo de gata, asesino humano infiel, gato, lo mataste hombre desgraciado, gato. Los melli dicen que cuando yo gritaba todo eso, los ojos me daban vueltas y caí desmayado en la entrada del pasillo.
No recuerdo tanto esos días después de mi desplome, pero sí las charlas de mi mamá y las comadres y mi abuela Victoria. Estaban convencidas de que yo había tenido un arrebato primerizo y que mi alma vagaba por los pasillos y la calle buscando a Toby. El tiempo no sobraba.
El viernes, mientras mi abuela me hacía vapores con agua bendita, ruda y menta, las comadres me explicaron que yo estaba asustado, que debían curarme esa noche, a medianoche, porque las sanaciones se hacen los viernes. Yo también tenía que ayudar a buscar mi alma perdida. Daban por sentado que yo entendía de lo que hablaban.
Ni bien terminó con los vapores, mi abuela se sentó en la cama y me empezó a contar la historia de los perros que mueren y que son elegidos para llegar al Paraíso.
Cuando morimos, dicen que caminamos por senderos verdes, de los colores de la tierra y la selva, y que llegaremos muy cansados a cruzar un río, que tiene partes de fuego y es harto difícil de cruzar, pues. Los custodios de ese río son los perros. ¿Has visto los perros que son de un color y tienen el pecho de otro color?
Sí.
Ellos son los que están en el río y se dan de importantes y están de traje y corbata. Ellos cobran monedas de oro para cruzarte al otro lado del río de fuego. Si no tienes no te cruzan. Siempre fallan al cruzar, te engañan y te ahogas. No llegas a cruzar. Ese río te lleva al Infierno.
Toby era de un solo color, abuela.
Arí, arí. Los de un solo color, los más sencillos. Ellos te cruzan sin bote y tienes que ir en su lomo esquivando el fuego. Cruzas, y sigues tu camino. Cuando te toque, wawitay, elige siempre a los perros sin corbata y sin bote.
Me contaba esto como si estuviera revelando el ingrediente secreto de su sopa de maní.
¿Cómo me van a entender los perros, abuela?
Ellos hablan, allá, hablan, pues. Tienen nuestra estatura, como mujeres y hombres.
¿Toby será un perro botero, abuela?
Mana munan nichu, mana yachanichu.
No sé de dónde salían esas historias. Me gustaba escuchar a la abuela. Veía a los melli asomados a la ventana, seguramente preguntándose de qué mierda estaríamos hablando, preguntándose por qué se quemaban brasas y el incienso y el romero, por qué los habían hecho juntar tierra de las cuatro esquinas de la casa y mandado a dormir al cuarto de papá.
A medianoche, los aromas de la menta y la ruda macho brotaban de mi cuerpo. Sobre la tapa de una olla vieja de aluminio habían cuatro carbones encendidos que iluminaban la pieza de color rojizo y proyectaban en la pared las sombras de la abuela y de mi mamá. Me sentaron en el medio de la cama y mi abuela tomó el incienso y lo puso sobre el carbón. Un humo espeso brotó de ahí y, agarrado con un trapo, lo pasaron sobre mi cabeza y alrededor de mi cuerpo. La abuela le indicó a su discípula:
Ahora la tierra de las cuatro esquinas.
Mamá sacó un papel de diario y la abuela lo inspeccionó con sus ojos más chiquititos por la humareda. Lo desparramó sobre el carbón anaranjado que encendió una llama. Comenzó a crepitar y a chispear. La abuela observaba con atención. Las chispas iban para la calle, para los pasillos.
Nina rishan calleman, hawaman, dijo mi mamá.
H’aku, usjk’ayta.
Mi mamá salió al pasillo con la tapa y el carbón humeante. Mi abuela tomó mi remera y en el pasillo la revoleaba al viento como si bailara una cueca hechizada.
¡Veníte pues, Gustavito, papito, volvé, vení, hamuy, vení wawitay!
Mi abuela me buscaba en la noche de verano.
Sus voces se fueron perdiendo. Me desplomé en un sueño que parecía revivir aquella pesadilla tan real, cuando corría y reconocía por última vez los ladridos agudos de Toby. Veía de nuevo cómo el camión se alejaba, mis pies descalzos y los calzones blancos. No sé si eran mis sollozos o el humo que no me dejaron distinguir a mi abuela acercarse. Ella estaba tan triste como yo pero tenía una media sonrisa. Me agarró de los cachetes y me secó la cara, me abrazó contra su panza y su pollera. Me envolvió en su aguayo como si fuera un recién nacido y en un solo acto reflejo andino me cargó en su espalda. Ató los extremos del lienzo con habilidad y esfuerzo. Ahí nomás tuve la sensación del pelaje de Toby entre mis manos. Y le prometí que nos volveríamos a ver para cruzar juntos el río de fuego.