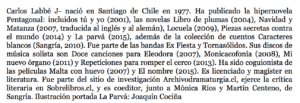La dirigenta abre apenas la cortina de su compartimiento en el vagón dormitorio. La luz entra y le trae oscuridad de modo que nadie pueda divisarla desde afuera: no está ahí de pie abriendo la cortina, no ve nada por la ventana a pesar de que el andén se mueve en relación a ella con la cortina contra el vidrio. No toca esas lámparas, no se sienta en ese sofá y no fuma en esos ceniceros, que sin embargo se encienden, están mullidos y humean para alguien más que estará durmiendo bajo su nombre tras el cartel No molestar por toda la velada. Cierra la puerta, se queda o sale caminando sin que uno solo de sus pasos haga crujir el piso del pasillo hacia el coche comedor: nadie la ve, todos las ven; nadie sabe quién es ella, todos imaginan que más atrás le viene un acompañante. El único abstraído es el comentarista en su taza de matico hirviendo, quien de todos modos es el único que la saluda con un movimiento perceptible, inclina la cabeza y una mano suya levanta por instinto el sombrero que reposa en el asiento. Una irregularidad en los rieles hace que la dirigenta caiga con decisión en la mesa contigua, y enseguida lleva sentada una hora ahí; para el hombre que en el rincón cabecea frente a un semanario ella entró directamente al coche comedor en la estación de Temuco, y el cigarro de esa mano cristalina –sus uñas pintadas no le son aparentes– va a humear hasta Chillán aunque esté apagado. El comentarista dispone su taza en el posavasos, busca en el bolsillo, hace crujir un metal hacia su costado y la llama del encendedor oscila: no son marido y mujer, lo sabe el mozo con la servilleta en el brazo por el pasillo frente a ellos; llevan décadas juntos, está seguro de eso desde que los vio entrar por la misma puerta en la estación, aunque no fue así; son dos extraños que recién van a conocerse, él sabe al tiro cuando pasa eso, y se guarda el pañuelo que acaba de pasarse por la nuca, cruza los brazos en el umbral del vagón, se prepara a adivinar: ahora él va a pedirle la carta de licores. El comentarista en cambio no quita los ojos de la infinitud de árboles que se trenzan por la ventana opuesta, no le sonríe a la dirigenta, ella no lo hace de vuelta y los dos reconocen sus gestos; aspira pero no deja que el fuego llegue a la punta del cigarrillo, lo baja caldeado a la mesa él, y ella por costumbre deja salir el aire por una apertura nada más de sus dientes juntos aunque no exhale humo y se consuma dos, seis, la cajetilla entera entre sus dedos.
–Un araucano, si es tan amable.
La dirigenta levanta mano y voz hacia el mozo, y nadie más que el mozo considera la de ella una orden: ya dispuestos en la mesa los cubiertos, la servilleta, el licor y el pocillo, cada una de sus palabras anotadas en la libreta irán a dar efectivamente al basurero de mimbre del vagón cocina.
–Al natural –agrega ella–. Y aceitunas aparte.
Al cabo, la quietud con que la dirigenta mueve las páginas de eso que ha traído, que lee y no lee, que es libro y también magazín, apenas propaganda, se diferencia apenas de la paz con que el comentarista en la mesa del lado mueve la cabeza de un árbol a otro entre el atardecer con lluvia de su ventana, con que ladea la frente hacia tal o cual cerro, y el sobresalto que dan sus hombros junto al fierro irregular cuando pasa el tren es recibido por el claro que de repente se abre en el vidrio, rápidas casas de adobe, perros, niños que dejan el barro y corren con expresión urgente hacia el expreso hasta que irrumpen violentamente las maderas del puente ferroviario y entonces se abre el valle, vuelve con el traqueteo el rumor que nunca dejará de escucharse; en un parpadeo pareciera también que todos ahí se igualaran en la sordera, en sus trajes desgastados ante el vestido crema o violeta o colorado o a lo mejor la falta de vestido para los distintos hombres que no miran ni dejan de mirar a la dirigenta en el coche comedor: ella se ha quedado toda la cena y aún sigue ahí leyendo qué, ella no ha salido desde su compartimiento pero se sabe que subió en primera clase, y cuando le traen el corto de licor su pie en el zapato brillante, maderoso, invisible al extremo de esa pierna larga –también ha estado observando sin hacerlo el mozo– obstaculiza el paso y él se viene al suelo, la bandeja salta con servilletas, vaso, libreta y estrépito, y cae encima de la figura indiferente de la dirigenta que no deja salir un grito ni una exclamación, tampoco un quejido, ni siquiera se lleva las manos al torso mojado, sólo su voz aleja enseguida algunas palabras como ese fogón entre las cuatro casas que acaban de pasar por la ventana, como el farol de una estación rural y ese alguien que sostiene el farol con cansancio aunque el expreso no se detendrá para los ojos del comentarista que siguen en la ventana tales palabras, la voz de ella que ya todos olvidaron –no recuerdan siquiera que hubiera habido una mujer en el coche comedor esa noche en que el comentarista viajaba a la inauguración del Mundial en Santiago– y que decía:
–No es importante. Por favor. Sólo tráigame un cortado doble, sin azúcar.
Ha caído la noche en los paisajes afuera, apenas brilla un punto a lo lejos en lo alto que puede ser lo mismo la nieve en un volcán o un montón de estrellas o un cacho de luna que viene saliendo por la cordillera, tal vez otro farol de una estación remota; la dirigenta inclina lo que lee y acaso solamente da vueltas las páginas de ese mamotreto, que ya no aparecen empapadas de licor araucano bajo la luz central del coche comedor, brillando en el hilo negro de las cortinas, en la ventana del comentarista que las tiene aún abiertas, cuando una cigarrera plateada en la mano de ella lo termina de encandilar.
–¿Se le ofrece uno?
El comentarista mueve la cabeza arriba abajo, ella está ahí quieta aunque no lo mira, tampoco se ha quedado su imagen contra el vidrio –el mozo ya vino a cerrar la penúltima cortina–, ni le hace caso a las páginas manchadas que sus manos de uñas rojas, negras, púrpura –qué escándalo, sin pintura– no dan vuelta. Ella lee la tapa por enésima y primera vez con los ojos de él: Quién es quién, Deportivo mundial 62 / World Football Who’s Who 62.
–Puedo prestársela –deja de decir la dirigenta apenas–. Antes que la despache con el muchacho a la basura. Está empapada.
Sólo el comentarista puede oírla, y porque la voz de ella se le desvanece no sonríe.
–Muchas gracias.
La dirigenta parece levantar el libro con dos dedos, a pesar de que se apoya en el asiento y fuma, o quién sabe si lo mira a los ojos. No sonríe.
–Faltaba más.
Para el comentarista ella puede estar bajando la mirada y a lo mejor alarga los ojos, a punto de abrir la boca con un sonido alegre, pero la luz central del comedor es insuficiente en medio de la lluvia que golpea el techo del expreso del sur.
–Todos los mozos se caen.
Ella por fin debería soltar una risotada; lo hace cuando el sonido se pierde en el ruido continuo, y agrega:
–Por mí que todos los mozos se caigan al mismo tiempo.
El comentarista se gira en su lugar. La dirigenta efectivamente ha estado sentada en la mesa contigua a la suya en ese coche comedor durante la víspera de la inauguración del Mundial.
–Por mí que todos los mozos se caigan al mismo tiempo, pero no con sus bandejas encima mío.
El comentarista al final la podrá ver, y el movimiento –que ella está escamoteándole– de apretar un poco los labios, abrirle los ojos, ensancharle los pómulos, decirle que sí tiene que verla a esa hora en la cual los pocos que no se han retirado a inclinar la cabeza en sus asientos de segunda clase se han emborrachado, y los compartimientos de primera son demasiado costosos para volver tranquilamente ahí por los pasillos de luz amarillenta. La dirigenta sí sabe que él es el comentarista, no hay posibilidad de que ella no lo sepa.
–La verdad es que no soy aficionado a leer con este bamboleo.
–No hay qué leer en este testamento, la verdad. Son sólo nombres. Listas largas de nombres y números que no le importan a nadie.
Dos hombres juegan a la brisca con las camisas arremangadas y cuatro copas vacías, tres mesas más allá. Empiezan a hablar más fuerte para que sea notorio que están ahora atentos a esos dos pasajeros silenciosos, y para el mozo que fuma en el entrecarro, para un pasajero más que insiste en el crucigrama del vespertino, para los cuatro comerciantes que luchan por quitarle la palabra a sus camaradas entre habanos y aguardientes, para el mayor borracho que no está tomando, dormido sobre un plato, la dirigenta pasa por el pasillo, no habla y sin embargo está ahí como mujer sola, lejos, tratando de convencer de algo a ese tipo aburrido; es tan inverosímil lo que no pueden ver obsesivamente que la conversación entre ellos pierde lugar, mímica de algún recuerdo que les aviva el ritmo de la larga noche ferroviaria, eco en el traqueteo hacia las mujeres que les hablarán en las casas de donde vienen y adonde van, distintas y la misma, evocación aguda que traen los chirridos de la rueda metálica contra el riel, de la puerta oxidada del coche comedor cuando el mozo vuelve a entrar, entumido, la campanilla de una última mesa que ha quedado vacía, un gritito olvidable que ellas no darán, una respuesta segura que no pueden traducir:
–Y no le digo esto porque no me interese el football. Me gusta, pero no por el hecho de que sean veintidós tipos simulando correr detrás de un pedazo de cuero. Mire.
La dirigenta se levanta y se sienta en la mesa del comentarista. Nadie lo nota, nadie ve que su movimiento no admite interpretación; todos la miran. Ella se queda. Su bolso y la cigarrera plateada siguen en su propia mesa, así que se olvidan de la mujer: sus movimientos son distintos a los de ellos, viaja sin compañía y piensan que habrá otras idénticas en todas partes. Las miradas de los pocos que van quedando sobrios en el comedor no buscan más a la dirigenta, será que ya no está sola en el coche comedor del expreso de Temuco a Santiago con las cortinas cerradas bajo la lluvia.
–Sólo títulos, cargos, estatutos, comisiones. La actividad física de estos sujetos es mínima. El juego está totalmente diluido en estas páginas. Usted es aficionado.
–Naturalmente.
–Fíjese. Sólo tres fotografías de un team, y ni uno solo de los players aparece retratado con un gesto corporal en la cancha.
–Tampoco el balón sale una sola vez en ese instructivo.
–Sí. Sé que a usted también se lo enviaron.
Los ojos del comentarista y de la dirigenta no alcanzan a cruzarse interrogativamente, antes son borrados por las miradas de quienes los observan y no los ven ahorrarse gestos, evitar imponer nombres con apellidos, ni siquiera algún apodo, apenas sus oficios encima de la mesa junto al cenicero, la taza, el vaso y la copa; sobre todo sus manos, que no se han quedado bajo la mesa ni exhiben gesticulaciones a la cara y a plena vista de los otros.
–Déjeme decirle algo –continúa la dirigenta–. Los players tienen la ventaja de poder patear con toda la rabia que acumulan una posibilidad que se les viene encima muy rápido. O le entregan la tarea a un compañero. Pero ni usted ni yo podemos devolver con un simple puntapié el ofrecimiento de alguien. Ellos rechazan eso redondo brillante que les ofrecen, miden el odio que volcarán en el golpe y aciertan. Por eso a tanta gente, a los patipelados como a los funcionarios de corbata, también a los borrachines pijes que están organizando este Mundial les interesa el juego. Incluso si nunca han puesto un pie en una cancha de tierra.
El brazo del comentarista ya oscurecido a esa hora recorre la superficie mientras habla su interlocutora, sólo él la escucha porque entendió que ella viene a decirle algo específico aun si no ha salido de su compartimiento de primera clase, como fantasea el auxiliar que camina por ese vagón. Pareciera que el comentarista estuviera limpiando la superficie de la mesa cuando le responde, después de empinarse el último sorbo de su taza.
–Cualquiera diría que usted juega al football.
Cuatro dedos rápidos de la dirigenta anuncian que en cualquier momento se levantará hacia su compartimiento, donde los pocos ahí que no la observan pasarían a imaginársela por el pasillo directamente a los baños de primera, que a esa hora nadie vigilaría porque son más amplios, tienen agua y sobre todo espejos. El gesto de sus cuatro dedos es preciso: va tomando el pocillo con los cuescos de las aceitunas, el corto ya vacío, el servilletero, el encendedor metálico, la cajetilla semivacía, el cenicero hediondo, y los ordena.
–Cualquiera diría que usted jugó al football cuando chiquilla.
–Nunca nos han dejado. Nunca, a menos que sea entre nosotras. Incluso yo me hacía un moño antes de convertirme en mujer, me ponía un gorrito de lana, pisaba la pelota y me barría al suelo, le ponía la suela en las canillas al más rápido y recibía los planchazos frente al arco sin quejarme. Pero al final siempre tenía que acercarse el muchacho dueño de la pelota a hablarme en voz baja, a guiñarme el ojo, que por qué mejor no conseguía unas Bilz para la próxima, o me pedía que lo ayudara a hacer una pelota nueva, una mejor con pilchas de mi casa, o que le llevara a mi mamá una media que se le había descosido, o que le tocara la herida en la pata. Nos huelen y se inhiben, entonces forman sus clubes y se ponen furiosos de otra manera porque pierden. Aprenden a actuar cuando hay una cabra chica en la pichanga, se ven a sí mismos desde afuera en la mirada de ella, quieren ser el muchacho dueño de la pelota para acercarse al final del partido al niño delicado. Todavía de viejos, sentados, armando comisiones, directorios, comités y secciones, la aceptan a una en la mesa solamente porque se quieren en la portada del diario donde por posición no pueden estar, y para ellos nada más la mirada del que no juega convierte en foto lo que ve.
Cada uno de sus dedos muestra en su uña el color de la oscuridad en el vagón, sólo el reflejo de la luz central –que ha bajado su intensidad– en los objetos de vidrio. Mesas más allá los borrachos adivinan las cartas que el compañero de enfrente esconde, pero no pueden decidir a simple vista si esa mano de ella está pintada, si es la izquierda o la derecha, o –esto les parece fundamental– qué hace la otra suya, si está arriba o abajo de la mesa.
–Sus colegas le dirán que no –continúa–, pero en cada reunión de caballeros el que habla busca ser escuchado como si la radio estuviera encendida y alguien más lo relatara.
El comentarista evita mirarla. Baja la vista y encuentra que el pocillo, el corto, el servilletero, la taza el encendedor, la cajetilla, el cenicero conforman cuatro líneas. Ahora son objetos, fichas, piezas homogéneas que le hacen una pregunta inaudible en la voz de ella, y que apenas se acerca se aleja con el vaivén del tren. Entonces la interrumpe:
–¿Por eso decidió hacerse dirigenta?
Sus uñas están pintadas de negro, es la única posibilidad en la noche. Su mano está bajo la mesa y recorre lo que no se ve para el hombre que tres mesas a la izquierda cabecea su impresión contra la cortina, pero no duerme. Su otra mano quita una de las fichas de la mesa, el arquero.
–Claro. Para adueñarme de la pelota. Pero esa fue una idea infantil mía, una idea peregrina que me hizo meterme en la logia, en el club, en la mesa del salón. Lo cierto es que la pelota tiene un dueño y el estadio tiene otro dueño. Esos dueños se ponen de acuerdo para traer desde la cancha de tierra a algunos players que hagan producir excedentes a la pelota y al estadio. La radio, en pocos años la televisión, tienen otros dueños más que ofrecen a estos otros una sociedad para aumentar el espacio del negocio a cualquier territorio, hasta ocupar incluso los ojos y las orejas de la gente que corrió de chica detrás de esa pelota de trapo en la polvareda. Los ojos y las orejas de toda esa gente son propiedad de los mismos que nunca dejarán a una mujer entrar ahí, a menos que esté medio pilucha y entre sus brazos levantados haya un cartel.
–Entonces usted ya sabe por qué me negué a trabajar en la televisión.
La dirigenta quita otras tres piezas de la mesa, luego cuatro y dos más cuando se acerca el mozo con su bandeja porque quiere irrumpir en ese opaco intercambio de miradas, porque la mujer aquí tiene que hablarle. El comentarista pone su mano sobre la última ficha, que es la de ella. La dirigenta la quita.
–Este es el centro forward –continúa el comentarista–. Mete los goles y no es capaz de hablar con la prensa, ocupa las portadas de diarios y revistas, es un bruto pero las atenciones de los dueños van a él. Los niños y las niñas en esa cancha de tierra que usted dice gritan su nombre con su apodo cuando meten un gol. Pero el centro forward está solo y no anda. Ahora quieren hacer que el juego sea un espectáculo solista, con cámaras en primer plano y reporters que le cuelguen alabanzas a la figura cada vez que toca el balón.
–De acuerdo.
–Quieren, siguiendo lo que me dice, hacer de cuenta que en la cancha también hay uno o dos dueños del equipo para romper ahí también la posibilidad de organización horizontal, la importancia de la comunidad, la mera idea que se les vuelve peligrosa cada cierto tiempo.
–Por eso me hice dirigenta.
–Quieren borrar la palabra «team» y reemplazarla por el genérico castellano «equipo». Los adictos y aficionados se volverán seguidores y espectadores que asumirán al principio el plural implícito en la palabra equipo, aunque luego se acostumbrarán a que equipo se refiere a las partes singulares de una maquinaria. Eliminan en este mundial el team como lo están haciendo con los sindicatos, los colectivos pesqueros, las cooperativas agrícolas, la pequeña minería, los grupos obreros, los movimientos literarios, las ligas estudiantiles. Ahora importarán los primeros planos del player, de la estrella, el relator incluso se alzará como figura en vez del equipo comunicacional, y al mismo tiempo le ofrecerán una columna en un matutino de poca monta para que así dure cincuenta años y cuando se muera lo reconozcan como fundador del periodismo chileno; capaz incluso que le pongan el nombre de ese columnista al estadio en Campo de Sports. Otros columnistas habrán ocupado el lugar que hoy ocupan poetas y narradores, pero sólo uno entre ellos será elegido como el protagonista, uno nada más en la historia: uno el libertador, uno el prócer, una la ciudad capital y uno solo el país.
–Por eso me hice dirigenta.
–Y yo por eso renuncié al relato deportivo.
El tren se sacude cuando baja un cerro, pasa el puente, entra en un bosque y sale al poblado donde nadie le dice expreso, sino varios nombres imposibles para el idioma de esta conversación nocturna.
–Justamente de eso quería hablarle.
Y al sacudirse otra vez los rieles la única ficha que ha quedado sobre la mesa que comparten comentarista y dirigenta cae al suelo, rueda por el pasillo y ya no cenicero, vaso, encendedor ni taza va a dar en el intersticio que separa el coche comedor del carro de segunda, queda suspendido en el aire como objeto inútil –sin nombre– por un momento antes de hacerse pedazos contra el suelo pedregoso de la vía férrea.
–La escucho.
La dirigenta abre la boca y resuena cristalina una lluvia que cae contra el techo del vagón, una lluvia que deja de caer en ese momento para camuflar su risa. Deja de llover y a ella viene la mirada del comentarista, sorprendido por su reacción a destiempo sólo porque no puede ver que desde atrás suyo se han levantado los cuatro comerciantes que han dejado su partida de brisca y vienen azotándose contra las mesas hasta que pasan frente a ellos, la mano en el sombrero, la segunda mano en los labios flatulentos, la tercera en el borde del pantalón y la cuarta en la billetera que apenas se cierra; tanto se están afirmando para no caerse que no pueden ver en este momento otra cosa que un pasillo estrecho, la única cama de sus compartimientos, la oscuridad que los toca, tal vez una agüita de manzanilla al amanecer para olvidarse de lo que haya pasado ahí y recuperar el estómago cuando esas dos, las únicas sombras que se movían en el coche comedor, se hayan perdido también por la estación ferroviaria de Santiago.
En ese momento el mozo deja de mirarlos. Sólo ve unas tres horas de posible sueño en el suelo caliente del vagón cocina.
–Pueden quedarse lo que quieran, pero estamos cerrando el servicio.
–Sería todo. Muchas gracias –se demora en responder la dirigenta, alargando hacia el hombre los dedos en un movimiento instintivo donde lo que sobresale no son los pálidos billetes, sino sus uñas que para él definitivamente están pintadas de morado.
–Para servirla.
El mozo entiende. Inclina la cabeza, evita arreglar la última mesa –la del borracho que se han tenido que llevar entre dos a un asiento de segunda porque no fue capaz de articular su nombre o número o apellido u oficio, y deja cerrada tras de sí las puertas del coche comedor.
–Voy a ser directa. ¿Cuánto o qué necesita para volver al relato deportivo? Lo necesitan para nuestro desempeño en el campeonato y yo lo necesito. Son dos cosas distintas, sirve una sola respuesta. Hemos hablado ya con los de la radio, están dispuestos a cambiar los planes para que mañana mismo usted esté en la caseta para cantar el Chile-Suiza. Serán seis matches, los fondos reservados son generosos. Incluso puede usted dejar descansar la garganta en el tercero si como me han dicho le viene esa afonía con el invierno polvoriento de Campos de Sports, cuando el seleccionado nuestro ya clasifique. Se lo haremos saber a tiempo, pero le adelanto que hay una opinión que considera fundamental que Chile pierda ese tercer partido con Alemania.
–Un momento. Usted asume muy rápido que yo no estoy sorprendido por su ofrecimiento.
–Es que no es un ofrecimiento. Es algo bastante menos cortés.
La dirigenta se ha incorporado. Ya no tiene que dejar de moverse a la vista de otros, ahora sus huesos y sus piernas y su cintura y su escote y sus hombros y su cuello y su pelo y su cara y sus manos aparecen ahí en la mesa frente al comentarista porque nadie más va a registrarla para que inmediatamente se le borre, de manera que está de pie, se apoya en la mesa y abre la cortina. No le importa más que el comentarista pueda mirar la forma entera de su cuerpo desde atrás, a través de la ventana es imponente la cordillera que aparece entre nubes que se retiran ahora claras contra la noche, luego desaparecen y la noche está completamente iluminada por una luna.
–No vengo de parte de la Federación a hablarle. Tengo un mandato del Ministerio, firmado directamente por el Presidente.
El comentarista se concentra en el vidrio y mira la espalda de la dirigenta, las cortinas entre sus uñas que han empezado a crecer y dejan breves espacios desnudos en la base. Se quedan sin respuestas.
–Mire eso –dice él.
–¿Ese caballo?
–No es un caballo. Dése cuenta que está lejos. Parece uno por la forma y no es.
–Es un caballo amarillo. No me lo puedo creer. Blanco, sí. Va tan rápido.
–Por eso. No hay caballo que corra tan rápido. Vea bien.
La dirigenta se convence. No está mirando por la ventana, sino al cuerpo que tiene enfrente.
–Es un enjambre enorme de luciérnagas de San Juan. Hace tanto tiempo que no veía algo así –agrega él–. Y ahora se vuelven un arbusto en llamas que rueda.
El cambio de color de eso que están mirando es sutil; la dirigenta sabe que ninguna transformación es impresionante –la cosa que los sigue a través de esos potreros a tanta velocidad no lo es–, sino tenue. Sólo así, de a poco, se logra alcanzar una forma que parezca definitiva.
–Y ahora se van a acercar.
La masa luminosa en otro color de repente aumenta de tamaño, es la perspectiva lo que hace crecer, bailar ante la ventana a una miríada de insectos lentos por el peso de una minúscula luz que ágilmente se vuelve a combinar en una forma vertical, frondosa –una más entre las cientos que se suceden en el paisaje incansable de la noche despejada ante el tren expreso–, pero iluminada cuando el comentarista puntualiza:
–Y ahora hacen un árbol.
Cuando su voz sube un poco la intensidad para agregar que finalmente las luciérnagas de San Juan se dispersan, en un parpadeo el cielo se cubre por completo de estrellas –pero hay luna esa noche, y están pegadas al vidrio durante el instante en que el dedo medio del comentarista percute contra su pulgar en un chasquido, según el cual los bichos se dispersan y el paisaje vuelve a una sucesión de matorrales, latifundios, casuchas, alambrados, tranques, basurales y carretelas. La dirigenta se refriega los párpados sin sueño. Suspira.
–Me doy cuenta –concede una vez sentada, y cierta arruga se le deshace en la frente– que con esta capacidad suya usted podría haberse dedicado a la política partidista. Su oratoria sería incendiaria o tranquilizadora, podría crear al pronunciarlas presiones populares multitudinarias y disolver marchas en el acto.
–Se equivoca. Yo no puedo mentar palabra sobre movimientos con los que no tenga más que una relación distante. Lo que yo hago, mi oficio, no es cuestión mágica. Ahí de donde vengo la gente lo hace cada día, y sé que hay rincones en otras provincias, en otros países indoamericanos, en el África, incluso en lugares menos poblados del norte, y en los desiertos y playas de las Asias y en páramos oceánicos, donde es normal que el mero hecho de hablar se haga parte de la coreografía alrededor. Un hombre de negocios cubano me dijo una vez que los laboratorios comerciales yanquis ya están aplicando con éxito un plan para controlar los movimientos de millones y millones de personas a través de la vocalización. La clave para ellos es el ritmo del habla, y para eso están vendiendo radios y televisores con sistemas de amplificación donde lo principal son los sonidos graves; música popular, la llamaba el cubano. Vea lo que está empezando a pasar con el twist y el rocanrol en los salones del centro de Santiago.
–Es parte de un proyecto mayor.
Las uñas ahora nacaradas de un brillo oscuro ante la tenue iluminación escarban la cajetilla sin cálculo, de repente los movimientos de la dirigenta se vuelven lentos porque la mirada de su contraparte parece haberse quedado con la simetría entre su urgencia y el paisaje que no se detiene, sombra tras sombra, follaje tras follaje, árbol tras árbol, madera tras madera, palo tras palo, astillas, papeles, fuego, humo. Son sólo dos pasajeros a esas altas horas de la noche en el coche comedor; un gesto de ella escamotea una u otra ausencia y se permite tomar desde esa otra mano el encendedor ofrecido, que él suelta a tiempo para que con el resto de las uñas brillantes ella encienda dos cigarros y le pase uno mientras continúa diciendo, el humo entre sus palabras:
–Un proyecto tan grande que un montón de guatones dirigentes locales jamás podrá entender. Ni siquiera la parte del organigrama que los incluye.
El comentarista vuelve a dar una fumada primera a su cigarrillo, escuchándola. La luz central del vagón se apaga justo cuando un riel en mal estado se une con otro irregular, de manera que el silencio se suma a la oscuridad y les impide que quieran incluso preguntarse si el corte se ha debido a un desperfecto –en cuyo caso en cuestión de segundo empezarían las carreras entre vagones, las linternas, las voces que llaman a la calma y los chillidos–, o bien a un intencionado accionar del interruptor desde la locomotora para que quien sea que continúa ahí en el coche comedor se sienta fuera de lugar y se dirija de vuelta adonde el cansancio, el sueño, la falta de curiosidad de los mandamases ferroviarios de turno consideran adecuado guarecerse a esas horas.
–¿Quiere decir que es un proyecto sin estructura siquiera, que no se desarrollará en el espacio sino con el tiempo?
–Exacto. Usted lo ha dicho: el tiempo. Eso que los enemigos locales de nuestro gobierno y los mecenas extranjeros de nuestro gobierno, los dos juntos y por separado, llaman la Historia; el progreso que se desata hasta su punto de inflexión.
–Y usted, que trabaja para ambos, necesita mi relato en el campeonato mundial de football para precipitarlo.
–No se equivoque.
La dirigenta aspira con fuerza su humo, y cuando lo hace una cara suya se ilumina por primera vez entre el manto de oscuridad que ha cubierto el ferrocarril. Esa mirada con la del otro permanecen en el reflejo de esas facciones diferentes en el ventanal, luego sólo es la de ella atónita porque una polilla al otro lado toca el vidrio en busca de la punta incandescente de su cigarrillo; sin embargo, el tren va avanzando a una velocidad imposible para el vuelo de cualquier insecto nocturno.
–Póngame atención, le pido.
Un parpadeo de complacencia del comentarista antecede a la descomposición de la polilla en una multitud de bichos minúsculos que, en cuanto se detienen, se dejan arrastrar por el viento y se pierden de vista.
–Perdón –dice él.
–Necesito su relato no para el Mundial de Football, sino exclusivamente para el seleccionado chileno.