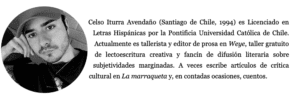Detrás de la creciente luz que consumía su consciencia mientras se desplomaba en el piso, su mente agonizante alcanzó a elaborar un último pensamiento: el pan con queso se le iba a sobrecalentar en el microondas.
Fue el gato de la casa contigua, nombrado Luismi en honor al ídolo musical mexicano, quien lo descubrió fallecido en su habitación. El viento estival y el delgado visillo de la ventana que daba hacia el patio convinieron en revelar la precoz y poco ceremoniosa tragedia al minino. Tan intrigado como espantado, entró por primera vez al hogar vecino para contemplar el cadáver de quien otrora le regalase pedacitos de vienesas cocidas en un gesto de buena convivencia.
Entre las ramas de un naranjo que se montaba en la esquina de los cuatro patios colindantes, Luismi le contó a los otros gatos, perros y también a los pájaros que se había muerto el cabro del Roberto. Memo, el envejecido quiltro de los Pérez Castro, advirtió al resto de la fauna citadina que la familia del finado se había ido de vacaciones y no volverían hasta el próximo fin de semana. Los animales se comprometieron a encontrar la forma de avisar a las señoras del pasaje de la sorpresiva defunción.
Por supuesto, la penosa realidad dicta que las bestias no se comunican con los humanos, por lo que las criaturas confederadas no consiguieron alertar a las personas. El tiempo, por suerte, hizo lo suyo: la cuarta noche del proceso de descomposición, el olor a podredumbre se escapó de la ajustada casa pareada y se empezó a colar en los livings, los comedores, los living-comedores y las galerías del barrio. Los rumores y las sospechas corrieron rápido, desde el grupo de Whatsapp Vecinos contra la delincuencia, hasta los chats privados de los jóvenes, así que ya en el quinto atardecer la junta improvisada se había levantado en la plaza céntrica de la cuadra, bautizada con el nombre de un novelista nacional anarquista cuya identidad y color político se habían perdido en la planificación urbana.
La señora Lily, quien recién llegaba de una intensa pelea en el metro de vuelta de su trabajo como secretaria, vivía en la casa contigua a la del fallecido veinteañero y había nombrado fanáticamente al gato Luismi. A pesar de su presente amargura, estaba dispuesta a asistir a la reunión porque no soportaba tener que estar con las ventanas cerradas en pleno diciembre. Encima, ya se le habían marchitado entre las manos las calas que con orgullo había sembrado y cuidado hace unos meses en su patio. Necesitaba encontrar la fuente de ese hálito asqueroso que, en un principio, asoció con los gases descontrolados que su marido soltaba en la casa durante la noche.
En un quórum récord para una convocatoria vecinal, once residentes de la villa se habían presentado en la plaza, casi todos de las casas que estaban situadas demasiado cerca del cadáver aún misterioso. Fue Rosita, una desempleada cuarentona que vivía con su mamá bajo el pretexto de cuidarla, mientras en realidad pasaba sus tardes descifrando los acertijos de revistas feriantes y los crímenes de programas policiales gringos, quien acertó en la ubicación del problema: “Los Rojas Cáceres se fueron de vacaciones la semana pasada, esa es la casa hedionda”. Así, transmutándose en sabuesos, los vecinos olfatearon el perímetro hasta comprobar la hipótesis de la improvisada detective.
Infructuosamente, los siete vecinos restantes, pues dos se habían marchado a tomar once, otro se fue a ver la comedia y un último desapareció mientras se movilizaban, llamaron desde el pasaje a los cinco integrantes de la familia ausente. Los perros de la plaza los acompañaban ladrando; pero no a la casa como los vecinos suponían, sino que intentaban contarles lo que los animales ya habían descubierto.
Tras confirmar la resolución de Rosita, los cinco vecinos que quedaban, ya que una se espantó por la situación y arrastró a su marido consigo, decidieron cruzar la pandereta que separaba el florido patio de Margarita del desértico homólogo de los Rojas Cáceres. En una votación de cuatro contra una, se decidió que el único varón presente, el cincuentón don Ignacio, fuese quien improvisase el parkour investigativo. El único voto en contra era de Jocelyn, quien votó por ella misma, pues era preparadora física.
El caballero tuvo que treparse en varias sillas plásticas dispuestas sobre apilados pisos también plásticos para cruzar la muralla. Una vez encima de ella, el vértigo lo venció y cayó derrotado sobre un mueble venido a menos que descansaba del otro lado. Mientras se revolcaba gimiendo por ayuda tras la pared de yeso, Jocelyn caía de pie entre él y la ventana. Los ladridos desesperados de los perros le notificaron a un zorzal sobre su tarea reveladora y volando corrió el visillo hacia un costado, sorprendiendo a la también atleta con los frígidos restos del estudiante universitario. Horrorizada, ella se dio una rápida media vuelta mientras contenía las palabras en su boca con una mano; y, tras un larguísimo segundo y medio, dijo “¡Se murió el Ñoqui!”
El Roberto chico, también conocido con el nombre de esa pasta de papa, se ganó su apodo por ser la cuarta palabra que salió de su boca. Ya que no tenía motivo aparente para aprenderla tan pronto, sus tíos lo nombraron así por el humor. El Ñoqui había renunciado a una carrera tradicional en una universidad privada para hacer las veces de barman en una maricoteca local. Él no se consideraba cola, pero agradecía las miradas lascivas desde donde viniesen, después de todo, comentaba su hermano desde su sabiduría astrológica, había nacido con el sol en Leo. Tras su ruptura con Romina, la heredera de la verdulería de la esquina, el Ñoqui se había transformado en un personaje polémico para el barrio: le había sido infiel con una chiquilla aún por identificar del sector.
Por teléfono le explicaron a Sandrita, una joven poeta que los miércoles y jueves contestaba las llamadas de la comisaría de su villa, el nefasto hallazgo, mientras ella ponía el aparato en altavoz para que sus otros dos compañeros pudiesen escuchar la telenovelesca emergencia. Media hora más tarde, para cuando las patrullas y el Servicio Médico Legal llegaron a la cuadra, todo el barrio estaba reunido en el pasaje y algunos habían saltado las panderetas para sapear desde el patio. Las rejas y los candados fueron cortados, la puerta fue dada abajo, los gatos dispersados y la doctora Peña se encontró frente a frente con el tieso Ñoqui en el piso. Lo examinó detenidamente, a diferencia de como lo hacía con los telares que su polola artista fabricaba en el estudio de su departamento, y creyó encontrar la causa de muerte.
La señora Barbarita se había recién sentado en el sillón, tras lavar la loza de once de las tres familias que vacacionaban juntas en el litoral. El inútil de su marido, pensó ella, estaba en el patio fumándose un cigarro con su cuñada. Su celular sonó desde la pieza chica que les había tocado por llegar muy tarde. Le subió el volumen a la cuestionable teleserie familiar que daban en la televisión abierta, ignorando los doce llamados consecutivos. Frustrada, se levantó para encontrarse con un número desconocido llamándola por decimotercera vez.
Apenas contestó el teléfono, se desplomó llorando en la cama; una voz serena y profesional le contaba que su hijo menor había muerto de un infarto cerebral, a causa de unos lentes que le apretaban demasiado.