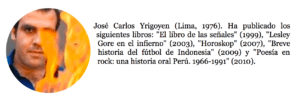Dos historias se cruzan con escasos gradientes de separación. José Carlos Yrigoyen se sirve de la obra del cineasta italiano Pier Paolo Pasolini para recorrer los fragmentos de su propia vida. Estos capítulos forman parte de su próximo libro, tentativamente llamado “La Muerte de Pasolini”.
.
4
Había ingresado a la universidad en el verano de 1995, pero me decepcioné muy pronto de ella. Apenas si iba a clases, muchas veces no rendía exámenes y dejaba pasar los ciclos tomando poquísimos cursos para demorar lo inevitable, para mantener esa benévola sensación de presente perpetuo el mayor tiempo posible. En casa no me preguntaban por mis progresos académicos, o en qué año de carrera iba; por primera vez tenía carta libre para hacer de mis días lo que me pareciera. La atención estaba puesta en otro lado: eran los años de apogeo de la dictadura fujimorista, que coincidieron también con los años de apogeo de mi padre: de empleado de confianza en un ministerio durante la precaria democracia de los ochenta, había pasado a ser el titular de un exitoso estudio de abogados que ocupaba los dos últimos pisos de un céntrico edificio en San Isidro. Los adquirió con el dinero que le dieron luego de la liquidación de prácticamente todas las empresas públicas. En menos de tres años, había conseguido contratos con dos importantes bancos que le encargaron localizar y cobrar a los clientes morosos, que se habían multiplicado por miles con la artificial bonanza de principios de los noventa. Nunca hubo tanto dinero en casa como en esa época.
El poder económico le sentó muy mal a mi padre. Creía que le daba derecho para seguir disponiendo de mí y de mi futuro. Él, que nació en un hogar de clase media en Jesús María, que debió pagarse sus estudios universitarios trabajando en la ventanilla de un banco, que a los veintisiete años se había casado con una joven accionista del diario más importante del país y que antes de cumplir los cuarenta tenía ya una gran casa a las afueras de Lima con un amplio jardín y piscina, se encontró al filo de los cincuenta con sus metas máximas realizadas. Él siempre quiso hacerme partícipe de aquel proyecto, pero nunca encajé en sus planes. No duré ni cuatro años en el costoso colegio religioso donde me inscribió, tampoco resistí ni tres en la universidad donde me animó a matricularme para que estudiara y luego trabajara a su lado. Mi indolencia hacia sus consignas sobre posicionarme socialmente o “mejorar la raza” era indisimulable. Él siempre quiso que yo fuera mejor que él; yo lo decepcioné con minuciosidad barroca.
Ante mi indiferencia, reanudó sus ordinarios métodos de confrontación y disuasión. Sin embargo, el escenario ya no era el mismo de antes. Es cierto que casi nunca entraba a clases, que apenas si aprobaba algún curso y que hacía una vida social muy limitada con mis compañeros de aula, pero eso no quería decir que la pasara todo el tiempo dando vueltas por los pasillos con la mente en blanco. Había comenzado a leer poesía y a intentar escribirla. Si tuviera que explicar el impacto que la poesía tuvo en mí en ese periodo tan complicado, lo compararía con la irrupción de la fe católica en mi infancia, cuando estudiaba en un colegio de monjas marianistas. De esa primera fe, que en su momento me turbó fuertemente, solo quedaban intermitentes destellos en la penumbra de los días. La segunda fe llegó a mi vida con la irresistible fuerza de lo que nos maravilla porque es innegablemente cierto, aunque a la vez no se pueda definir. Como diría Wittgenstein: mostrable, pero no decible.
Por todo eso, en lugar de entrar a mis clases me escabullía a la biblioteca. Debe de haber sido en esas tardes que descubrí a Pasolini. Encontré dos de sus mejores poemas en una vieja antología de poesía italiana: “Las cenizas de Gramsci” y “El llanto de la excavadora”. Recuerdo que me impresionó, aunque no tanto como lo habían hecho otros poetas descubiertos, en su mayoría anglosajones. Unas semanas después vi Saló o los ciento veinte días de Sodoma en la casa de un profesor con el que había trabado amistad: fue eso lo que realmente despertó mi morboso interés por su obra. Me sentí inmediata y profundamente identificado con esos cuerpos jóvenes que son sistemáticamente ridiculizados y destruidos por un poder totalitario. Después conseguí El Decamerón y Teorema y sus libros de poemas, lo que terminó por consolidar un lazo afectivo y sensorial que ha perdurado hasta hoy.
Cuando describo mi vínculo con Pasolini como afectivo y sensorial, lo hago para dejar en claro que muy rara vez sus ideas me han convencido. Algunas de ellas, sobre todo las del último periodo de su vida y recopiladas en los artículos de Escritos corsarios y Cartas luteranas, me parecen concebidas por una desesperación apocalíptica, o bien afectadas por un extraño y muy personal reaccionarismo contestatario que las volvía insostenibles. Lo que me atrajo de Pasolini no fueron sus complicadas elucubraciones semiológicas ni sus teorías de toda laya, sino el desafiante y cautivante poder de sus imágenes, dispersas en sus poemas, películas y novelas. Pero también hay otra explicación para esa atracción, más allá de que yo concuerde o no con los artículos y ensayos de Pier Paolo, y es que durante toda mi vida me he visto inclinado a guiarme más por las imágenes que por las ideas. Mi desconfianza o simple ineptitud para el pensamiento abstracto me forzó a refugiarme en el mundo de las visiones y sus símbolos. No he tenido otra alternativa y sé que los engranajes de la realidad no toleran esta clase de coartadas. Es posible decir, no obstante, que algunos beneficios conlleva esta circunstancia. Pero lo cierto es que, para quien se condena a vivir entre imágenes, las recompensas también son espejismos.
Pierre Reverdy aseguraba que una imagen alcanzaba potencia emotiva y fuerza expresiva cuando confrontaba dos realidades distantes y las aproximaba; y que mientras más distantes fueran esas dos realidades y más justa fuera la relación entre ambas, más rotunda resultaba su realidad poética. Esa aproximación entre elementos distantes es la misma que practica en su obra Pasolini al unificar lo sagrado y lo profano, como él mismo sostuvo en una entrevista a Louis Valentin. La fuerza de las imágenes obtenidas de ese modo me sedujo sin oponer resistencia. Sin ella, estoy seguro, me hubiera sido muy difícil quebrar de una vez y para siempre la trama de falsificaciones y fantasmas a la que fui obligado a someterme.
Pasolini colmó así, a mis veinte años, una serie de urgentes necesidades vitales. Fue mediante un violento círculo de imágenes que me hizo conocer un universo horrendo, pero al mismo tiempo auténtico hasta lo irreprochable. En un ensayo de José Carlos Huayhuaca se denuncia como una impostura que Pasolini proclame su amor por la vida mientras que su obra se halla marcada por una fascinación por la muerte y sus emblemas, supuestamente disimulando esa atracción como su impugnación. Y esto le hace olvidar a Huayhuaca una muy sencilla verdad que Marguerite Yourcenar apunta en su ensayo sobre Yukio Mishima, Mishima o la visión del vacío, un escritor tan “tanático” y vital a la vez como Pasolini: “Lo que aquí nos importa es ver por qué caminos el Mishima brillante, adulado o, lo que viene a ser lo mismo, detestado por sus provocaciones y sus éxitos, se convierte poco a poco en el hombre decidido a morir. En realidad, esta investigación es inútil en parte: la inclinación hacia la muerte es frecuente en los seres dotados de avidez por la vida; encontramos huellas de ello desde sus primeros libros”. Si en esta cita se cambiara el nombre de Mishima por el de Pasolini, no habría discordancia alguna.
5
La primera necesidad vital que el legado de Pasolini me ayudó a encarar fue el descubrimiento de lo que él mismo bautizó como la rosa privada del terror y la sexualidad. Como dije, yo pensaba muy superficialmente en las cosas, casi no las racionalizaba. Relegado de la autoridad de administrar mi cuerpo por la educación católica que había recibido y el régimen que mi padre me había deparado, nunca me pregunté seriamente por mi auténtica concepción del sexo ni había determinado mi situación en el espectro de las pulsiones privadas. No quiero decir que me encontraba confundido al respecto; lo mío pasaba más bien por un estado de vacío, una abúlica neutralidad, un cumplir con los rituales convenidos casi por compromiso, sin comprender su importancia ni su naturaleza. Mi sexualidad era, más allá del acatamiento de esos rituales, un texto por escribirse.
Lo único que percibía dentro de mí era cierta correspondencia difusa entre la humillación, la punición física y el goce que había sentido en algunas ocasiones, como una punzada ardiente y agradable, desde los doce años. Durante la noche, tendido en la cama, explorándome con nervioso detenimiento, ponía en marcha mi memoria y mi imaginación de manera tan desordenada como ansiosa, hasta llegar a un estado de embriaguez y lascivia que no había experimentado antes con ningún otro estímulo. La mía era una contradicción irresoluble: con frecuencia pensaba en lo indigno de hallar satisfacción en la remembranza de las agresiones que había sufrido, pero al mismo tiempo estaba convencido de que la obtención de aquel goce era mi más cierto acercamiento a esa humanidad a la que, silenciosamente, aspiraba. Labrar una sexualidad implicaba en mi caso dos posibilidades: la adaptación o la libertad. Elegí la segunda, ignorando que toda liberación implica un sacrificio. Y fue en las imágenes de los libros y películas de Pasolini donde, lentamente, el sentido y método de mi inmolación se me fueron revelando.
Conocer y entender la vida sexual de Pasolini nos obliga a consultar dos tipos de documentos: su correspondencia privada y las crónicas de las páginas policiales. Como pederasta primario, Pier Paolo se condenó a vivir una sexualidad furtiva, casi siempre ambientada en lugares apartados y solitarios: los campos del Friul a mediodía, durante su adolescencia; las calles mal afamadas de Roma, en su madurez; el descampado donde lo emboscaron y lo mataron, aquella noche postrera. En las cartas dirigidas a sus amigos más cercanos solía referirse a los muchachos que frecuentaba para alardear sobre sus conquistas o hacer pedidos especiales para ellos, como ayudas económicas o favores judiciales. Un ejemplo entre tantos es una breve misiva a Antonello Trombadori, en 1975, escrita poco antes de su asesinato: “He aquí a Pascual Casau, el muchacho del que te hablaba. Es un travestido un poco tosco, pero verdaderamente tiene muchas necesidades”. Su voracidad erótica era –el adjetivo es preciso– inagotable. Una anécdota referida por Enzo Siciliano, su mejor biógrafo, cuenta que Pasolini le gustaba competir con uno de sus más queridos camaradas de aventuras nocturnas, el poeta Sandro Penna, retándolo a hacer listas de los muchachos con los que había mantenido algún encuentro carnal en los últimos meses. Ambos confeccionaban largas nóminas que no dejaban dudas sobre su condición de tenaces cazadores de efebos y sus “negras ansias de carne humana”, como reza uno de los más confesionales poemas de Penna. Elio Pecora, en su Sandro Penna. Una biografía, consigna que “iban juntos por la borgate, a Acqua Acetosa, a Ostia, a la Isoletta cerca de San Paolo. Pier Paolo solía reunirse con varios adolescentes. Sandro, por el contrario, se apartaba durante horas con un solo muchacho, del que, casi siempre, se hacía amigo y confidente”.
Aunque Pasolini pretendía que sus prácticas solo fueran conocidas por sus amigos cercanos, no siempre lo consiguió. A principios de los años sesenta, el poder político italiano, a través de la prensa, aprovechó este débil flanco para emprender una incesante campaña de persecución en su contra, comprometiéndolo cada cierto tiempo en acusaciones de corrupción de menores y faltas a la moral. Solamente entre 1960 y 1961, la policía lo detuvo en tres ocasiones por incidentes delictivos; en todos ellos se encontraban implicados niños y pre adolescentes. El menos grave sucedió en un viaje al puerto de Anzio. Pier Paolo se acercó a unos chiquillos de doce años para preguntarles por la longitud de sus falos. Para su mala suerte, uno de ellos era hijo de un periodista local, quien propagó de inmediato el escándalo. La peor fue una acusación de asalto a mano armada contra el joven dependiente de una cantina ubicada en un desolado caserío. El muchacho afirmaba que Pasolini, ataviado con un sombrero negro, lo había amenazado con una pistola cargada de balas de oro. La denuncia era, más que inverosímil, absurda. No obstante, la prensa de derecha le dedicó primeras planas, editoriales y reportajes por doquier. Incluso la Justicia italiana mantuvo el caso abierto hasta 1968, cuando decidió archivarlo por falta de pruebas.
El deseo hacia esos jovencitos, aunque vehemente, no era del todo indiscriminado. Había un tipo de muchacho que Pasolini buscaba entre los cuerpos que se le ofrecían, cuyas características fueron descritas en 1975 en un “tratadito pedagógico” publicado por entregas bajo el título de Gennariello:
Sobre todo eres, y debes ser, muy guapo. Pero tal vez no en el sentido convencional. También puedes ser un poco menudo e incluso algo esmirriado; y puedes tener en las facciones el rasgo que, con los años, te convertirá inevitablemente en una máscara. Pero tus ojos deben ser negros y brillantes, tu boca un poco gruesa y tu rostro bastante regular; tus cabellos deben ser cortos en la nuca y por detrás de las orejas, aunque no me cuesta nada concederte un mechón largo, peleón, y tal vez un poco exagerado y gracioso cayendo sobre tu frente. (…) Entendámonos bien: si tú fueras feúcho, lisa y llanamente feúcho, daría lo mismo, siempre que fueras simpático y normalmente inteligente y afectuoso como eres. En tal caso bastaría que tus ojos sean risueños. Y también daría lo mismo que en vez de un Gennariello fueras una Concettina.
Estas preferencias (“daría lo mismo que en vez de un Gennariello fueras una Concettina”) obedecen a una necesidad que va más allá de los estímulos privados de un hombre homosexual maduro. Existe más bien el deseo de hallar y poseer las pocas excepciones que restan del gradual aniquilamiento del mundo arcaico en el que Pasolini creció y que ya para mediados de los sesenta había sido reemplazado por un orden que definió como “un nuevo fascismo”: los valores de la ideología hedonista del consumo, “un diablo que veo todos los días”, y su principal derivado: la tolerancia modernista de tipo americano. Pasolini describió el ascenso de ese nuevo orden viciado, inculto y materialista en un artículo de febrero de 1975, con una metáfora tan triste como hermosa: “A finales de los años sesenta, por la polución del aire y sobre todo en el campo por la polución de agua (los azules ríos y las balsas transparentes) empezaron a desaparecer las luciérnagas. El fenómeno fue fulminante y fulgurante. Al cabo de pocos años ya no había luciérnagas”.
Esta añoranza también incluye a los muchachos que poblaban ese pasado mejor. La descripción de su Gennariello parece por momentos extrapolada de sus dos cuadernos narrativos escritos entre finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, Amado mío y Actos impuros, relatos en los que hermosos muchachos campesinos “morenos, de hombros vencidos, de ojos rebosantes de candor y vivacidad” descubrían juntos el amor entre los riachuelos, caminos y prados friulanos. Cuando llegó a Roma, constató que esos mismos muchachos existían en las barriadas que cercaban la capital y todavía se vestían igual, hablaban igual y mantenían la misma alegre vitalidad. Durante años los frecuentó, se hizo amigo fugaz de algunos de ellos y los convirtió en una parte integral de su existencia. Advirtió, a mediados de los sesenta, que ese modelo de joven estaba desapareciendo en Italia, pero apenas si tuvo tiempo de señalarlo y denunciarlo públicamente. El motivo de esa condescendencia, bastante inusual para Pasolini, era que él había logrado encontrar a ese Gennariello añorado por tanto tiempo.
Su nombre era Giovanni Davoli, aunque desde muy pequeño lo llamaban Ninetto. Nació en 1948, un once de octubre al igual que yo. Era hijo de una familia de campesinos calabreses residentes en Roma. Pasolini tenía cuarenta y un años; Ninetto recién estaba por cumplir quince. Sobre cómo se conocieron hay dos versiones bien distintas, ambas igual de creíbles. Según Nico Naldini se encontraron en 1963, cuando Ninetto estaba recluido por un robo de poca monta en la cárcel de menores de Porta Portese. Pasolini se habría encargado de liberarlo mediante uno de sus abogados. La otra versión es la del mismo Ninetto, y la relató en una entrevista a Gianni Borgna en setiembre del 2012. Según él, su hermano trabajaba construyendo decorados para una película de Pasolini, La ricotta, y una mañana fue a visitarlo. Le presentaron a Pier Paolo. Ninetto le sonrió, Pasolini le devolvió la sonrisa y le acarició la cabeza. Al cabo de unos meses, lo hizo llamar a través de su hermano, proponiéndole un pequeño papel en su siguiente filme. Él prefirió negarse: tenía miedo. Pasolini insistió. Te van a pagar, le dijo. Está bien, concedió, dime qué tengo que hacer.
El inicio del vínculo puede ser nebuloso, pero lo cierto es que su relación fue una inusitada y maciza amalgama que comprendía lo paterno, lo erótico, lo artístico y lo amical. Pasolini incluyó a Ninetto en cada uno de los apartados de su vida y de su obra hasta convertirlo en el centro mismo de su existencia. Participó en El Evangelio según San Mateo interpretando a un pequeño pastor, y luego aparecería en casi todas sus entregas posteriores con la excepción de Medea y Saló o los ciento veinte días de Sodoma, de donde fue descartado pocos días antes del rodaje. A pesar de sus limitadas capacidades histriónicas, Pasolini le dio papeles principales en Pajarracos y pajaritos, en su Trilogía de la vida y en todos los cortometrajes que filmó para varias películas de episodios. Lo transformó en un actor cómico que podría ser definido como una discreta pero simpática fusión entre la gracia física chapliniana y el aspaventoso y tosco humor de la Italia popular. Le dedicó algunos de sus más intensos poemas, entre los que destaca “Uno entre varios epílogos”, escrito en setiembre de 1969 cuando Ninetto cumplía su servicio militar en la base de Arezzo: “De nuestra vida soy insaciable / porque una cosa única en el mundo no puede agotarse nunca”. Lo hizo parte infaltable de su vida social, pues la gustaba salir con él a cenar o a bailar en alguna discoteca sicodélica junto a sus amigos de la intelectualidad y el mundo artístico como Alberto Moravia, Elsa Morante, Adriana Asti o Laura Betti. Esta última –una de las más queridas cómplices de Pier Paolo– no aceptará en un comienzo a Ninetto y se lo dirá muy rudamente por teléfono cuando Pasolini se encontraba de vacaciones en Yugoslavia. Este le escribió, pocos días después, una carta furibunda donde dejaba muy en claro sus verdaderos sentimientos hacia Davoli y la importancia que aquella presencia cobraba en su vida:
Realmente sería algo heroico que recorrieras los negocios con Nino para comprarle ropa, pero la realidad es que no puedes soportarlo. Su absurda, insolente, arbitraria presencia, esas cosas que él posee tan naturalmente, te ofenden, lo sé. Todo lo que para mí es gracia, para ti, en él, es obra del Demonio. (…) Todo lo que no esté con la gracia (del bien y del mal) está contra ella. Debo decir que, por estos motivos, Nino es para mí más precioso, porque se subraya su presencia carismática, su fatalidad. Bien. En cuanto al teléfono, no solo te merecías que yo terminara bruscamente la comunicación, sino que te lo arrojara por la cabeza. Estábamos felices, tranquilos, de vacaciones, al fin. Quizá por primera vez en mi vida sentíamos amigable el mundo. Nino, bañándose, había gritado ¡qué bella es la vida! Y la tuya fue una agresión brutal, fría, absurda, un traidor llamado a la realidad que nada, nada, justificaba. (…) Se puede entender incluso que, por razones personales, una persona intervenga injustamente, malvadamente, en una situación tal vez idiota, pero feliz, con otra persona: extorsionándola precisamente por su idiota felicidad, ínfima, y yo lo entiendo, pero por ahora, con rabia.
Ninetto fue un componente importante en el tránsito de Pasolini de la esperanza a la utopía, que marcó sus últimos años de existencia. No solo porque por algunos años dulcificó la relación de Pier Paolo con los jóvenes italianos a quienes, gracias a la imagen del Ninetto feliz y enloquecido de sus películas y de la vida en común, rescataba del caos y oponía como una última reserva de inocencia y belleza frente a la realidad agresiva y egoísta que lo acosaba sin tregua;sino también porque Ninetto se convirtió al final en un portador de algo que Pasolini sentía que había perdido con el paso de los años: la lengua de la pureza. En El caso Pasolini (2010), la estupenda novela gráfica de Gianluca Maconi, se representa una conversación entre Ninetto y Pasolini en un restaurante, la misma noche en que el poeta será asesinado. Los diálogos de Pasolini fueron construidos a partir de algunos apuntes y reflexiones suyas y van perfilando aquella necesidad de redención ya imposible de satisfacer: “He recorrido unos caminos que me han cerrado otros”; “La lengua de la pureza ya no existe, cada palabra tiene múltiples significados, cada término incluye su opuesto, y de ahí nace la irrealidad en la que vivimos, la injusticia”; “Sin embargo, tú no comprendes la duda en la que se basa mi discurso. Para ti las palabras son cosas sencillas, para mí armas mortales”.
Pasolini se sentía realmente descontaminado de las engañosas palabras que estaba obligado a maniobrar –y que otros maniobraban contra él– cuando conversaba con Ninetto en los pocos momentos libres que le permitían sus ocupaciones de escritor y cineasta. Eran conversaciones en las que casi siempre Pier Paolo inquiría a Ninetto sobre los grandes temas que lo asolaban por las noches y no lo dejaban conciliar el sueño, sobre algún asunto de actualidad, sobre el libro o la película que en ese momento estaba trabajando. Él le respondía con esa sincera y jubilosa ingenuidad que ya era remanente de un mundo que estaba a punto de desaparecer, para ser sustituido por otro donde los muchachos se degradaban hasta terminar como horribles y cínicas imposturas. Una de esas conversaciones fue grabada y publicada por Pasolini en noviembre de 1968. La informal entrevista se hizo al pie del Etna, en un descanso durante el rodaje de Pocilga, y es una cálida muestra de aquella relación entrañable, en la que el cultísimo e hiperracional Pasolini acababa cediendo siempre a la profunda verdad de las simples palabras del lúdico y lúcido Ninetto:
–¿Qué es el cine, Niné?
–El cine es el cine.
–También dice eso Godard, ¿lo sabías?
–Godard es un hombre inteligente.
–¿Sólo inteligente?
–Además es un tipo que me gusta.
–¿Por qué?
–Porque podría ser perfectamente un amigo mío… cualquiera que hubiera nacido en mi tierra… Un hombre sencillo…
–¿Qué entiendes por hombre sencillo?
–Un peón que acude siempre al trabajo…
–¿Godard es un peón?
–Sí, porque me gusta.
–Entonces el cine es el cine. ¿Y el teatro? ¿Qué es?
–El teatro es el teatro. Para mí todo es sencillo. (…)
–¿Te gusta el título de la película que estamos rodando, Pocilga?
–Me gusta, sí. Porque conozco el argumento y me gusta.
–Los fascistas se mueren de risa, no desaprovechan la ocasión para escribir sobre lo bufonesco del título, sin el menor reparo…
–¿Y por qué se mueren de risa, papá? Al final se quedarán todos jodidísimos.
–¿Por qué?
–Porque al final ya no podrán reír.