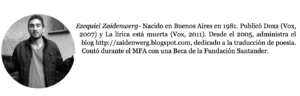Cuando llegué a New York en 2012, pesaba diez kilos menos que ahora y tenía considerablemente más pelo, una falta que intento disimular mediante un complicado procedimiento diario que, a fin de no aburrir a nadie, resumiré en dos palabras: photoshop líquido. También padecía de un impreciso trastorno gastroesofágico que no pude curar con inhibidores de la bomba de protones –siempre me gustaron las palabras raras–, ni con acupuntura, ni con la empeñosa ingesta matinal de unas heces en polvo que alguna gente llama “medicina china”; y ni siquiera con la práctica milenaria del qi gong, que me enseñó que mi animal es el ciervo y que, por lo tanto, contra el reflujo corrosivo lo mejor es trazar, de manera alternada con el pulgar y el índice de cada mano, círculos en sentido antihorario sobre el vientre, al tiempo que uno emite un chillido que supuestamente reproduce el de dicho mamífero ungulado.
Cuando llegué a New York en 2012 había escrito –con más enjundia que talento– dos libros de poemas y tenía muy avanzado un tercero, que fue el que presenté al solicitar admisión a la maestría de escritura creativa en español de NYU, un proyecto bastante demencial que, luego de nueve años, está casi terminado –ustedes que también están en esto, comprenderán que “casi” podría perfectamente significar tres años más u otros nueve, si es que puedo darme ese lujo, como están las cosas en este mundo “contaminado de pecado y radioactividad”, en palabras del poeta; aunque yo no me olvidaría de la violencia y la intolerancia y del revival nacionalista. (Y, de paso, aprovecho para mandarles un saludo a todos esos drones que nos están mirando.)
Además, desde 2005 traducía poemas, con frecuencia creciente, para mi sitio personal, zaidenwerg.com, mayoritariamente de autoras y autores de Estados Unidos. Tras siete años de frecuentación, creía haberle tomado la temperatura a cierta entonación, a cierto pulso, que a mí me parecía eminentemente estadounidense: una poesía de impronta narrativa, despojada de adornos retóricos, que le cantaba con sordina a la dura materialidad –incluyendo la nuestra– del mundo que habitamos; y que solía circunscribir un trozo de realidad en representación metonímica de un orden más elevado, incluso trascendente, imposible de aprehender del todo por medio del lenguaje. En retrospectiva, creo que siempre había querido lanzarme de cabeza a la hondonada que separa mi lengua de la otra, ésa que por motivos que huelga explicar tantos hemos tenido que desear aprender.
Por otra parte, durante los dos últimos años que pasé en Buenos Aires había desarrollado la costumbre, que ahora me resulta pajuerana y patética, de relacionarme sentimentalmente de manera casi exclusiva con mujeres extranjeras, a tal punto que el inglés se había convertido para mí en una lengua íntima postiza: como espero que hayan podido comprobar, los props a veces sirven para quebrar el tedio de la carne; o, si fracasa todo lo demás –a saber, las tecnologías digital y/o hidráulica–, para estimular al menos el mercado interno.
Habrán adivinado que esta larga digresión –amén de debutar con público cautivo en el generoso género de la autoficción– tenía como propósito ilustrar mi relación con el inglés, contar, a fin de cuentas, la historia de una convivencia cada vez más cercana. En efecto, en tanto traductor de poesía, en mi imaginación, antes de llegar a Nueva York, el 7 de julio de 2012, pensaba que venía a la ciudad a hacer una maestría, pero en igual medida a observar y a vivir desde adentro ese objeto de estudio y de traslado. Lo primero que descubrí es que la poesía estadounidense, al menos la que estaba publicándose y leyéndose, no tenía ninguna de las características que había creído identificar. Pero eso, aunque no me lo imaginaba, es lo de menos. Lo importante es que nunca, desde que vivo en Nueva York, había hablado menos en inglés.
Probablemente no haga falta que se los diga, pero incluso a pesar del enorme, aplastante privilegio con que cuento –soy varón heterosexual caucásico de clase media propietario de un departamento en mi país y beneficiario de becas consecutivas–, la experiencia de la inmigración es siempre dura. Pocas cosas me han enseñado más que ese trasplante, que me obligó a correrme de mí mismo de maneras que no había anticipado, a veces muy incómodas e incluso dolorosas. Pero tampoco vine a aburrirlos con la historia del tenue despertar clasemediero de mi conciencia social.
Nunca había hablado menos en inglés desde que vivo en Nueva York, y aunque no se lo deba a la Maestría cuyo décimo aniversario estamos celebrando, le estaré siempre en deuda por haber iluminado y enriquecido, hormonizado y encendido –aunque suene incestuoso– mi lengua materna. Espero me perdonen que no me extienda más en la celebración de este plantel de profesores –o más bien de maestros–, egregio en el sentido etimológico: extraordinario, único, alejado del rebaño de la autoridad y el ego. Quisiera sobre todo festejar la riqueza de la comunidad de la lengua que, como un verdadero acelerador de partículas (lingüísticas), año a año construyen, junto a los profesores, sucesivas cohortes de poetas, narradores, amantes, dramaturgos, cronistas, conspiradores y enemigos íntimos. Creo que, incluso antes que escritores, los que pasamos por la maestría tenemos una relación apasionada, casi fetichista, con el lenguaje, que no puede comprarse ni venderse –salvo que escribas narrativa, algo que por fortuna no es mi caso.
Así, en lugar de hablar en mi dialecto de origen, muy a menudo se me escapa un “tú”, y a veces un “vosotros”. Hay días que me encuentro repitiendo que algo es la raja, po, sobre todo si quiero referirme a una weá, brumosa e inasible pero siempre contundente. O digo que esa misma vaina (con la sensualidad vegetal que sugiere la palabra) es burda de fina, lo cual a pesar del oxímoron –o precisamente gracias a él– suele ser un juicio inapelable. De la misma manera, he aprendido a arruncharme, de ser posible un resto, porque toca, para que recordemos que el azar -y no el deber- gobierna nuestras vidas. Y disculpen, ya sé que no está chido que les meta el chilango así de sopetón: no es albur, y además, me costó más de lo que te imaginas.
Pero abrir los oídos a otra lengua dentro de la propia lengua –inestable, en constante mutación– también implica, al menos para mí, abrirse a otras cadencias y a otros ritmos. Personalmente, si no fuera por Nueva York y por su música, creo que no habría vuelto a interesarme, al menos no con tanta fuerza, por la rima, tan desprestigiada por la alta poesía como profundamente tatuada en la memoria y la imaginación de todos nosotros: somos, al fin, karaokes andantes.¿Y cómo no me iba volver a convertir al comprobar que una especie de pan ácimo que no se relaciona en lo más mínimo con el de la cultura de mi padre –hasta me dice Wikipedia que se come con cerdo–, por la módica magia del sonido se vuelve inseparable de la –tal vez– más bella locución de la lengua castellana, al menos de Ramón Ayala a esta parte? Me refiero a “casabe” y “yatusabe”, que se buscan entre sí como un misil norcoreano y un ralo peluquín anaranjado.
Quisiera terminar, a riesgo de aburrir a las señoras y señores que no hablan castellano y que sólo han venido a disfrutar del vino y de los quesos, con un poema que ojalá venga al caso:
La poesía nueva
Con perdón de antemano
por si acaso
pudiera parecerte pesimismo:
la poesía nueva va a ser madre
y no hija
de su atraso,
aunque nadie se lo exija;
y por más que haya alguno que le ladre
va cortar por lo sano,
tras recoger el dado
que en medio de un berrinche había tirado.
Va a volver a lo mismo
que le dio resultado
hace no tanto:
la costura
del canto,
aunque la gente a veces
se tape las orejas
con las manos
como rejas
para no oír más que un zumbido.
Ya tú sabe: las nueces,
poco ruido,
que de algún modo dura.
Por más que venga
al trote
con jirones de canciones,
no te desilusiones
ni le pidas que frote
la lámpara en cuestión de innovaciones.
Aunque haya poca gente que retenga
tal cual
su melodía
y la gran mayoría
la escuche de rebote,
igual
no será un mero rebrote pasajero
ni una puesta en escena.
La poesía nueva va a ser prueba de que uno
no es lo que come, sino cómo suena.
Con premeditación y alevosía
pero sin mayor motivo,
la poesía nueva
va a ser igual de exigua
que la antigua
para expresar el salto evolutivo
entre las rosas
y las cabras
–las palabras y las cosas,
por mucho que las abras
para ver cómo están hechas
por dentro
y enseguida
las cosas
otra vez por el centro
respetándoles la vida,
son la ruda
y porosa
materia de la prosa.
La poesía nueva
va a ser sin duda alguna
cosa seria,
como el tétanos, la polio y la difteria
–pero sin la vacuna.
Habrá quien argumente
que le cansa
porque abreva
una vez más en la espinosa
esperanza
–a la que todavía
parece que le queda alguna pluma–,
pero en suma,
por fortuna,
la poesía nueva
no va dejar a nadie indiferente,
aunque haga lo que pueda
y no reinvente
la rueda
ni la forje en el fuego
de su ego.
Éramos pocos y volvió la abuela
a musicalizar otra precuela.
Imagen: Juan José Richards