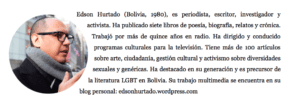La primera noche que la Madonna de Sorata salió a trabajar como prostituta fue la última de su vida. Como casi todas las muertes, ésta también llegó de improviso.
Después de haber conseguido los contactos necesarios y de haber pasado las pruebas que sus nuevas compañeras le impusieron, la Madonna se sentía lista para enfrentar la vida y ganarse el pan de cada día trabajando con su cuerpo. Eran unas siete mujeres que habían conseguido una casita en alquiler en Villa Alemania, en la ciudad de El Alto. Allí vivían, cocinaban, dormían, lavaban su ropa y compartían panes, penas y alegrías. Por las noches, algunas veces en grupo, salían a recorrer las frías calles de esa ciudad que en menos de 30 años llegaría a tener un millón de habitantes[2]. En muchas esquinas las esperaban, también en bares de mala muerte, o directamente en lenocinios donde trabajaban de manera eventual, exponiéndose a todos los peligros que tiene un trabajo como ese[3].
La Madonna llegó a esa casa en enero de 1991. Su arribo determinó un cambio en el grupo, que para entonces terminaba de formarse y, casi a la fuerza, terminó siendo aceptada. Algunas de las mujeres tenían reparos, la miraban con cierto desprecio y desconfianza y la trataban con desdén. Pero Sor Juana, la más vieja y “fundadora” del grupo, no se hizo ningún problema por el pequeño detalle de que la Madonna era, biológicamente, un hombre.
De ese modo comenzó una relación difícil, que poco a poco se fue llenando con esa fraternidad que solamente las almas sufridas y decididas pueden sostener. El grupo se hizo fuerte. Comenzaron a comprar cosas para la casa comunitaria, iban al mercadito del sur a aprovisionarse de alimentos, y lavaban la ropa escuchando Radio Pachamama, 106 FM. Por esos días, la Madonna solo cocinaba y no le era permitido salir con sus compañeras a la calle.
― Es muy peligroso―, le decía la Loba, mujer treintañera a la que le faltaban dos dientes.
― No tienes edad para estas cosas―, le reprochaba la LadyDi, famosa por haber derribado a un policía de un puñetazo.
― Ya te vamos a enseñar a trabajar y cuál es la mejor manera de tratar a los hombres―, la tranquilizaba Sor Juana, su mentora y protectora, quien además encabezaría, años más tarde, la famosa “huelga de las putas” en El Alto[4] .
Así que la Madonna se quedaba todo el día realizando trabajos domésticos, sabiendo que la comida y el abrigo no le iban a faltar, y que estaba rodeada de mujeres que la apreciaban y la cuidaban.
Así pasaron algunos meses. La Madonna se esforzaba por cumplir con las tareas que sus “hermanas mayores” le asignaban cada jornada. Algunas veces le dejaban lecciones que debía aprender a la fuerza. Como la vez que olvidó asegurar la puerta de la calle luego de que la Loba llegó borracha y con la nariz sangrando por haberse peleado con unos borrachos en La Ceja. Fue amonestada con severidad y se le hizo saber que parte de su trabajo en la casa tenía que ver con la seguridad. Debía prestar más atención, ya que era la única que no consumía “pastillitas”, como le decían a la droga, ni bebía y, según creían las demás, ni tenía amigas ni novio.
Algunas veces, en la soledad de los fines de semana, cuando la programación local de la televisión la cansaba, la Madonna salía un rato al patio y comenzaba a llorar en silencio, mirando las brillantes estrellas de ese gélido Altiplano que eran como el reflejo de su alma. Por momentos recordaba aquellos días cuando vivía en Sorata, cuando su madre estaba viva, cuando su destino se estaba escribiendo. Tres años habían pasado desde que decidió salir de su pueblo, abandonar lo que le quedaba de familia y buscarse la vida. Seis desde que se enamoró de Jean-Luc, o más bien, desde que él la enamoró. Nueve desde que se puso por primera vez la pollera de su mamá y se miró sonriente frente al espejo. Veintiuno desde que llegó al mundo dispuesta a abrirse espacio a como dé lugar.
Eran tiempos difíciles. La economía nacional tambaleaba en medio de una democracia amateur que poco o nada podía hacer para satisfacer las necesidades de la población. La época de Golpes de Estado y militares en las calles había pasado, pero la incertidumbre y la crisis social aún continuaban, intactas, como una enfermedad terminal que siempre anuncia una muerte súbita a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la vida nocturna y los excesos cometidos en casitas de barrios mal iluminados de El Alto, en esquinas marcadas por la carestía, brindaban ciertos beneficios para las mujeres como ella, como sus “hermanas”, que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa. Instinto de supervivencia, le dicen.
Un poco antes de las fiestas patrias, y con la clientela aumentando significativamente, la Madonna de Sorata fue entrenada hábilmente por sus compañeras, pues en el mes de agosto haría su gran debut. Le contaron los secretos y las debilidades de los hombres que habían descubierto en su trabajo de cada noche. La Madonna prestó mucha atención a cada palabra que le decían, a cada truco que le enseñaban, a cada maniobra que debía ejecutar.
Primero había que emborracharlos, luego juguetear con ellos. Lo importante era que ella no bebiera. Tenía que cuidarse. No beber mucho. No probar sustancias extrañas y, por nada del mundo, dejar que se escape ningún hombre. Si el cliente se emborrachaba mucho o se dormía, había que revisar sus bolsillos, pues seguramente tendría algo de valor. Si se ponía violento, había que salir corriendo o pedir ayuda a gritos, de ser necesario. Si estaba demasiado hediondo y sucio, había que masturbarlo con la mano y evitar ser penetrada. En esos casos, había que evitar a toda costa el sexo oral; un pene sucio o infectado podía ser más peligroso que la cocaína o que algunos puñetazos.
La Madonna escuchaba atenta las indicaciones, las instrucciones para trabajar en ese oficio que tanto le llamaba la atención. De rato en rato soltaba una carcajada oyendo las anécdotas y las historias hilarantes de sus compañeras que, a esas alturas, ya se tomaban su pasado y su presente con cierto sentido del humor. Toda esa noche, en la que ninguna salió a trabajar, fue dedicada a su preparación. El siguiente sábado saldría por primera vez.
― Pero, qué pasará con…―, preguntó un poco nerviosa la Madonna, ― ya saben… con mi verga.
― No te preocupes―, dijo la Loba. ― Nosotras te vamos a ayudar con eso. La vamos a esconder bien. Además, algunos estarán tan borrachos que ni cuenta se darán―, añadió sonriendo pícaramente.
La Madonna se quedó tranquila. Seguía nerviosa pero se sentía un poco más segura. Y durante los días siguientes se dedicó a buscar ropa, maquillaje y extensiones de trenzas para su cabello. Una cosa les había dicho: saldría con polleras. Ella era una mujer aymara, heredera de la gracia de los tiempos antiguos, y quería, aunque sea en la vestimenta, rendir tributo a su pasado. Nadie se pronunció en contra; por el contrario, la felicitaron por su decisión. Eso la haría aún más exótica, más llamativa, más deseada.
Pasó la semana concentrada en sus rutinas y ajetreos, y al acercarse el sábado, la Madonna sintió una opresión en el pecho. Una especie de vacío que la inundaba, que la enmudecía, que la hacía temblar. No le dio mucha importancia. Seguramente eran los nervios de primeriza, la angustia y el temor por tener que salir a buscarse la vida en la calle, en las heladas noches de El Alto. Las otras chicas trataban de comprenderla. Algunos días la animaban, otros le gastaba bromas o le hablaban fuerte, como obligándola a que tomara valor y enfrentara su destino. La Madonna estaba segura. Pero en el fondo, muy en el fondo de su corazón, una espina no la dejaba dormir tranquila.
El sábado por la mañana se despertó antes del alba. Salió a caminar al patio, aún cubierto por la escarcha del invierno, y se dio a sí misma algunas palabras de aliento. Se quedó en silencio. Y también le ordenó callar a su corazón. Esa noche era la primera de su nueva vida y estaba dispuesta a disfrutarla.
Antes de que cayera el sol, la Madonna de Sorata estaba vestida con unas polleras brillantes, con llamativos adornos plateados, trenzas negras y largas hasta más abajo de la cintura, su sombrerito negro y sus ojos danzantes. El grupo de chicas hizo una ronda a su alrededor y juntas elevaron una plegaria a Santa Nefija, la patrona de las putas[5]. Sor Juana, la única del grupo que había viajado al exterior, había aprendido el ritual en España, donde se inició en el oficio cuando joven. Al terminar la oración se retiraron y la Madonna quedó sola en medio de la habitación. Con los ojos cerrados, suspiró profundamente y salió a la calle.
Caminó un par de cuadras, tomó un taxi y pidió que la llevara hasta la Avenida Juan Pablo II, donde una de las chicas la esperaría con su primer cliente. Sacó de su cartera un pequeño espejo para retocarse el maquillaje, cuando de reojo vio la silueta de un hombre que se incorporaba detrás de ella. Había estado oculto en el maletero. No pudo reaccionar. Sus ojos se fueron cerrando lentamente, mientras la soga se hundía en su cuello y el vehículo se perdía en alguna oscura calle sin nombre.
El primer día
Rodolfo Quispe nació a las diez de la mañana en el cuartito de empleada donde su mamá vivió por treinta años. No lloró, pero tanto a la partera como a doña Eugenia les sorprendió la cálida y minúscula sonrisa que se dibujaba sobre su rostro.
Su niñez transcurrió con la normalidad con la que los niños crecen y se educan en el campo. Desde los cinco años le ayudó a su madre en los quehaceres de la casa de los Rosales, una de las familias más acaudaladas de La Paz, que tenían esa propiedad que visitaban unas cuantas veces al año. Nunca los trataron mal ni a él ni a doña Eugenia, pero siempre los limitaron en varios aspectos. Por ejemplo, Rodolfo no entró a la escuela sino hasta los ocho años, porque en la casa decían que no era necesario, que era preferible que aprendiera labores del campo, que era adonde estaba encaminada su vida. Rodolfo lloró tanto una noche que al día siguiente su madre lo llevó a la Parroquia y, con la ayuda del Padre Quintana, logró inscribirlo en la escuelita del pueblo. Desde ese día Rodolfo comenzó a demostrar su inteligencia, creatividad y ganas de superación, mientras aprendía y preguntaba sin cesar.
Entre sus actividades cotidianas, Rodolfo cosechaba mandarinas de la huerta de los patrones, y las llevaba al mercado para venderlas. Con ese dinero se compraba un poco de ropa y el resto lo guardaba en una cajita. Pensaba usarlo más adelante, aunque aún no sabía exactamente en qué. Era bajo de estatura y más bien rellenito, de ojos pequeños y sonrisa amplia. Su cabello lacio y negro le caía sobre la frente casi hasta cubrirle los ojos. Siempre se vestía con colores opacos. Tenía dos pantalones negros y un par de chompas tejidas por una tía.
Rodolfo no necesitaba nada más. Tenía el cariño de su madre y una extraña convicción de estar viviendo una vida plena. Era un niño feliz. Por las tardes, después de salir de la escuela, caminaba sin rumbo por los cerritos que rodean Sorata y se dejaba llevar por su imaginación. Volaba por sobre los árboles, se convertía en una rana y saltaba de piedra en piedra; o simplemente se volvía hoja de eucalipto y flotaba en el viento. Con el imponente Illampu[6] cuidando su almita, se sentía libre, auténticamente libre. Por las noches, ya encaminado a los brazos de su madre, imaginaba las estrellas brillantes del cielo como una manta infinita de luciérnagas que lo cubrían y protegían.
Pero a los doce años comenzó dentro de él una serie de eventos vertiginosos que lo llevarían, años más tarde, a convertirse en una chola aymara hermosa y coqueta. Una tarde, mientras recogía la ropa que había ayudado a lavar a su madre el día anterior, encontró una de las polleras que doña Eugenia había usado en la misa del domingo. La llevó a su cuarto, cerró la puerta, y frente al espejo se ensayó la prenda que aún olía a jabón blanco. Se sintió cómodo. Dio algunas vueltas sobre sí mismo y soltó una carcajada.
En ese instante se activó dentro de él otro mecanismo y de inmediato cambió su expresión. Borró la sonrisa de su cara y guardó la pollera de su madre en el cajón del ropero. Muchos meses pasaron hasta que nuevamente se animó a reflexionar acerca de lo que había hecho. Pero desde esa tarde Rodolfo nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en un adolescente silencioso, y su carácter extrovertido de pronto se vio opacado por una personalidad retraída.
El colegio, donde hasta entonces había destacado como buen alumno, se fue convirtiendo poco a poco en una especie de prisión. Rodolfo se sentía incomprendido, siempre le faltaba una palabra o le sobraba una falsa sonrisa. No supo tener novia, y su círculo de amigos se limitó al protocolo que exigía la institución. Lentamente se iba transformando en alguien que no quería ser. O más bien, lentamente abandonaba la batalla por vivir su vida, y se dejaba arrastrar por la inercia de la sociedad, esa sociedad en donde no terminaba de encajar.
Rodolfo fue entendiendo, a su modo, lo que le pasaba por dentro. Ese volcán que amenazaba con hacer erupción en cualquier momento y que él, inútilmente, trataba de aplacar. Lo supo una mañana, aquella mañana del primer día que se asumió como mujer. No podía hacer nada más que aceptarlo.
Mientras crecía, la relación con su entorno se fue haciendo cada vez más difícil. Sus compañeros lo acosaban demasiado y sus vecinos lo miraban con un morbo sospechoso. Por último su madre, quien ya lo trataba con cierto desdén, cayó enferma y quedó postrada en cama. Rodolfo supo entonces que el dolor y la tristeza también podían ser parte de su vida. Así transcurrieron sus días, entre las montañas en donde era libre y feliz, y la realidad que lo amenazaba inmisericorde.
Hasta que una noche en la plaza principal, mientras volvía a su casa, lo vio por primera vez.
[Continúa]
Referencias:
[1] La versión
[2] Producto de las migraciones de 1932 (luego de la Guerra del Chaco), de 1952 (la Revolución de Abril) y de 1985 (con la relocalización de mineros), nace este asentamiento urbano, que por Ley 1014 fue elevado a rango de ciudad el 26 de septiembre de 1988.
[3] Según la Organización Internacional de Migración (OIM), se estima que en las ciudades de La Paz y El Alto una de cada tres mujeres dedicadas al trabajo sexual ha sufrido condiciones de explotación alguna vez en su vida. (Periódico Cambio, 11/04/2011)
[4] “La ciudad de El Alto quedó semiparalizada en octubre de 2007, porque decenas de prostitutas y dueños de centros de diversión están en huelga de hambre exigiendo garantías para su trabajo.” (BBC Mundo, 24/10/2007)
[5] Encontramos referencias a esta santa y sus “virtudes” en La lozana andaluza, de Francisco Delicado, y en Ragionamenti, de Pietro Aretino, como Nafissa; en Descripción de África, de León el Africano, como Nafisa, y en el texto Quevedo en la Nueva España, de la Universidad Nacional Autónoma de México (algo diferente en este último: “Santa Nefija y doña Urraca daban limosna de su cuerpo; a los moros por dinero, a los cristianos de balde”) [Fuente: http://historiasdelahistoria.com/2010/04/27/la-patrona-de-las-putas]
[6] El nevado Illampu, también conocido como nevado de Sorata por su proximidad a este pueblo, es una montaña de la Cordillera Oriental de los Andes. Con una superficie de unos 200 km², se eleva hasta 6.485 msnm.