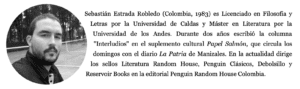Cuando crecí en Manizales no existía la literatura para niños y jóvenes. Apenas ahora la estoy conociendo. Recuerdo que en el colegio nos pusieron a leer Carlos Baza Calabaza y Mi amigo el pintor, pero creo que el que lo hizo fue despedido. En octavo, cuando todos teníamos entre 13 y 15 años, una profesora experimentada nos puso a leer El amor en los tiempos del cólera; en noveno la misma mujer evaluó María, de Jorge Isaacs; en décimo y once, no sé cuáles en un año y cuáles en el otro, tuvimos que leer La Ilíada, La odisea, Crimen y castigo, El proceso, el Quijote y La divina comedia. El propósito era obvio: prepararnos para el Icfes, convertirnos en competentes jugadores de Sabelotodo y matar en nosotros las ganas de leer.
Este fin de semana me senté a leerle un libro de Roald Dahl a Salomón, mi sobrino de tres años que vive en Manizales, y aunque mis hermanas me interrumpían cada tanto para preguntarme si eso sí era para alguien de su edad, pues las brujas aborrecían a todos los niños y se proponían exterminarlos, él no dejaba de pedir explicaciones, se asustaba, se reía, y cuando me entró el sueño y aceleré y llegué de un salto a la transformación de las malvadas mujeres en ratones, no descansó hasta que abrí otro libro y volví a narrar. Levanté la vista con ganas de que alguien se compadeciera, se llevara al niño y me dejaran dormir; era medianoche y tenía que madrugar. Pero en vez de compasión hallé curiosidad: los que estaban en la sala (tres de mis hermanas y uno de mis cuñados), adultos todos y no menores de 25 años, escuchaban atentamente, y parecían a la espera de una historia de una fuerza similar.
Ninguno recordaba siquiera haber oído mencionar a Roald Dahl. Y a instancias mías, terminaron por confesar que no conocían a ningún autor para niños y jóvenes, salvo, quizás, Rafael Pombo. Sé que eso no pasa en todas las ciudades del país. Sé que hay niños que leen versiones de Las mil y una noches y Los viajes de Gulliver, aun cuando se pierdan de su salacidad y su agudeza y se queden no más que con las aventuras; sé que hay niños que crecen con Donde viven los monstruos, de Sendak, con los libros de Anthony Browne, con los cuentos de los hermanos Grimm, con los cuentos de Andersen, de Hoffmann, de Perrault, de Afanásiev y de Gianni Rodari, con Alicia en el país de las maravillas, con La materia oscura, de Philip Pullman, con Momo, de Michael Ende, con las obras de Rick Riordan, Neil Gaiman, Triunfo Arciniegas, Yolanda Reyes, Gonzalo España, Claudia Rueda, Rafael Pombo e Ivar Da Coll; sé, incluso, de adolescentes que leen El guardián entre el centeno y El señor de las moscas, y para los que Dante y Dostoievski no son lo primero, sino una parada avanzada en el camino.
Es muy extraño que así sea, aunque investigaciones recientes arrojan alguna luz: al parecer, hay en Manizales una sociedad secreta encargada de asuntos trascendentales y cuyos miembros decidieron alguna vez, por unanimidad, proscribir la literatura infantil de la ciudad, con el fin de que sólo fuera descubierta por los adultos y les trajera a sus vidas, predestinadas a la zozobra, instantes de felicidad. Les estoy muy agradecido.