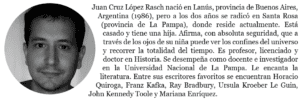Foto: Sandra Ramírez Giraldo
Durante un caluroso día de verano, Marita Aguirre cumplió tres años de embarazo. Sí, leyeron bien. Ni tres días, ni tres semanas, ni tres meses, ni tres trimestres. No. Tres años. Doce trimestres, treinta y seis meses, ciento cincuenta y seis semanas, mil noventa y cinco días.
Es el tiempo que duraban, originalmente, las becas de investigación y postgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pero Marita no sabía eso.
Marita era una mujer que transitaba por los pasillos de la universidad para limpiar pisos, para refregar la mierda de los inodoros y para que otros, a costa de su esfuerzo físico, hicieran apología de la meritocracia. Las horas diarias de colectivo, para llegar a un trabajo donde el agua helada de los baldes le agrietaba la piel y se la dejaba de un color enrojecido que ya no se marchaba, marcaron una vida cotidiana, caracterizada por la exigencia desmedida de su región lumbar. Fue así, como Marita se transformó en una persona parca y taciturna.
No mantenía la boca cerrada para irrumpir de manera vehemente y hacer que los demás reconocieran su inteligencia, su buen tacto, su correcto uso del aire y de las cuerdas vocales. No. Era una muerta en vida, una esclava moderna, una persona usada como una cosa, atrapada en la nulidad política.
Marita quedó embarazada a los 21 años. La criatura que tuvo en el vientre creció con absoluta normalidad hasta los nueve meses. Al parecer Mateo, como Marita denominó al bebé, decidió agarrarse con inusitada fuerza del útero y resistir a toda costa que lo arrojaran a la existencia. Los médicos realizaron todas las prácticas conocidas para forzar el parto, para exiliarlo, para generar el ostracismo del vientre de la madre, pero nunca lo lograron. Dedujeron que Mateo era fuerte y tenaz. A Marita, en especial, y a los especialistas de la salud, en menor medida, les tranquilizó saber que la criatura gozaba de buena salud y que no corría peligro.
Cuando Marita transitaba por el undécimo mes de embarazo, la noticia repercutió en los medios de comunicación. Constituyó, primero, una noticia llamativa. No obstante, con el paso del tiempo, Marita alcanzó desbordante popularidad. Algunos la transformaron en una figura religiosa, otros la convirtieron en un ícono político, de todas las ideologías y formas de pensamiento posibles. El caso de Marita sirvió para justificar o renegar de cualquier idea engendrada o por engendrar. La muchacha en cuestión pocas veces opinó. A ella no le interesó jamás manifestarse públicamente. Estaba muy preocupada por su bebé, pero también por la contradicción que parecía multiplicarse en su interior: triste por no poder conocer y sostener en sus brazos a Mateo, por no poder mirarlo a los ojos y encontrar en ellos los secretos del universo; alegre por poder proteger al bebé, por mantenerlo dentro de los confines de un espacio en el que estaba ajeno a todo lo malo y perverso que caminaba en el exterior.
Dentro del mundo académico, la primera persona que analizó sistemáticamente el fenómeno sociocultural suscitado alrededor de Marita fue Augusto Magallanes, un sociólogo de cuarenta y cuatro años, docente e investigador de una de las casas de altos estudios más importantes del país.
Sus ponencias, sus artículos en las revistas mejor indexadas y sus libros trataron el problema con destreza profesional. El investigador había usufructuado el tema hasta el cansancio, había explorado todas las aristas del problema y había privatizado para sí un ámbito del conocimiento, incluso con el beneplácito de los agentes y las instituciones del Estado. Necesitaba, mejor dicho, requería —porque el doctor Augusto Magallanes nunca necesitaba nada de nadie— contactarse con Marita, para ahondar en su visión del asunto, en su perspectiva de las cosas. Recuperar la voz de la joven no era lo más importante. Lo relevante, en todo caso, era quién lo hacía y quién recibiría el crédito por ello. Era la manera que había encontrado Augusto de continuar como el personaje principal de una historia académica en la que su auténtica protagonista no tenía intenciones de participar. Aquí, sin embargo, se presentaba un problema. A lo largo de los años muchos habían procurado, infructuosamente, contactarse con Marita. Augusto, al igual que todos los demás, nunca había alcanzado ese objetivo.
Más allá de alguna breve entrevista televisiva que Marita había concedido espontáneamente en los pasillos de algún nosocomio, la muchacha escapaba con sorprendente facilidad a las cámaras, a los fanáticos y a los investigadores. Lo más curioso ocurría cuando alguien intentaba llegar a la casa de la joven. Cuando algún pobre diablo pululaba por el barrio que alojaba a Marita se perdía, se extraviaba y quedaba atrapado en un laberinto borgiano. Así fuera con la ayuda de un vecino, o con el GPS activado, todos y cada uno de los interesados terminaban mareados. No era el único fenómeno curioso que ocurría. Allí donde algunos creían haber visto a Marita, comprando fruta en la verdulería de la cuadra, o charlando con otra persona, una multitud emergía del fondo de la tierra, devorando a Marita, sumergiéndola en un océano de humanos que la introducía en el anonimato. Augusto sabía esto, de hecho, ya había intentado localizar a Marita, con los mismos magros resultados. Nada detestaba más el doctor Augusto Magallanes que ser parte de la media, del promedio general, del grupo de los mediocres. Estaba desesperado por encontrarse con la codiciada muchacha, tanto, que un día calzó su bicicleta, y salió a recorrer las calles en las que vivía Marita. Fue testigo, una vez más, de esa multitud espontánea que bloqueaba el paso y nublaba la visibilidad. Sin embargo, luego de pedalear lentamente, de bajarse a un costado y arrastrar su vehículo entre numerosos y silenciosos transeúntes, las multitudes se abrieron de par en par, como las aguas del Mar Rojo lo hicieron ante Moisés. Y así, Augusto observó, sobre la vereda derecha, cómo Marita se metía en su casa, daba media vuelta, dejaba abierta la puerta y le hacía ademanes con la mano izquierda. El investigador entendió las señas e ingresó en la casa.
En el interior de la vivienda se encontraba Marita, sentada en una silla, al costado de la mesa, con el vientre abultado a la vista. Allí estaba el objeto de estudio de Augusto. Él, que tan feminista era, no podía verla más que como un objeto, una cosa que debía ser apropiada y estudiada para su beneficio. Tan asombrado estaba Augusto que se quedó en silencio. Curioso, porque nadie dejaba sin palabras al doctor Augusto Magallanes. Marita invitó a Augusto a sentarse, a tomar un mate. “Yo soy…”, intentó decir Augusto, para ser abruptamente interrumpido por Marita: “Ya sé quién sos”. Augusto quedó tieso, con el mate esperando en su mano derecha. “Para mañana, ya no vas a tener de qué hablar”, dijo Marita, y Augusto mantuvo la boca abierta, absorto, sin dar crédito a su experiencia, aquejado por un zumbido que entraba por un oído y salía por el otro. Marita, una vez más, rompió el silencio: “Ya viene”. Y así, Marita se puso de pie y un manantial de líquido amniótico cayó sobre sus pies hinchados. Otra vez, numerosas personas aparecieron, Augusto no logró precisar desde dónde, y Marita quedó absorbida entre decenas de seres humanos que la sacaron de manera expeditiva de la casa. Augusto presenció la escena como un espectador, sin reaccionar.
Cuando recobró todos sus sentidos, se encontró solo, dentro de la vivienda desvencijada. Cuando salió de allí, no halló más que su bicicleta. Si alguna multitud había avanzado por la casa, por la cuadra, o por la manzana, ya no quedaban vestigios de ella.
Al día siguiente los noticieros anunciaban que el hijo de Marita, al fin, había nacido. El fenómeno, la rareza, había terminado. El bebé era absolutamente normal, sano, sin características especiales. Los médicos investigaron, pero no encontraron nada fuera de lo común en el organismo de la madre o del hijo. Todo terminó y quedó relegado al baúl de las rarezas. Los movimientos sociales, las sectas y los grupos de estudio generados a raíz de Marita se disgregaron, colapsaron, cayeron en el olvido. Augusto procuró explotar el tema, continuar con su trabajo, pero ya no tenía nada para decir. Ahora el muerto en vida era él. Sus conferencias no interesaban, sus afirmaciones no generaban revuelo, sus interpretaciones no eran reproducidas en numerosas cátedras y sus artículos no eran referenciados.
Augusto maquinaba ideas en su cabeza incesantemente. Mientras andaba en bicicleta era cuando las ideas giraban más, empujadas por el movimiento circular de sus piernas. Y entonces pensó cómo era posible que esto le ocurriera a él. Sí, a él. Nada más y nada menos que a él. ¡Él!, que había sido el mejor discípulo del sociólogo más importante de la universidad. ¡Él!, que defendía una multiplicidad de causas. ¡Él!, que militaba por una democracia socialista que todos los demás ciudadanos ignoraban que necesitaban. ¡Él!, que se preocupaba por la pobreza y la marginalidad, en tanto y en cuanto constituían objetos de estudio válidos. ¡Él!, que había dictaminado el destino intelectual de tantos tesistas. ¡Él!, que había atacado con risas socarronas todo lo que estaba por debajo de su cerebro. ¡Él!, que había emulado con gestos faciales a León Trotski y a Walter Benjamin. ¡Él!, que había jugado al ajedrez toda su vida para que lo compararan con los grandes intelectuales del siglo XX. ¡Él!, que se había reído de los intentos de los demás por crear conocimiento. ¡Él!, que había preferido vivir nuevamente con sus padres, antes que ir a dar clases a algún colegio secundario. ¡Él!, que había sido amo, dueño y señor de las reuniones científicas. ¡Él!, que esperaba reverencias de un público ilustrado, y sometimiento de una muchedumbre sin tacto. ¡Él!, que poseía un “yo” con el derecho, y también la obligación, de devorarnos a todos nosotros. ¡Él!, que tenía una razón de ser que estaba sostenida en el reconocimiento de los demás. ¡Él!, que no podía vivir sin el beneplácito de los demás científicos sociales. ¡Él!, que necesitaba el aplauso de profesores. ¡Él!, que gustaba de becarios admiradores. ¡Él! ¡Él! ¡Él! ¡Él! ¡Él! ¡Él! ¡Él! Y justo en ese momento el pie derecho de Augusto erró al pedal, tocó el asfalto, trabó el movimiento de la bicicleta y lo hizo caer de bruces en el concreto. Dolorido, se levantó con rapidez, impulsado por la ira. Lo había decidido: mataría a Marita, y a Mateo también. Quizás desde la cárcel tendría algo para contar, un motivo para resaltar, para ser reconocido, aunque fuera de manera peyorativa por los demás. Mejor eso, sí, prefería que se hablara de él, estar presente de la forma que fuera.
Armado con lo primero que encontró en su casa, un cuchillo afilado, Augusto se dirigió al barrio de Marita. Como en la oportunidad anterior, no se perdió, no se extravió, no se encontró varado en un laberinto imposible, ni se topó con multitudes espontáneas. No. Es más, halló el hogar de Marita sin problemas. Cuando llegó a la casa encontró la puerta abierta, de par en par. Marita estaba esperándolo. Casi sin pensarlo, Augusto sacó el cuchillo e ingresó a la vivienda, dispuesto a concretar su plan. Dio pocos pasos cuando divisó a Marita, de pie, con su bebé en brazos. Los grandes ojos negros y redondos de Marita permanecieron fijos, clavados en su enemigo. Augusto, al intentar moverse, sintió un dolor espantoso, un calambre abdominal inmenso, como si una víbora le atravesara de lado a lado el estómago. Cayó de rodillas al piso y lanzó un grito. Cuando intentó levantar la cabeza para divisar a Marita, un nubarrón oscuro cruzó sus ojos y perdió el conocimiento.
Augusto nunca supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. En realidad, fueron tres años. Sí, tres años. Ni tres días, ni tres semanas, ni tres meses, ni tres trimestres. No. Tres años. Doce trimestres, treinta y seis meses, ciento cincuenta y seis semanas, mil noventa y cinco días. Es el tiempo que duraban, originalmente, las becas de investigación y postgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y Augusto sabía eso. Cuando despertó, sintió que estaba nadando, flotando, dentro de un líquido acuoso y viscoso. Abrió los ojos, y observó un cordón que salía de su ombligo y se extendía hacia arriba. Luego de forcejear un rato se resignó y se preguntó cuánto tardaría en salir de allí. Justo en ese momento, en el exterior de esa cárcel biológica, el noticiero anunciaba que Marita, la célebre muchacha de gestación prolongada, tenía otro hijo en camino y, como en la oportunidad anterior, ya transitaba los tres años de embarazo.