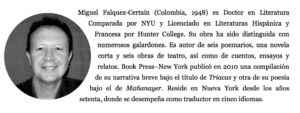De las aventuras sexuales de Carlos Alberto Rivadeneira en Nueva York (1965)
El jueves fuimos al Greenwich Village a conocer a Mateo Cuartas, el “compañero de apartamento” de Andy. A diferencia del resto del Manhattan que hasta ahora había conocido, las calles en el Village no eran rectas, tenían números pero también nombres, era un laberinto difícil de descifrar y los edificios de apartamentos eran antiguos y de cinco pisos.
El edificio de Mateo y Andy estaba en la calle diez cerca de la avenida séptima y nos costó trabajo localizarlo.
El apartamento estaba en el tercer piso y no había ascensor. Andy abrió la puerta y detrás de él estaba Mateo a quien inmediatamente nos presentó. Mi papá miraba alrededor del pequeño apartamento y Andy parecía estar nervioso pues no se detenía un solo momento e iba y venía de la minúscula cocina trayendo bandejas con picadas para colocarlas en la salita donde escasamente cabíamos Rudy, Camila, mi tía Lydia, Mateo, Andy, mi papá, mi mamá y yo.
Tenían dos sofás cómodos, uno para tres personas y otro para dos, dos butacas antiguas de terciopelo verde y dos sillas de madera barnizada con tres barras en los espaldares. En una de las paredes había un espejo montado en un marco de madera dorada que imitaba los rayos del sol y en las otras había pinturas y algunos adornos sobre pequeños pedestales. Por las dos altas y estrechas ventanas que daban a la calle entraba la luz.
Mateo tenía los cabellos lacios y cortos y los ojos almendrados y estaba vestido con una camisa de arabescos sin botones, bluyines y sandalias y tenía una sonrisa con una dentadura perfecta. Calculé que debía de tener como treinta años.
Nos pidió que nos sentáramos y nos preguntó que qué queríamos beber. Pidió permiso para retirarse y se fue a la cocina a preparar las bebidas.
-Los felicito -dijo mi tía Lydia-. Tienen un apartamento muy agradable y decorado con buen gusto.
-Gracias, tía Lydia -dijo Andy-. En realidad el apartamento es de Mateo. Lo comparto con él.
Mateo trajo las bebidas y las fue colocando en pequeñas mesas auxiliares.
-¿Cuánto tiempo hace que vives aquí, Mateo? -preguntó mi papá.
-Oh, no sé. Llegué de Cali a comienzos de los cincuenta, hará diez años y al poco tiempo lo encontré y desde entonces vivo aquí.
-Ahora que estacionamos el carro -dijo mi papá- reconocí esta zona pues frecuentaba un cabaret justo al frente de Sheridan Square. Pero claro, todo ha cambiado muchísimo desde la época en que viví aquí.
-¿Y cuándo fue eso, don Mario? -dijo Mateo.
-Llegué en 1927 y regresé a Colombia en 1931 -dijo mi papá.
-Imagínate, Marito querido, hace más de treinta años -dijo mi tía Lydia-. Por supuesto que ha cambiado. No es para menos.
-Mario Alfonso es así -dijo mi mamá-. El otro día me hizo caminar varias cuadras por la calle catorce buscando un edificio que nunca encontramos, donde había vivido con Hannah Schütz, su amor de aquellos días. Se le meten unas cosas. . .
-Pero el exterior del cabaret sigue igual. Es como si no hubiera pasado el tiempo.
-El Village siempre ha sido la capital de la bohemia -dijo Andy.
-Sí, lo sé. Artistas y pintores hoy famosos vivieron aquí en la misma época en que yo viví. Hannah me aseguraba que Marlene Dietrich frecuentaba uno de esos bares “sólo para mujeres” -dijo mi papá.
Yo lo miré sorprendido.
-Eran los roaring twenties, don Mario –dijo Mateo-. En cierta forma no han dejado de ser los “años locos” por aquí. Sólo que ahora. . .
Andy le dio una mirada asesina a Mateo.
-Bueno, entre más cambian las cosas, más siguen siendo las mismas, ¿no es cierto?-dijo mi tía Lydia.
-¿Y a qué te dedicas, Mateo? -dijo mi papá.
-Mario Alfonso, eso no se pregunta -dijo mi mamá.
-¿Y por qué no? No tiene nada de particular.
-Está bien, doña Dolores. Trabajo en Henri Bendel, una tienda de la Quinta Avenida. ¿La conoce?
-Claro que sí. Era una de las tiendas favoritas de Hannah. ¿Y qué haces allí?
-Papá. . . -trató de interrumpirlo Rudy.
-Lo que estudié. Soy estilista.
-¿Estilista?
-Es una forma elegante de decir peinador. Me pagué los estudios en una escuela de belleza y hoy en día tengo entre mis clientas a artistas, estrellas de cine y hasta princesas que vienen todas las semanas exclusivamente adonde mí.
-Pues te felicito, Mateo -dijo Camila.
-Cuando quieran pueden pasar por Henri Bendel y les haré un recorte fabuloso. Antes de regresar a Colombia espero que vengan un día a la tienda y las invitaré a almorzar.
-Gracias, Mateo -dijo mi mamá-. Así lo haremos.
Aunque Mateo no fuera amanerado, con todo y eso pienso que para mi mamá debió de haber sido una total sorpresa enterarse que su hijo favorito vivía con un hombre que era peinador.
Como mi papá era un hombre muy desordenado y algunas veces tenía mucho dinero y otras veces no, había días en que las cuentas de los servicios y de las pensiones del colegio estaban morosas y las provisiones en la despensa estaban a punto de agotarse. Entonces mi papá, acosado por la cantaleta de mi mamá, se iba a la calle, hacía un negocio con sus amigos joyeros o colocaba un par de boletas de la rifa que tuviera en ese momento con sus amigos ricos o vendía una colección de estampillas valiosas y regresaba tan campante con los bolsillos llenos de dinero, pagaba las deudas acumuladas, reabastecía de un sopetón la despensa y nos llevaba a almorzar a uno de los restaurantes exclusivos de la ciudad. Fue en uno de esos restaurantes, cuando yo debía de tener nueve años de edad, que vi reaccionar a mi mamá cuando un mesero sumamente amanerado vino a la mesa a preguntarnos lo que queríamos pedir. Mi mamá farfulló algo que nadie entendió y mi papá le llamó la atención.
-Regrese, por favor -le dijo mi mamá al mesero-. Todavía no sé lo que voy a pedir.
-¿Qué es lo que pasa, Dolores?
-Vámonos de aquí, Mario Alfonso. O dile al administrador que nos envíe a otro mesero.
-¿Cómo así? -dijo mi papá.
-Ese mesero es maricón y me daría asco comer la comida que me traiga. Así que, por favor, vámonos de aquí.
-No solo te vas a comer la comida que ese muchacho te va a traer, sino que vas a ser amable con él. ¡Qué barbaridad, Dolores! No lo puedo creer. ¿Qué culpa tiene ese muchacho de ser lo que es?
Mi mamá puso mala cara, pero no dijo nada. Cuando regresó el mesero, mi mamá pidió sus platos y fue amable con él.
De modo que hoy, siete años después, mi mamá debía de estar muy alterada ante la posibilidad de que su hijo también fuera homosexual. Para mí ya era un hecho y estoy seguro que el resto de los que estábamos allí tuvo que pensarlo también.
-Ah, pero eso está bien, Mateo. Supongo que toda esa gente famosa te dará magníficas propinas porque en este país todo funciona de esa forma -dijo mi papá.
-Así es, don Mario -dijo Mateo, con su sonrisa de un millón de dólares-. El sueldo es nominal, pero mis clientas son muy generosas con las propinas.
-Pues brindemos por tu buena fortuna -dijo mi tía Lydia.
Todos alzamos los vasos y las copas, mirando a Mateo.
-¡Salud! -dijimos.
–Cheers! -dijo Mateo y se bebió el champán de un solo tirón.
Esa noche mi tía Lydia terminó de armar sus maletas y al día siguiente la llevamos al LaGuardia Airport, que quedaba a quince minutos del apartamento de Rudy y Camila, para que tomara su avión de regreso a Miami, la ciudad horizontal por antonomasia, donde podría movilizarse en los automóviles de sus hermanas como acostumbraba en Barranquilla.
La Nochebuena fuimos a casa de los Subirats y la Nochevieja la pasamos en casa de Peggy. A las tres de la madrugada del primero de enero, mis papás se fueron con Rudy y Camila para Astoria y yo me quedé a dormir con los mellizos.
En la alcoba de mis primos sólo había dos camas individuales contra cada pared y mi primo Willie dormía una noche con Art y otra con Pete. Esta noche me tocó compartir la cama con Pete. Como no tenía prevista mi estadía esa noche, no había traído un maletín con piyamas ni mudas. Me dieron un cepillo de dientes nuevo y pude lavarme la boca antes de acostarme. Me fui a la cama en calzoncillos y enseguida apagaron las luces.
Cuando pensé que había transcurrido suficiente tiempo para que Willie y Art se durmieran, comencé a pasarle un dedo a Pete por las tetillas y le susurré al oído.
-¿Estás despierto?
-Sí. ¿Pero qué haces?
Ahora le pasaba las yemas de los dedos del corazón por ambas tetillas.
-¿Te gusta?
-Sí.
Pete estaba boca arriba y como la cama era angosta y éramos de la misma estatura, me había colocado de lado de nalgas contra la pared, recostándome contra él y pasándole el brazo derecho por el pecho, sobándolo desde la garganta hasta el ombligo. En la oscuridad pude comprobar que estaba excitado.
-¿No ves que tengo un hard-on?
El calzoncillo blanco mostraba un bulto descomunal.
Entonces me subí encima de él, abrí las piernas, me arrodillé sobre la cama con su cuerpo en el centro y comencé a pasarle la lengua desde el ombligo hasta las tetillas y se las chupé. Esto lo desquició; su cuerpo se retorcía enloquecido sobre la cama. Me acosté sobre él y nuestros bultos se tocaron. Finalmente me agarró la cabeza con ambas manos y me trajo los labios hasta los suyos y me metió la lengua en la boca. Nos besamos mientras nos movíamos restregándonos los cuerpos con placer. Después nos bajamos los calzoncillos y cuando menos lo esperaba bajó la mano para agarrarme la verga y en ese mismo instante me derramé.
Art y Willie en la otra cama cambiaron de posición. Me levanté sigilosamente y fui al baño a limpiarme. Cuando regresé, Pete se había vuelto a poner los calzoncillos y fingía dormir.
Peggy y Thiago durmieron hasta tarde, de modo que después de desayunar con cereales y leche, los mellizos, Willie y yo fuimos a caminar por los alrededores. Bajando por Broadway, entre las calles 156 y 155, descubrimos una estatua del Cid Campeador frente a la Hispanic Society. Este museo hacía parte de un conjunto de ocho edificios conocidos como Audubon Terrace. Como había habido una tormenta en los días anteriores, la nieve había cubierto todo el terreno y sólo había estrechos senderos, en los que habían despejado la nieve, que conducían de un edificio al otro. Como me llamó la atención el museo, convencí a mis primos para que entráramos y para mí fue el gran descubrimiento: obras de pintores que sólo había visto en los catálogos y libros de arte que había dejado guardados en mi casa Diego Catalano cuando se había venido a vivir a los Estados Unidos con Tico y Andy. Aunque su estadía sólo duró seis meses y había regresado a la carrera porque su mamá estaba agonizando, esas cajas que mi papá había almacenado en uno de los clósets de mi habitación contenían no sólo libros de arte y catálogos de los museos de Europa que había visitado sirviendo de chaperón en los veranos en los viajes por las principales capitales europeas a los hijos adolescentes de Germánico Modrego, un millonario barranquillero que se había ido a vivir a Madrid, sino también la primera edición que vi y leí de Don Quijote de la Mancha, con tapa de cuero y hermosas ilustraciones, y otros libros de la literatura universal. Mientras todo el mundo dormía en mi casa, me levantaba para abrir aquellas cajas y descubrir cada noche un tesoro que le hablaba a mi imaginación. También había guardados cuadros con reproducciones de Velázquez y de otros pintores que Diego había comprado en el Museo del Prado. De manera que cuando fuimos recorriendo los salones y descubriendo los cuadros de Goya y El Greco colgados de sus paredes, para mí fue un sueño hecho realidad. No tanto para mis primos pues al poco rato ya querían salir del museo y lanzar bolas de nieve en la vecindad.
A la salida nos entregaron folletos con información sobre el museo y acerca de los otros siete edificios que componían el centro cultural, entre ellos las sociedades geográfica y numismática de los Estados Unidos, que también me llamaban poderosamente la atención: la geografía universal, porque me apasionaban los mapas, los países y continentes que algún día esperaba visitar; y la numismática, porque mi papá y mi padrino bogotano Jesús Téllez también negociaban con monedas antiguas y entre los dos me habían iniciado en la numismática con una hermosa colección de monedas que me habían regalado cuando cumplí siete años. También había guardado con celo el regalo que mi padrino me había hecho el día de mi bautizo: una moneda de oro de veinticinco pesetas de 1875 con la efigie del rey Alfonso XII, que finalmente les di de regalo a Betty y Medardo el día de su matrimonio en 1957.
Caminando con mis primos frente al río Hudson, subiendo por Riverside Drive con un frío tremendo, particularmente por los vientos que me cortaban la cara en nuestro ascenso por la avenida frente al río en busca de la calle 165 para poder volver a guarecernos en la calefacción del apartamento de Peggy, pensé que finalmente me había armado del suficiente valor para asumir mi homosexualidad. Esa lucha interna, esos conflictos emocionales que muchas veces no me dejaban dormir, ese dilema religioso que me planteaba la Iglesia católica condenándome al infierno por “pecar contra natura”, pues los “pecados de presunción no se perdonaban ni en el cielo ni en la tierra”, por fin se habían esfumado, dejándome libre, seguro y en paz conmigo mismo. Pensé en los amores platónicos que hasta ahora no habían conducido a ninguna parte, que me angustiaban por mi falta de coraje y osadía para confesar mi amor y mis deseos por ellos sin importar cuáles fueran las consecuencias, y decidí en el acto que este nuevo año exorcizaría esos demonios y sabría de una vez por todas si me correspondían o no.
Después del almuerzo Peggy y Thiago nos llevaron a ver Kiss Me, Stupid con Dean Martin y Kim Novak y al final de la película todos salimos riéndonos por lo enrevesada que había sido la trama y cómo a la larga todo se había arreglado al final.
Desde que el cura Daniel Múnera me había quemado los cuadernos con los 365 poemas que había escrito en tercero de bachillerato, era poca la poesía que había escrito el año anterior. Esta noche, antes de compartir la cama con Art, fui al baño con una hoja de papel y un bolígrafo y le escribí un soneto a Felipe Andrés. Pensé que ésta sería la mejor forma de abordar el tema una vez que lograra quedarme a solas con él en su habitación.
Cuando me fui a acostar, Art ya lo había hecho y se había puesto de lado con las nalgas contra la pared. A mí no me quedó otra alternativa que acostarme boca arriba junto a él. Sin embargo, a diferencia de lo que yo había hecho la noche anterior con Pete, Art no me pasó el brazo por el pecho y se hizo el dormido. Como estaba decidido a que algo sucediera esta noche y en vista de que Art no tomaba la iniciativa, me acosté de lado y le di la espalda de manera que ambos cuerpos estuvieran en la misma posición, uno junto al otro, pero sin tocarse. Dejé que transcurrieran varios minutos y cuando juzgué que Pete ya estaba durmiendo pues su respiración era pesada debido a la sinusitis, me atreví a acercar un poco más el cuerpo al de Art hasta que finalmente se tocaron. Inmediatamente sentí su verga erecta contra mis nalgas. Fingí acomodarme como si estuviera intentando conciliar el sueño y él, sin vacilar, me agarró la cintura con la mano izquierda, me atrajo hacia él y luego me pasó el brazo derecho por el hombro y el cuello y empezó a restregarme la verga contra las nalgas. Después se bajó el calzoncillo e intentó bajarme el mío, pero yo me di media vuelta y quise besarlo pero no me lo permitió. Me bajé el calzoncillo y ahora nuestras vergas se rozaban, los cuerpos nos temblaban y respirábamos con dificultad, pero no nos atrevíamos a tomar una decisión. Finalmente lo empujé para que se acostara boca arriba y me subí sobre él y con el movimiento azorado de nuestras entrepiernas nos vinimos simultáneamente.
Fragmento del capítulo 13 de La fugacidad del instante
© 2018 Miguel Falquez-Certain