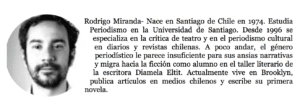Rodrigo Miranda acaba de publicar su primera novela titulada La expropiación. Graduado de la maestría de escritura creativa en español de NYU, el autor chileno nos compartió un fragmento de este relato que compartimos en nuestra nueva edición de Temporales. La expropiación cuenta los martillazos y las colaciones, las horas y los días de la construcción, a principios de los años 70 en plena Alameda de Santiago de Chile, del edificio UNCTAD III. Una gesta colectiva que, destruida por el golpe militar, se vuelve privada gestación de criatura y dictadura.
Hemos trabajado 258 días. Faltan 17 días
Los obreros eran capaces de camuflarse con el edificio, con las astillas de madera, piedras, murales y pedazos de acero. Sus pieles adquirían un tono cobre, pareciéndose a las láminas que cubrían las paredes. La coloración naranja presentaba manchones circulares, unos claros y otros marrones, dispuestos en cadena, en serie, que variaban de diámetro. Los trabajadores ostentaban gran variación cromática. Muchos presentaban bandas transversales más oscuras sobre un fondo claro y dos prolongaciones carnosas que les ayudaban a realizar varias actividades constructivas a la vez. Imaginaban que sus retoños colgaban de las vigas y pilares con unos ganchitos que nacían en los vértices de las crisálidas. Iban tejiendo un hilo muy fino de cobre que los sostenía, siempre manteniendo su posición erguida. En las primeras fases del ciclo evolutivo, se parecían mucho a exhuberantes huevos de arañas y orugas metálicas, con rayas doradas y anaranjadas. El último segmento de larvas terminaba en dos prolongaciones agudas, cónicas. El tiempo que tardarían los huevos en incubarse y desarrollarse podía ser en algunos casos de hasta tres años. Los trabajadores excavaban pequeñas cuevas al interior de los pilares de hormigón armado en cuyo interior los ovoides transparentes pasaban al estado de vida latente. Los cascarones adquirieron grandes manchas circulares de borde amarillo y núcleo negro. Estos ojos falsos trataban de asustar y mantener alejados a sus enemigos segregando una sustancia de olor nauseabundo. Las orugas obreras, grandes y espinosas, se localizaban en las paredes oxidadas del edificio y adoptaban un color parecido al fondo sobre el cual estaban pegadas. Eran incomestibles para aves y reptiles. Las escamas de piel salmón estaban impregnadas con ácido úrico, residuo del propio metabolismo de los obreros que servía de protección contra los predadores. Muertos de hambre, los trabajadores a veces cedían a la tentación de alimentarse de sus propios descendientes.
La lucha era siempre la misma, la batalla de la producción, de la fecundación. Los materiales reproductivos sirvieron para reforzar la economía de medios y el programa arquitectónico ganó un cariz propio, popular. Millones le rendirán culto al edificio y lo adorarán. Eso creían. Hordas de ranas invadirán las vigas en una orgía de tejidos descompuestos. Una plaga de grillos y remolinos de langostas agujerearán las cavidades del edificio.
El altar oxidado se llenará de renacuajos, enredaderas, hongos y raíces. El vientre de la UNCTAD albergará un hervidero de óvulos fecundados. Estarán protegidos por pelos que expulsarán una sustancia ácida, la cual oxidará los metales del edificio. Sentada sobre un loto siempre limpio, la torre renacerá frondosa coronada de tallos como una deidad esculpida en cuarzo.
Los obreros colocaron mesas en la Alameda para celebrar los tijerales con empanadas y vino tinto. Durante la fiesta enterraron a 10 metros bajo tierra cápsulas del tiempo que serán abiertas el año 6972, 5 mil años después de que la primera cápsula fuera cerrada. Comieron y bebieron en nombre de los cascos abollados y la poderosa musculatura del edificio. Engulleron palas, chuzos, picotas, combos y cuñas. Aunque les faltaran piezas en sus dentaduras y tuvieran las encías sangrantes, devoraron losas, pilares, cadenas y vigas. Calmaron su hambre y sed con hierro al rojo vivo. Se sentían satisfechos. La CORFO entregó placas de estímulo al trabajo, al poder popular, al factor humano, a la mano de obra en su incansable esfuerzo por consumar el sueño colectivo. También se las devoraron. Los obreros se sintieron parte del proyecto, no flaquearon. Eran los arquitectos que edificarían el tránsito hacia el socialismo. Junto con el término de la obra gruesa, germinaron los fetos con un curioso sonido de cascareo que inundó la Alameda.
No se podían enumerar las variedades de naranjo que aparecían en sus dermis. Con infinitas combinaciones cromáticas, todos tenían capacidad mimética y generaban protuberancias peludas, verrugosas de brillo metálico que se confundían con la fachada del edificio. A través de un mechón de lenguas transparentes chupaban la savia de las vigas, movilizándose de un pilar a otro. Sus aparatos bucales succionaban en espiral la médula ósea de las columnas. Algunos tenían colas y reptaban por las paredes; otros, alas que les servían para un desplazamiento rápido. Con su vuelo indeciso, parecían hojas arrastradas por el viento. Los músculos motores, fascinantes en su variedad, eran capaces de darle gran impulso a las guaguas obreras que también construían y ayudaban a edificar. El susurro de sus extremidades, de formas altamente evolucionadas, era percibido con facilidad a distancia por los habitantes de la ciudadela. De apariencia tímida y frágil, estaban provistas de glándulas capaces de elaborar una sustancia viscosa y azucarada de la cual podían alimentarse. Sus pelos producían quemaduras a los enemigos, las anacondas intrusas. Al finalizar la metamorfosis, estaban preparadas para marcar y defender el territorio perimetral. El hombre nuevo se podía reproducir por sí mismo. Como no había machos ni hembras, ni machas ni hembros, se unían por el cuello consigo mismos mediante cordones umbilicales, por los que inoculaban el material reproductivo. La guagua obrera no le ponía límite a ese momento de placer: la cópula podía durar más de 275 días. De cuerpos lanosos, tenían el abdomen ancho a causa de la gran cantidad de huevos que podían depositar. En la obra, en el colectivo blindado, las constructoras femeninas eran los trabajadores más eficientes. Con el casco y la guata y los pechos al aire, eran un muro inquebrantable, superproductivo; las madres del hombre nuevo. Vivían en pequeños túneles cercanos a las incubadoras de Namur y sus genitales generaron cuernos en V, formas triangulares con las que adoptaban una posición agresiva si eran molestadas. V de Venceremos.