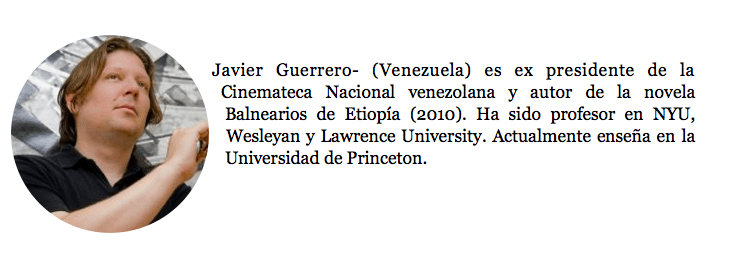El utensilio de palo bordeaba el recipiente. El chocolate se condensaba a los lados prosiguiendo su circularidad. Lo repasaba, espeso, en mi cabeza mientras con la mirada seguía los confines del círculo. Brotó la comisura. La sustancia devino roja y el espesor lentamente adelgazó. En hilos filosos se tejió una malla roja y tibia que yo entendí como producto de su menstruación. Fue así, el recipiente menstruaba salvajemente y el olor de la infancia se asomó a la enfermedad.
El claustro parecía igual. En la tabla de dibujo sobrevivían mis garabatos recientes y a mi lado, reposaba mi perra, Luba, con su clásica postura de gata. Lázaro entró de golpe trayendo en sus manos un pedazo de torta negra servido en una vajilla que había importado de Rwanda. Los contornos dorados enmarcaban la generosa porción que me negué a paladear. Sólo admiré la perfección del trozo y el corte exacto de mi querido Lázaro.
Una vez más, la tos me había extirpado la noche, impedía que mi cuerpo reposara y tejía una extraña malla de pesadillas. La tos era el nuevo ritmo que anclaba la descomposición. Me envolvía en una esfera que intentaba excluirme del resto. La tos, la tos era lo que faltaba.
El hambre se fue lejos, a un lugar remoto que ya no divisaba.
La enfermera me dio la noticia, había llegado el encargo de mi madre; las hormigas safari le darían jaque a la enfermedad. Jaque mate. Luego de abrir un extenso tubo de compleja construcción, con temporizador y control climático incluidos, Malayalam descubrió lo que todos sabíamos. Los insectos habían arribado pero totalmente muertos. Un montículo de cadáveres se apiló en mi cama y Luba metió su hocico confirmando la defunción. A partir de este incidente, decidí dibujar hormigas y por supuesto, el hormigueo de mi espalda retornó.
Lázaro era la voz oficial de la enfermedad. A él sólo le preocupaba mi madre. Le inquietaba que comenzara a quejarse, que utilizara palabras que su precario portugués no entendería. Para resolver el problema, decidió estudiar un banco de palabras que tenía archivado hace algún tiempo; luego, consultó la sección de ciencia de algunos diarios brasileños pero continuaba inseguro. La preparación dio paso al plan: le diríamos a mi madre que las hormigas habían llegado vivas y que seguimos al pie de la letra las instrucciones anexas. Problema resuelto. Por el momento.
Mi madre llamó. Habló con Lázaro. Le pidió que contara las hormigas, comentó que había pedido 250 y esperaba que hubieran llegado todas. Ni una menos. Gastó una fortuna en el traslado certificado con condiciones climáticas estables. Le recomendé a Lázaro que le dijera que habían llegado todas pero una razón de peso contradijo mi frivolidad: tal vez se trataba de una trampa con la que mi madre intentaba confirmar nuestra farsa. Tenía sentido. Lázaro no durmió en toda la noche. Yo tampoco. La tos conectó con una especie de tendedero las dos alas de la casa: el claustro con el resto. Ambos somnolientos, a dos manos, dibujamos el desvelo y la soledad.
Al día siguiente, Lázaro pasó la tarde contando los cuerpos inmóviles de las temibles hormigas. Resultado: 249, ni una más. Indagó en el tubo fortificado pero no había rastros de la ausente. Practicó muchas veces cómo se lo diría a mi madre, incluso ante el espejo. Yo le dije que no sufriera, que por una mugrienta hormiga no podía perder el control, que le dijera que las 250 estaban cazando a la abeja africana y fingiera que la comunicación se había interrumpido. No me prestó atención.
El sueño me venció mientras Lázaro, zombi, revisaba la casa, la ponía de cabeza ¿Habría alguna sobreviviente?
Los codos me dolían muchísimo.
Mi madre llegó enseguida, venía de un agitado día de compras. Me sorprendió de espaldas mientras jugaba al doctor con mis hermanitas, que estaban vestidas de la misma manera. Llevaban pantaletas rosadas. Con un creyón de cera, dibujé las marcas de las operaciones que efectuaría. Cuadriculadas, mis hermanitas se recostaron tomadas de las manos y apretando los labios finamente. Con el cuchillo de merendar abrí orificios adicionales, repasaba también los naturales. El más doloroso fue el lacrimal, pasar el cuchillito por el borde de los ojitos sin lagrimar. Al ver a mi madre, las gemelas se incorporaron y notaron que alrededor de mi boca había marcas sospechosas. Abrieron uno de los paquetes que mamá traía. Sacaron globos y soplaron uno tras otro creando ramos de globos, ataron sus trenzas con globos un poco más grandes, y comenzaron a devorar cotufas azucaradas. Con una aguja hicieron estallar los globos, todos a la vez. ¡BAAMB! Mi madre se quitó los tacones, y las agujas eran grandes filos de patente, lustrados para esta ocasión. Abrió otro paquete, y sacó sobres de semillas que se lanzó a sembrar con compulsión. Se trataba de unas pepitas de sorprendente rapidez. El comercial televisivo mencionaba que en un cerrar de ojos retoñarían. Mis hermanitas se llenaron las manos de tierra mojada y cerraron los orificios de la operación no culminada. Modelaron bolitas de tierra para clausurarse las bocas. Advertí de los peligros de las heridas, las infecciones, los contagios, los costos de los antibióticos, la resistencia. Cerré los ojos. Volví a abrirlos.
Comencé a ver arbustos, matorrales, frondas, arbolillos que desafiaban los espacios de la casa, que rompían de cuajo los pisos, matojitos que se abrían paso entre chaparros, maleza, cactus y espinos. Entonces todos brotaron. Florecieron. Y en vez de polen, piñones, capullos aromáticos, frutos, pimpollos; al unísono nacieron vergas, grandes y hermosas vergas, afelpadas, de terciopelo, aduraznadas, lisas y carnosas, aberenjenadas, botones de vergas que se llenaban y crecían en un instante, brotes que invitaban a la caricia, yemas que hacían agua la boca, mohos, bejines, vergas como guanábanas, setas envergadas y a una trepadora le seguía una hiedra que ahorcaba un vergón como papaya. Guindaba también otra verga verde y áspera como de piel de mamón. Mi madre había vuelto a calzarse, ahora sus agujas eran vergas lustradas y grandiosas, y de un camafeo sacó una semillita que lanzó al azar cayendo en el centro del salón. Del piso, brotaron las raíces, espesas e inmensas cepas que explotaron el granito dando paso a un árbol gigantesco. Se trataba de un baobab, especie de corteza negra y hojas oscuras. La revelación me dejó paralizado. La mayor sorpresa vino cuando del macizo, germinaron vergas globosas y ovoides guindadas de lianas. Todas de un solo color: negras.
Mi madre y mis hermanitas, vestidas de campesinas, se recogieron las faldas, y comenzaron a trepar descalzas el descomunal árbol. Llevaban cestas de picnic sujetadas por cintas rojas. Hincaban sus uñas en la oscura corteza, alternándolas con sus pezuñas y hasta con sus dientes, que sangraban copiosamente al despegarse. Al llegar a la copa, con mucho esfuerzo estiraban sus brazos para poder recoger las vergas morenas que esta vez parecían melones alargados que al desprenderse manaban un líquido perlino parecido a la leche. En sus cestas, mi madre y mis hermanitas lanzaban sin compasión las grandiosas vergas, que apiñadas se rozaban en sospechosa fruición. Luego de llenar sus canastas, decidieron bajar aferrándose fuertemente de las pezuñas. Sus cuerpos fueron perforados por las espinas que recubrían la enredadera adosada al tronco del baobab.
Observé cómo en un semicírculo, mi madre y mis hermanitas me asecharon. La más alta me pidió que me colocara en la postura de 4 patas. Yo les tenía miedo pero aún llevaba conmigo aquel cuchillo que me permitió bordearles los orificios a mis hermanitas. Mi madre sangrante de boca, uñas y pezuñas, enseguida tomó el cuchillo, hizo una incisión posterior que terminó en el ano para introducirme las grandes vergas recogidas hace instantes. A algunas, primero les arrancaba la cabeza con sus afilados dientes para luego escupirlas con algún rastro de sangre. Mi madre me preñó.
Cuando ya estaba a punto de explotar, mis hermanitas que por supuesto para el momento ya habían escupido las bolitas modeladas de tierra mojada, sentenciaron:
—Ahora te toca parir.
Saltaban alegres mientras lo decían. La inmediata risa de mi madre me sorprendió y enseguida, pregunté:
—¿Cómo lo hago? ¿Cómo…?
Lloraba de terror.
—¡Es como cagar un coco!
Hicieron entonces un gesto vulgar utilizando sus entrepiernas.
—Te damos 9 segundos. 9, 8, 7, 6…
Abrí las piernas, mi verga se había borrado y de mi ano comenzó a salir algo espeluznante.
—5, 4, 3…
Una mola, una masa inmensa formada por todas las vergas negras y muertas en forma de racimo de uvas que mi madre empezó a devorar con los dientes de su florida popona.
—2… ¡Bota la placenta!, ¡la placenta!
La costra gelatinosa ungida del líquido perlino que se asemejaba mucho a la leche, salió de golpe. Mi madre, como alguna otra vez, me colocó contra ella y me amamantó directamente de su popona. Tragué aquel líquido que transportaba restos alimenticios, cabezas de vergas desechadas, uñas, pezuñas y dientes filosos que ya habían hecho su trabajo. En un instante, me di cuenta que nuevamente estaba preñado.
—Ahora te damos 8 segundos. 8, 7, 6…
Esta vez, por naturaleza, abrí la boca.
—¡Abre grande! ¡Ahhh! ¡Saca la lengua! 5…
Comenzó la hemorragia, la sangría indetenible.
—¡El cuello está cerrado! A pujar. 4…
Las gemelas hacían triángulos con sus manitos mientras una viscosidad oscura atravesaba mi garganta. De mi boca salió un espécimen irreconocible cubierto por una mata de pelos de zorra. Esta vez, la boca de mi madre lo devoró mientras mis hermanitas se pegaron como sanguijuelas a la popona desdentada de mi progenitora.
—¡Queremos preñarnos, mamá! ¡Como sea! ¡Queremos preñarnos…!
Chupaban gozosas pero ya no encontraron vergas vivas. Toda la negritud había sucumbido en mis consecutivos partos. Mis hermanitas se dieron vuelta y corrieron a mí. Pero mi verga había desaparecido y no podían hacer nada. Entonces, la más baja se remangó y se sentó encima de mi cabeza. Redondo y rotundo, mi cuerpo hizo la función de una verga globosa, untándose de una sustancia gelatinosa y maloliente mientras mis hermanitas se hundían en mí.
Sonó el teléfono.
—Quantas chegaram?
— 249
—Vou escrever uma petição agora mesmo para extraditá-la. A companhia vai ter que me dar uma resposta já que estamos com a maldita africana. Assim vou ter que pegar um avião e trazê-la pelo cabelo. Combinado, Lázaro?
Lázaro tragó grueso y respondió.
—Combinado.
Era un territorio árido, una explanada inconmensurable de arenas oscuras en la que a la distancia, no se divisaba sino cielo. El polvo se levantaba por la brisa seca que provenía del sur. El sol quemaba con fuerza y la única salvación era el desplazamiento. El calor no se soportaba, el ardor prevalecía. En mi caminata, oí el rumor de un grupo gigantesco. El sonido venía de lejos, era como un batallón acercándose. Temía. Los chirridos guturales y el retumbe de tambores comenzaban a desesperarme. Yo continuaba la errancia.
Lázaro entró al claustro. Todavía buscaba a la disidente, caminaba en el aire con la esperanza de encontrarla, de detener las gestiones internacionales que mi madre planeaba a distancia. Sus ojos no podían concentrarse en las preguntas sencillas, el cansancio, mi queja constante. De un momento al otro, dejó de pensar en la africana y decidió tantear mi apetito. Le dije que se había ido lejos, a un lugar inexplicable. Me preguntó por la torta negra; le confesé que no había probado ni una migaja, que toda se la había comido Luba, que panza arriba disfrutaba de una siesta. Empezó entonces a describir un plato etíope, de esos que se comen con las manos. Mientras recitaba las historias y orígenes de los 1001 ingredientes que se utilizaban para la cocción del suculento platillo, yo me adelantaba a la próxima pesadilla. Estaba seguro que esta vez tendría la ocasión de comer directamente de la popona de mi madre, que restregaría el pan sedoso y blando por los pliegues secretos y sus contornos. Debía aprovechar la ocasión ya que estaba desdentada y pronto, crecerían sus fauces infinitas.
El ruido continuaba sin cesar. La sed se apoderó de mi cuerpo. La insolación generó un espasmo inesperado.
Luba llevaba días hinchada. Me culpé incesantemente por haberla dejado devorar aquel pedazo lujoso que Lázaro me había obsequiado. Estaba abultada de una manera extraña. Sospeché. Me preguntaba si en un paseo nocturno, la habría interceptado algún perro realengo que con anuencia o descuido del responsable (quizá Lázaro, quizá la malencarada) la hubiera inseminado. Temía que le hubiese transmitido alguna enfermedad contagiosa, tal vez venérea.
Malayalam me contó que posiblemente no era lo que pensaba, que en su juventud (cuando estudiaba para enfermera) había sabido del caso de una mujer que en una visita médica de rutina, ya en su octavo mes de embarazo, el doctor había descubierto que en su útero no reposaba nada. Era un vientre vacío. Después de la noticia, la mujer había pedido usar el sanitario, y de inmediato descargó un caudal de agua para luego aparecer deshinchada, totalmente plana, ante los ojos incrédulos del médico y su acompañante. Un embarazo psicológico. Podía ser, Luba era un ser psicológico.
Pensé enseguida en los ríos profundos, la vanidad y el sueño.
Los rumores se transformaron en gritos, en cantos tribales incesantes. Volteé a ver el panorama y pude observar cómo una fila venía directamente a mí. Eran hombres negros desnudos, de cuerpos esqueléticos, escoltados por pájaros de cuero negro. Se movilizaban como un ejército mientras las náuseas me visitaban. Los hombres exhibían con orgullo sus vergas, jugosas, gigantescas y tiernas; vergas que mantenían su vigor pese a los cuerpos diminutos que las acompañaban. El ruido atormentaba y la polvareda me cegó. Los pájaros expedían un olor desagradable. El retumbe de los tambores, las arenas que se estremecían, la vergas que guindadas, rebotaban como goma. Me encantó el paso acelerado y la indecencia.
La doctora Lobo siempre se preocupó por mi dentadura. Desde que era niño se responsabilizó de mis dientes. Decía que por estragos de la naturaleza, me faltaban 2 piezas dentales; específicamente un par de incisivos superiores que completarían el juego de 4 que debía poseer todo ser humano. Era un extraño caso que sólo sucedía en un 0,03% de la población odontológica. La ausencia de los susodichos, me hacía tener espacios vacíos que perturbaban la estética. El plan inicial de la doctora Lobo era correr las piezas posteriores para que los caninos (vulgarmente llamados colmillos) se colocaran en lugar de los incisivos faltantes, los molares tomaran el lugar de los caninos, y así sucesivamente. Pero eso no era todo. Luego de lograr el desplazamiento masivo de las piezas dentales, la doctora Lobo tenía previsto realizar un trabajo cosmético. Debía hacer pasar los dientes por sus nuevas identidades. Les haría una punta a los molares para parecer caninos y les eliminaría las puntas a los caninos para parecer incisivos. Por supuesto, nunca sería igual; pero la doctora Lobo prometía que tan sólo una profesional como ella, tan detallista y acuciosa, se daría cuenta de los procedimientos ejecutados. Del resto, todos pensarían que había nacido con una dentadura perfecta. Recuerdo a la doctora Lobo tensando y destensando los dientes, como si tirara de imaginarios cordones ante un corsé renacentista.
La enfermedad había tomado todo mi cuerpo, con excepción de mis uñas y pelos.
Malayalam, que sabía mucho de muertos, me contó que cuando el cuerpo fallece, el cabello y las uñas siguen creciendo. Aparentemente, estas ramificaciones se afianzan a la descomposición del cuerpo, la cual se convierte en una especie de abono que hace posible el crecimiento. También me comentó que, una vez, observó de cerca el cadáver de una niña de 8 años, al que ya el paso del tiempo había convertido en polvo y sólo sobrevivía un pedacito del cráneo. De ese hueso, sorpresivamente, pendía una cabellera exuberante, brillante y vital. Una melena de ORO.
Aunque odiaba las peluquerías, yo debía hacer algo pronto, pues mi pelo me enceguecía y molestaba. Para mí, las peluquerías eran zonas insoportables de contagio. Focos infecciosos en los que los microbios se arrastran y los virus vuelan.
Caminaba en una explanada de Etiopía. Las manadas de hombres de cuerpos austeros y vergas grandiosas me impresionaban, manadas ruidosas acompañadas por el retumbe de los tambores y el vuelo de los fétidos pájaros de cuero negro. Los cuerpos corrían y oleadas de vergas negras pasaban y pasaban. Conté 3.080 vergas hinchadas y continuaba el caudal en aquella aridez. Los sonidos devinieron gritos que repetían una y otra vez una palabra secreta: ABABA, ababa. Mi ceguera no me impedía admirar las vergas de los dolientes cuerpos que tensas parecían guiar a la manada. Cuando ya se alejaban, me di cuenta de un grupo inadvertido que se acercaba corriendo desde otra latitud. Eran hombres negros de cuerpos robustos y bellos, de musculaturas intactas, escoltados por pájaros de exuberante plumaje y exquisito aroma. Una sola cosa hacían a las manadas mugrientas más apetitosas y deseables: sus vergas. Este grupo llevaba taparrabos que impedían observar las dimensiones. Pero en un descuido, a alguno se le desprendió el suspensorio y pude advertir que no tenía verga. Era una tribu desvergada,
—La comida está servida.
Malayalam avisó con una campanita. Me incorporé y sin lavarme las manos, caminé al salón comedor donde Lázaro y Luba me esperaban sentados a la mesa. Lázaro había decidido estrenar su vajilla de Gondar y sus copas de Mekele. Sirvió un vino carísimo. En el centro de la mesa, junto a flores de loto y racimos de uvas blancas, había una gran bandeja, honda y hecha de cobre, cubierta por una tapa tipo banquete que no dejaba ver los alimentos. Malayalam sirvió la cama de vegetales que Lázaro había cocinado. Eran unas hojas verdes de aroma inigualable. Luego de que Malayalam se había sentado, Lázaro con sumo cuidado destapó la bandeja, que de inmediato desprendió un vapor enceguecedor. Por minutos no pudimos advertir lo que había preparado el misterioso cocinero. Cuando el humo se despejó, vimos aquellas tiernas presas. Eran vergas etíopes cocidas en su propio jugo.
Mi madre y mis hermanitas se incorporaron a la tabla. Mi apetito volvió de repente y le arrebaté a Lázaro la primera presa. Con mis colmillos afilados por la doctora Lobo, comencé a devorar aquella verga gustosa que sudaba copiosamente. Lázaro saboreaba el glande de alguna, succionando el jugo que se había quedado aprisionado en la arteria bulbouretral. Luba mordisqueaba una más pequeña pero igualmente nutritiva. Malayalam utilizaba los cubiertos y cortaba la fibrosa verga en bocados aptos para un paladar exigente. Trinchaba sin conmiseración los cilindros. Mis hermanitas lamían los fluidos de una misma verga y la sujetaban juntas mientras la más alta le arrancó una parte del cuerpo cavernoso y la más baja se quedó con segmentos del cuerpo esponjoso. Mi madre se dedicó al prepucio. Comentó con sabiduría que en él residía el secreto del suculento plato. Lázaro no estaba de acuerdo, aseguraba que era el escroto y mostró cómo debía comerse para lograr una buena digestión. Malayalam se cansó de guardar la compostura y tiró los cubiertos. ¿No se trataba de un plato etíope? Como si fuera una mazorca, tomó con sus manos la pieza y comenzó a pelarla acompañando la ingestión de las carnes negras, con la deliciosa cama de hojas verdes que había dispuesto Lázaro. Una vez deglutidas las vergas, panza arriba disfrutamos todos del sueño profundo.
Desde la punta de la cama observé que algo oscuro reposaba en la lengüita de Luba. Aunque estaba dormida, me acerqué a observarla: el abdomen de la hormiga safari yacía instalado en la punta de su lengua y ya Luba no despertaba.
Imagen: Juan José Richards